Y la guerra empezó y terminó en aquel instante.
Posteriormente, los hombres que estaban con Montag no fueron capaces de decir si en realidad habían visto algo. Quizás un leve resplandor y movimiento en el cielo
Tal vez las bombas estuviesen allí, y los reactores veinte kilómetros, diez kilómetros, dos kilómetros cielo arriba durante un breve instante, como grano arrojado desde lo alto por la enorme mano del sembrador, y las bombas cayeron con espantosa rapidez y, sin embargo con una repentina lentitud, sobre la ciudad que habían dejado atrás. El bombardeo había terminado para todos los fines y propósitos, así que los reactores hubieron localizado su objetivo, puesto sobre aviso a sus apuntadores a ocho mil kilómetros por hora; tan fugaz corno el susurro de una guadaña, la guerra había terminado. Una vez soltadas las bombas, ya no hubo nada más. Luego, tres segundos completos, un plazo inmenso en la Historia, antes de que las bombas estallaran, las naves enemigas habían recorrido la mitad del firmamento visible, como balas en las que un salvaje quizá no creyese, porque eran invisibles; sin embargo, el corazón es destrozado de repente, el cuerpo cae despedazado y la sangre se sorprende al verse libre en el aire; el cerebro desparrama sus preciosos recuerdos y muere.
Resultaba increíble. Sólo un gesto. Montag vio el aleteo de un gran puño de metal sobre la ciudad, y conocía el aullido de los reactores que le seguirían diciendo, tras de la hazaña: Desintégrate, no dejes piedra sobre piedra, perece. Muere.
Montag inmovilizó las bombas en el cielo por un breve momento, su mente y sus manos se levantaron desvalidamente hacia ellas.
-¡Corred! -gritó a Faber, a Clarisse-. ¡Corred! -a Mildred-. ¡Fuera, marchaos de ahí!
Pero Clarisse, recordó Montag, había muerto. Y Faber se había marchado; en algún valle profundo de la región, el autobús de las cinco de la madrugada estaba en camino de una desolación a otra. Aunque la desolación aún no había llegado, todavía estaba en el aire, era tan cierta como el hombre parecía hacerla. Antes de que el autobús hubiera recorrido otros cincuenta metros por la autopista, su destino carecería de significado, su punto de salida habría pasado a ser de metrópoli a montón de ruinas.
Y Mildred...
¡Fuera, corre!
Montag la vio en la habitación de su hotel, durante el medio segundo que quedaba, con las bombas a un metro, un palmo, un centímetro del edificio. La vio inclinada hacia el resplandor de las paredes televisivas desde las que la «familia» hablaba incesantemente con ella, desde donde la familia charlaba y discutía, y pronunciaba su nombre, y le sonreía, y no aludía para nada a la bomba que estaba a un centímetro, después, a medio centímetro, luego, a un cuarto de centímetro del tejado del hotel. Absorta en la pared, como si en el afán de mirar pudiese encontrar el secreto de su intranquilidad e insomnio. Mildred, inclinada ansiosa, nerviosamente, como para zambullirse, caer en la oscilante inmensidad de color, para ahogarse en su brillante felicidad.
La primera bomba estalló.
-¡Mildred!
Quizá, ¿quién lo sabría nunca? Tal vez las estaciones emisoras, con sus chorros de color, de luz y de palabras, fueron las primeras en desaparecer.
Montag, cayendo de bruces, hundiéndose, vio o sintió, o imaginó que veía o sentía, cómo las paredes se oscurecían frente al rostro de Millie, oyó los chillidos de ella, porque, en la millonésima de segundo que quedaba, ella vio su propio rostro reflejado allí, en un espejo en vez de en una bola de cristal, y era un rostro tan salvajemente vacío, entregado a sí mismo en el salón, sin tocar nada, hambriento y saciándose consigo mismo que, por fin, lo reconoció como el suyo propio y levantó rápidamente la mirada hacia el techo cuando éste y la estructura del hotel se derrumbó sobre ella, arrastrándole con un millón de kilos de ladrillos, de metal, de yeso, de madera, para reunirse con otras personas las colmenas de más abajo, todos en rápido descenso hacía el sótano, donde finalmente la explosión le libraría de todo a su manera irrazonable.
Recuerdos. Montag se aferró al suelo. Recuerdos. Chicago. Chicago, hace mucho tiempo, Millie y yo. ¡Allí fue donde nos conocimos! Ahora lo recuerdo. Chicago.
Hace mucho tiempo.
La explosión sacudió el aire sobre el río, derribó a los hombres como fichas de dominó, levantó el agua de su cauce, aventó el polvo e hizo que los árboles se inclinaran hacia el Sur. Montag, agazapado, haciéndose todo lo pequeño posible, con los ojos muy apretados. Los entreabrió por un momento y, en aquel instante, vio la ciudad, en vez de las bombas, en el aire. Habían permutado sus posiciones.
Durante otro de esos instantes imposibles, la ciudad se irguió, reconstruida e irreconocible, más alta de lo que nunca había esperado ser, más alta de lo que el hombre la había edificado, erguida sobre pedestales de hormigón triturado y briznas de metal desgarrado, de un millón de colores, con un millón de fenómenos, una puerta donde tendría que haber habido una ventana, un tejado en el sitio de un cimiento, y, después, la ciudad giró sobre sí misma y cayó muerta.
El sonido de su muerte llegó más tarde.
Tumbado, con los ojos cubiertos de polvo, con una fina capa de polvillo de cemento en su boca, ahora cerrada, jadeando y llorando, Montag volvió a pensar: recuerdo, recuerdo, recuerdo algo más. ¿Qué es? Sí, sí, Parte del Eclesiastés y de la Revelación. Parte de ese libro, Parte de él, aprisa, ahora, aprisa, antes de que se me escape, antes de que cese el viento. El libro del Eclesiastés. Ahí va. Lo recitó para sí mismo, en silencio, tumbado sobre la tierra temblorosa, repitió muchas veces las palabras, y le salieron perfectas sin esfuerzo, y por ninguna parte había «Dentífrico Denharn», era tan sólo el Predicador entregado a sí mismo, erguido allí en su mente, mirándole...
-Allí -dijo una voz-.
Los hombres yacían boqueando como peces fuera fue del agua. Se aferraban a la tierra como los niños se aferran a los objetos familiares, por muy fríos y muertos que estén, sin importarles lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir; sus dedos estaban hundidos en el polvo y todos gritaban para evitar la rotura de sus tímpanos, para evitar el estallido de su razón, con las bocas abiertas, y Montag gritaba con ellos, una protesta contra el viento que les arrugaba los rostros, les desgarraba los labios y les hacía sangrar las narices.
Montag observó cómo la inmensa nube de polvo iba posándose, y cómo el inmenso silencio caía sobre el mundo. Y allí, tumbado, le pareció que veía cada grano de polvo y cada brizna de hierba, y que oía todos los gritos y voces y susurros que se elevaban en el mundo. El silencio cayó junto con el polvo, y sobre todo el tiempo que necesitarían para mirar a su alrededor, para conseguir que la realidad de aquel día penetrara en sus sentidos.
Montag miró hacia el río. «Iremos por el río. -Miró la vieja vía ferroviaria-. O iremos por ella. O caminaremos por las autopistas y tendremos tiempo de asimilarlo todo.
Y algún día, cuando lleve mucho tiempo sedimentado en nosotros, saldrá de nuestras manos Y nuestras bocas. Y gran parte de ella estará equivocado, pero otra será correcta. Hoy empezaremos a andar y a ver mundo, y a observar cómo la gente anda por ahí Y habla, el verdadero aspecto que tiene. Quiero verlo todo.
Y aunque nada de ello sea yo cuando entren, al cabo de un tiempo, todo se reunirá en mi interior, y será yo. Fíjate en el mundo, Dios mío, Dios mío. Fíjate en el, mundo, fuera de mí, más allá de mi rostro, y el único medio de tocarlo verdaderamente es ponerlo allí donde por fin sea yo, donde estén la sangre, donde recorra mi cuerpo cien mil veces al día. Me apoderaré de ella de manera que nunca podrá escapar. Algún día, me aferraré con fuerza al mundo. Ahora tengo un dedo apoyado en él. Es un principio.»
El viento cesó.
Los otros hombres permanecieron tendidos, no preparados aún para levantarse y empezar las obligaciones del día, las hogueras y la preparación de alimentos, los miles de detalles para poner un pie delante de otro pie y una mano sobre otra mano. Permanecieron parpadeando con sus polvorientas pestañas. Se les podía oír respirando aprisa; luego, más lentamente...
Montag se sentó.
Sin embargo, no se siguió moviendo. Los otros hombres le imitaron. El sol tocaba el negro horizonte con una débil pincelada rojiza. El aire era fresco y olía a lluvia inminente.
En silencio, Granger se levantó, se palpó los brazos, las piernas, blasfemando, blasfemando incesantemente entre dientes, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Se arrastró hacia el río para mirar aguas arriba.
-Está arrasada -dijo mucho rato después-. La ciudad parece un montón de polvo.
Ha desaparecido. -Y al cabo de una larguísima pausa se preguntó-¿Cuántos sabrían lo que iba a ocurrir? ¿Cuántos se llevarían una sorpresa?
«Y en todo el mundo -pensó Montag-, ¿cuántas ciudades más muertas? Y aquí, en nuestro país, ¿cuántas? ¿Cien, mil?»
Alguien encendió una cerilla y la acercó a un pedazo de papel que había sacado de un bolsillo. Colocaron el papel debajo de un montoncito de hierbas y hojas, y, al cabo de un momento, añadieron ramitas húmedas que chisporrotearon, pero prendieron por fin, y la hoguera fue aumentando bajo el aire matutino, mientras el sol se elevaba y los hombres dejaban lentamente de mirar al río y eran atraídos por el fuego, torpemente, sin nada que decir, y el sol iluminó sus nucas cuando se inclinaron.
Granger desdobló una lona en cuyo interior había algo de tocino.
-Comeremos un bocado. Después, daremos media vuelta y nos dirigiremos corriente arriba. Tal vez nos necesiten por allí.
Alguien sacó una pequeña sartén, y el tocino fue a parar a su interior, y empezó a tostarse sobre la hoguera. Al cabo de un momento, el aroma del tocino impregnaba el aire matutino. Los hombres observaban el ritual en silencio.
Granger miró la hoguera.
-Fénix.
-¿Qué?
(Ver página 53)
O dejar comentario como marcador en inicio. <= Clic
lunes, 27 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
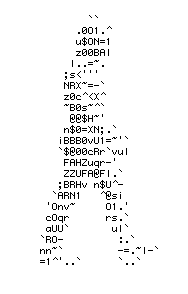
No hay comentarios:
Publicar un comentario