Stoneman lanzó una mirada al capitán, lo mismo que Montag, atónitos ambos.
Beatty se frotó la barbilla.
-Un hombre llamado Latimer dijo esto a otro, llamado Ridley mientras eran quemados vivos en Oxford por herejía, el 16 de octubre de 1555.
Montag y Stoneman volvieron a contemplar la que parecía moverse bajo las ruedas del vehículo.
-Conozco muchísimas sentencias -dijo Beatley-. Es algo necesario para la mayoría de los capitanes de bomberos. A veces, me sorprendo a mí mismo. ¡Cuidado, Stoneman!
Stoneman frenó el vehículo.
-¡Diantre! -exclamó Beatty-. Has dejado la esquina por la que debíamos doblar para ir al cuartel.
-¿Quién es?
-¿Quién podría ser? -dijo Montag, apoyándose en la oscuridad contra la puerta cerrada-.
Su mujer dijo, por fin:
-Bueno, enciende la luz.
-No quiero luz.
-Acuéstate.
Montag oyó cómo ella se movía impaciente; los resortes de la cama chirriaron.
-¿Estás borracho?
De modo que era la mano que lo había empezado. Todo. Sintió una mano y, luego, la otra que desabrochaba su chaqueta y la dejaba caer en el suelo. Sostuvo sus pantalones sobre un abismo y los dejó caer en la oscuridad. Sus manos estaban hambrientas. Y sus ojos empezaban a estarlo también, como si tuviera necesidad de ver algo, cualquier cosa, todas las cosas.
-¿Qué estás haciendo? -preguntó su esposa-.
Montag se balanceó en el espacio con el libro entre sus dedos sudorosos y fríos.
Al cabo de un minuto, ella insistió:
-Bueno, no te quedes plantado en medio de la habitación.
Él produjo un leve sonido.
-¿Qué? -preguntó Mildred-.
Montag produjo más sonidos suaves. Avanzó dando traspiés hacia la cama y metió, torpemente, el libro bajo la fría almohada. Se dejó caer en la cama y su mujer lanzó una exclamación, asustada. Él yacía lejos de ella, al otro lado del dormitorio, en una isla invernal separada por un mar vacío. Ella le habló desde lo que parecía una gran distancia, y se refirió a esto y aquello, y no eran más que palabras, como las que había escuchado en el cuarto de los niños de un amigo, de boca de un pequeño de dos años que articulaba sonidos al aire. Pero Montag no contestó y, al cabo de mucho rato, cuando sólo él producía los leves sonidos, sintió que ella se movía en la habitación, se acercaba a su cama, se inclinaba sobre él y le tocaba una mejilla con la mano. Montag estaba seguro de que cuando ella retirara la mano de su rostro, la encontraría mojada.
Más avanzada la noche, Montag miró a Mildred. Estaba despierta. Una débil melodía flotaba en el aire, Y su radio auricular volvía a estar enchufada en su oreja, mientras escuchaba a gente lejana de lugares remotos, con unos ojos muy abiertos que contemplaban las negras profundidades que había sobre ella, en el techo.
¿No había un viejo chiste acerca de la mujer que hablaba tanto por teléfono que su esposo, desesperado, tuvo que correr a la tienda más próxima para telefonearle y preguntar qué había para la cena? Bueno, entonces, ¿Por qué no se compraba él una emisora para radio auricular y hablaba con su esposa ya avanzada noche, murmurando, susurrando, gritando, vociferando? Pero, ¿qué le susurraría, qué le chillaría? ¿Qué hubiese podido decirle?
Y, de repente, le resultó tan extraña que Montag no pudo creer que la conociese.
Estaba en otra casa, esos chistes que contaba la gente acerca del caballero embriagado que llegaba a casa ya entrada la noche, abría una puerta que no era la suya, se metía en la habitación que no era la suya, se acostaba con un desconocida, se levantaba temprano y se marchaba a trabajar sin que ninguno de los dos hubiese notado nada
-Millie... -susurró-.
-¿Qué?
-No me proponía asustarte. Lo que sí quiero saber es...
(Ver página 19)
O dejar comentario como marcador en inicio. <= Clic
lunes, 27 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
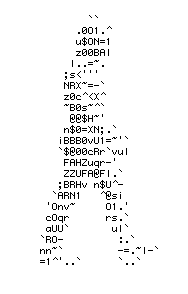
No hay comentarios:
Publicar un comentario