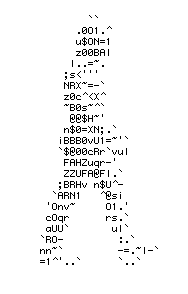por Dormidano
Se me han revolvido los recuerdos, por esas cosas que tiene la edad que se avecina como una tormenta inevitable.
Venía hoy caminando por la estropeada avenida Brasil, y el cartel de la rotisería en donde suelo comprar mi almuerzo me trajo a la memoria a mi amigo Sergio.
El Tano para más datos.
Tano denserio, tano hasta los huesos del metatarso.
Sergio, hijo de padres italianos, vivía en un lugar llamado Colonia San Jorge que era, es (aunque un poco menos) una colonia agrícola vecina al pueblo.
Desde allí, desde esas honduras rodeadas de médanos y vegetación brava, emergía Sergio montado en una motoneta desvencijada que apenas conservaba los elementos necesarios para funcionar. Tenía un notable parecido con el cómico inglés Benny Hill lo que, obviamente, le había procurado un apodo previsible pero certero.
Nos hicimos amigos debido a los buenos oficios de otro de mis amigos impresentables que, en una de esas reuniones en donde uno deja discurrir el tiempo, nos presentó digamos, formalmente.
Pasa que Sergio, criado a la antigua, tenía esa cortesía formal que lo empujaba a tratar a todo el mundo de Ud., y usaba como una letanía la palabra “caballero”. No usaba “señor”, ese calificativo lo dejaba para las personas que le merecían algún respeto. Cuando decía que alguien era un señor se acompañaba con un gesto imperceptible de la mano izquierda que elevaba unos centímetros para dar énfasis a sus palabras.
Bichos raros, él, yo, y agreguemos, el resto de mis amigos, congeniamos inmediatamente.
El tano fungía como secretario de un juzgado de paz, juzgado que estaba a cargo de un señor que tenía buenas intenciones pero escasas habilidades. Por tanto el secretario, en la práctica, se ocupaba casi de todo, excepto firmar. En ese lugar su formalidad le venía como anillo al dedo. Para evitar el viaje, más bien el safari, el Tano vivía de lunes a viernes en la casa contigua al juzgado. Allí solíamos juntarnos de noche a tomar mate y hablar de bueyes perdidos y vacas atadas.
El hermano del Tano vivía en Italia, en Módena. Le iba bastante bien como carpintero. Un día le propuso a Sergio por carta, que emigrara junto con él para montar una pequeña empresa de carpintería de oficinas. Semejante propuesta sumergió al Tano en un mar de dudas y esperanzas. Digamos, tenía un buen trabajo, con posibilidades de ascenso pero por otro lado estaba Italia, la Italia de sus padres en donde estaba su hermano y una promesa de un futuro menos previsible pero más interesante.
Al fin y al cabo, luego de un largo proceso de evaluación, decidió irse.
Y se fue nomás, dejando la motoneta guardada en el galpón de su casa, llevándose apenas algunas valijas y los miedos y anhelos propios del que emigra.
A partir de ese momento comenzaron a circular las cartas aéreas, esas que vienen con una guarda de color azul y rojo en los bordes. En aquellos días no había correo electrónico ni skype, así que uno debía conformarse con el papel y las fotos instantáneas.
Pasó el tiempo y por los motivos de siempre y por el más importante: la distancia, perdimos el contacto. En el medio Sergio se había casado y separado de una novia argentina, trabajaba con su hermano y seguía en Módena, ahora en San Posidonio.
Yo, que también tenía que trabajar, era encargado del laboratorio de informática en un taller del programa de informática educativa de Mendoza. Ese laboratorio funcionaba en las instalaciones de una biblioteca. Justo enfrente, y éste es un dato importante, hay una estación de servicio.
Un día de comienzos de noviembre, urgido por el calor de la siesta mendocina, crucé al minimercado de la estación a comprar una gaseosa fría. Cuando me aproximaba al lugar vi un tremendo auto negro, Mercedes Benz, reluciente y poderoso. Pensé para mi coleto “¿No tendrá miedo de pincharse las patas este señor?”.
Pasé de largo mirando de reojo el vehículo. Justo antes de entrar al comercio escuché una voz que me gritó desde el interior del Mercedes deslumbrante.
Una voz conocida que pronunció mi apellido emulando la entonación del juez de paz de mi pueblo: “-Señor Fernández”, dijo, desde la penumbra del habitáculo.
“Esa voz la conozco” pensé y giré agachándome para ver quién hablaba, sospechando quien era pero sin dar crédito a lo que veía: ahí adentro, muy lejos de aquella motoneta en ruinas estaba El Tano, al comando del Mercedes negro, cuál auriga improbable.
Los saludos fueron interminables y los encuentros con el resto de la manada nos ocuparon varias semanas. Y la anécdota del cambio, Siambretta por Mercedes Benz, ocupó el centro del asunto. No sólo por la obvia mejora en el parque automotor del Tano sino por el recuerdo de aquellos tiempos en los que veíamos llegar al Sergio montado sobre la motoneta, masticando tierra e insultando la inconstancia del motor.
El tiempo siguió pasando, aquel retorno fue pasajero y a la vez, parte de un retorno más largo que también terminó en un nuevo viaje a Italia. Sergio volvió a irse y retomó el trabajo con su hermano.
En eso estaba cuando se dio un golpe, un muy mal golpe, cayendo desde lo alto de una escalera. Salvó su vida por intercesión de Tutatis. Y cuando creíamos que ya había superado el mal trago luego de un año de convalecencia, tuvo una recaída y sin más, partió de este mundo.
Murió allá en Italia, sin darnos la oportunidad de una despedida, sin haber podido conocer su casa y probar el jamón de San Posidonio ni visitar la fábrica de Ferrari, planes que habíamos forjado y que quedaron truncos. Ya no estaba el Tano para guiarnos en la península.
Cada vez que lo recuerdo, como hoy, lo primero que me viene a la cabeza es una imagen indeleble: la nube de tierra que levantaba la Siambretta en la calle sin pavimentar mientras el Tano intentaba mantener la estabilidad en esa endiablada motoneta. Y su cara que resumía el buen tipo que era y el tamaño de su corazón.
No pude decirle arrivederci.
Aprovecho la ocasión para hacerlo ahora, mientras pienso en la nobleza de las Siambrettas, vehículos tanos al fin.
Texto original