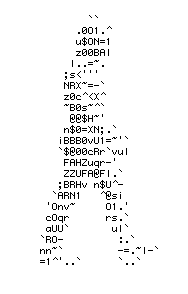por Sandra Russo
La primera nota que hice en mi vida fue al dictador Juan Carlos Onganía. No fue una nota propiamente dicha, en realidad. Yo estaba en sexto grado y colaboraba en el periódico mural El Hornero, en mi colegio. Se me ocurrió mandarle una carta al presidente (no tenía muy en claro el asunto de las dictaduras y las democracias en aquel momento, ni en mi casa ni en mi escuela se hablaba de política). Se me ocurrió “hacerle una nota” al presidente. Entonces le escribí una carta, pidiéndole puntualmente que recuperara las Islas Malvinas.
Era una carta muy encendida. Me contestó al poco tiempo su secretario privado, algo más bien de rigor, felicitándome por mi vocación periodística, diciéndome en nombre del presidente que las Malvinas eran argentinas y detallándome una serie de tratativas diplomáticas. Llevé la carta con el membrete presidencial, de un papel color marfil, grueso y tramado, al colegio. Se la mostré a la maestra encargada del periódico mural y, naturalmente, fue colgada en el corcho gigante que era El Hornero. Fue muy comentada ese año.
Vaya, cómo son las cosas: antes de que me llegara hace instantes este recuerdo lejano, estuve a punto de empezar esta nota diciendo que yo no quería ser periodista cuando estaba en edad de pensar qué quería ser, en 1976. Pero algo de mi vocación periodística le debo haber escrito a Onganía, ya que en la respuesta se me felicitaba por ello. Y ahora que ato cabos, pienso que es curioso que planteara esa nota, a los once años, no con una lista de preguntas, sino con una rudimentaria fundamentación histórica y un reclamo.
Años después fue otra carta, ya con 19 años, al Expreso Imaginario, lo que me permitió llegar a la primera redacción “real” de mi vida. Antes había conocido otras en las que chicos y chicas trabajaban fervorosamente en distintas revistas alternativas que hacíamos a mano, fotocopiadas, con las hojas abrochadas por nosotros, y que vendíamos por la calle Corrientes. Jorge Dorio se acuerda. Pero ni cuando me acerqué a esas redacciones contraculturales que en plena dictadura hablaban de rock y de poesía, ni cuando llegué al Expreso, ni cuando ingresé un par de años después a Humor Registrado como correctora, estaba en mi cabeza convertirme en periodista y mucho menos pensaba mi trabajo en términos de “medios de comunicación”. Estábamos muy lejos de lo masivo, muy lejos del poder, muy lejos de los cócteles, de la academia y de la carrera de Comunicación, que no existía todavía. Era otro circuito, ocupado por una generación que no podía hacer política. Ninguno de nosotros hubiese aceptado una oportunidad para ingresar a Somos o a Gente, que eran las revistas de moda. Eramos de otro palo. No teníamos el periodismo en la cabeza. Pero sí la comunicación, que es algo más complejo y más amplio.
Probablemente los que empezamos por ahí, por los márgenes, no nos sentíamos atraídos por el periodismo porque por periodismo no se entendía nada, hacia finales de los ’70, que se vinculara de alguna manera, aunque fuera vaga, con el pensamiento crítico, ni con la transgresión. En tanto que en las revistas contraculturales, como en el Expreso Imaginario y en Humor, sí lo había. Eran líneas editoriales que nadaban a contracorriente, junto a otras pocas publicaciones, como después fue El Porteño, que nunca alcanzaban el equivalente a un punto de rating televisivo.
Quizá por eso nuestro propio pensamiento crítico incluyó desde el principio a los grandes medios de comunicación. Desde entonces nuestro trabajo en esos medios pequeños incluyó la mirada crítica y alerta sobre los grandes medios, y fuimos testigos generacionales de la imbricación entre el poder y los grandes medios que condujo a la crisis de 2001. Lo vimos, lo escribimos, lo publicamos.
Hay muchos disparadores de deseo con relación al periodismo. Hay quienes se acercan al periodismo de investigación por su ánimo de pesquisa, quienes profesionalizan su curiosidad, quienes quieren satisfacerse el ego, quienes divulgan saberes complejos, en fin, hay mil maneras de ser periodista, y serlo no lo hace a uno bueno ni malo. En lo personal, el gran impulso que me acercó al periodismo fue el de la adolescencia, el deseo de comunicación. Siempre he asociado ese deseo más a la señal de humo que al spot televisivo. Queríamos comunicarnos entre nosotros en una época en la que estaban cortados todos los puentes y las vías de acceso a los otros.
Después, ya en democracia, nació este diario, y hace ya veinticinco años que es éste el soporte que me elige y que elijo, en ese intercambio necesario entre empresas de prensa y periodistas: un medio cuya línea editorial se asemejó mucho, durante más de dos décadas, a lo que yo quería decir. Sé que eso ha sido importante y que muchos no han tenido ni tienen la suerte de trabajar en un medio que les permita expandirse.
Por último, después de treinta y tres años de carrera periodística, sigo pensando que el motor que me sigue impulsando a hacer este trabajo es el deseo de entender la realidad del modo en el que lo hacen muchos otros y quizá no lo puedan conceptualizar. Eso, conceptualizar, asociar, detectar sentido, crear sentido, encontrar las palabras adecuadas, es un trabajo específico que como tantos otros requiere técnicas y sensibilidad. Eso es lo que comparto, después de tantos años, con quienes están del otro lado del diario, el micrófono o la cámara.
A lo largo de todo este tiempo he pasado momentos difíciles. Pero lo que nunca se me pasó por la cabeza es que, después de tres décadas de democracia, iba a llegar una denuncia penal que pretendiera privarme no ya de la libertad de decir lo que quiero, sino de mi libertad entera. Las rectificaciones posteriores, confusas y despectivas no hicieron más que ratificar cómo mienten: la corporación que saca una solicitada diciendo que no denuncia penalmente a periodistas, los mantiene todavía denunciados. Hasta el 5 de diciembre, la fecha que fijó el juzgado, los dos escritos posteriores que presentaron descansan junto a la denuncia original, en la que se nos menciona como “principales propaladores” del presunto delito, junto a funcionarios, militantes y organizaciones políticas.
No pueden limpiar la mancha de la etiqueta “propaladora” que unieron a mi nombre.
Un vómito sobre mi trayectoria y mi trabajo.
Esa denuncia no habla de mí.
Habla de Clarín.