Montag sintió que su cuerpo se dividía en calor y frialdad, en suavidad y dureza, en temblor y firmeza ambas mitades se fundían la una contra la otra.
-Será mejor que acudas a tu cita -dijo, por fin-.
Y ella se alejó corriendo y le dejó plantado allí, bajo lluvia. Montag tardó un buen rato en moverse.
Y luego, muy lentamente, sin dejar de andar, levantó el rostro hacia la lluvia, sólo por un momento, y abrió la boca...
El Sabueso Mecánico dormía sin dormir, vivía sin vivir en el suave zumbido, en la suave vibración de la perrera débilmente iluminada, en un rincón oscuro de la parte trasera del cuartel de bomberos. La débil luz de la una de la madrugada, el claro de luna enmarcado en el gran ventanal tocaba algunos puntos del latón, el cobre y el acero de la bestia levemente temblorosa. La luz se reflejaba en porciones de vidrio color rubí y en sensibles pelos capilares, del hocico de la criatura, que temblaba suave, suavemente, con sus ocho patas de pezuñas de goma recogidas bajo el cuerpo.
Montag se deslizó por la barra de latón abajo. Se asomó a observar la ciudad, y las nubes habían desaparecido por completo; encendió un cigarrillo, retrocedió para inclinarse y mirar al Sabueso. Era como una gigantesca abeja que regresaba a la colmena desde algún campo donde la miel está llena de salvaje veneno, de insania o de pesadilla, con el cuerpo atiborrado de aquel néctar excesivamente rico, y, ahora, estaba durmiendo para eliminar de sí los humores malignos.
-Hola -susurró Montag, fascinado como siempre, por la bestia muerta, la bestia viviente.
De noche, cuando se aburría, lo que ocurría a diario los hombres se dejaban resbalar por las barras de latón y ponían en marcha las combinaciones del sistema olfativo del Sabueso, y soltaban ratas en el área del cuartel de bomberos; otras veces, pollos, y otras, gatos que, de todos modos, hubiesen tenido que ser ahogados. Y se hacían apuestas acerca de qué presa el Sabueso cogería primero.
Los animales eran soltados. Tres segundos más tarde, el juego había terminado, la rata, el gato pollo atrapado en mitad del patio, sujeto por las suaves pezuñas, mientras una aguja hueca de diez centímetros surgía del morro del Sabueso para inyectar una dosis masiva de morfina o de procaína. La presa era arrojada luego al incinerador. Empezaba otra partida.
Cuando ocurría esto, Montag solía quedarse arriba. Hubo una vez, dos años atrás, en que hizo una apuesta y perdió el salario de una semana, debiendo enfrentarse con la furia insana de Mildred, que aparecía en sus venas y sus manchas rojizas.
Pero, ahora, durante la noche, permanecía tumbado en su litera, con el rostro vuelto hacia la pared, escuchando las carcajadas de abajo y el rumor de las patas de los roedores, seguidos del rápido y silencioso movimiento del Sabueso que saltaba bajo la cruda luz, encontrando, sujetando a su victima, insertando la aguja y regresando a su perrera para morir como si se hubiese dado vueltas a un conmutador.
Montag tocó el hocico. El Sabueso gruñó. Montag dio un salto hacia atrás.
El Sabueso se levantó a medias en su perrera miró con ojos verdeazulados de neón que parpadea, en sus globos repentinamente activados. Volvió a gruñir, una extraña combinación de siseo eléctrico, de pitar y de chirrido de metal, un girar de engranajes parecían oxidados y llenos de recelo.
-No, no, muchacho -dijo Montag-.
El corazón le latió fuertemente. Vio que la aguja plateada asomaba un par de centímetros, volvía a ocultarse, asomaba un par de centímetros, volvía a ocultarse, asomaba, se ocultaba. El gruñido se acentuó, la bestia miró a Montag.
Éste retrocedió. El Sabueso adelantó un paso en su perrera. Montag cogió la barra de metal con una mano. La barra, reaccionando, se deslizó hacia arriba y silenciosamente, le llevó más arriba del techo, débilmente iluminada. Estaba tembloroso y su rostro tenía un color blanco verdoso. Abajo, el Sabueso había vuelto a agazaparse sobre sus increíbles ocho patas de insecto y volvía a ronronear para sí mismo, con sus ojos de múltiples facetas en paz.
Montag esperó junto al agujero a que se calmaran sus temores. Detrás de él, cuatro hombres jugaban a los naipes bajo una luz con pantalla verde, situada en una esquina. Los jugadores lanzaron una breve mirada a Montag, pero no dijeron nada. Sólo el hombre que llevaba el casco de capitán y el signo del cenit en el mismo, habló por último, con curiosidad, sosteniendo las cartas en una de sus manos, desde el otro lado de la larga habitación.
-Montag...
-No le gusto a ése -dijo Montag-.
-¿Quién, al Sabueso? -El capitán estudió sus naipes-. Olvídate de ello. Ése no quiere ni odia. Simplemente, funciona. Es como una lección de balística. Tiene una trayectoria que nosotros determinamos. Él la sigue rigurosamente. Persigue el blanco, lo alcanza, y nada más. Sólo es alambre de cobre, baterías de carga y electricidad.
Montag tragó saliva.
(Ver página 12)
O dejar comentario como marcador en inicio. <= Clic
lunes, 27 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
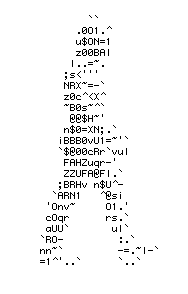
No hay comentarios:
Publicar un comentario