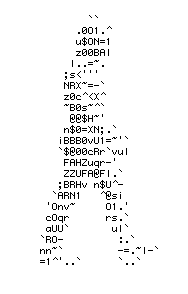–¿Cómo podés ser tan pelotudo, Pachequito? –terminó preguntando retóricamente el veterano–. ¿Pensaste que nadie se iba a dar cuenta? ¿Que lo ibas arreglar con una docena de cañitas, un par de bengalas y una caja de cuetes compradas en el kiosco de la esquina?
–¿Cómo podés ser tan pelotudo, Pachequito? –terminó preguntando retóricamente el veterano–. ¿Pensaste que nadie se iba a dar cuenta? ¿Que lo ibas arreglar con una docena de cañitas, un par de bengalas y una caja de cuetes compradas en el kiosco de la esquina?El otro tardó en argumentar, sin moverse demasiado:
–Fue para zafar: me di cuenta a las diez de la noche de que no estaban y no tenía cómo ubicarlo a usté, don Miranda. Me gasté toda la guita que tenía.
–¿De dónde decís que te las afanaron?
–Del baúl de auto.
–¿De la puerta de tu casa?
El otro asintió pero corrigió enseguida, apenas:
–De la esquina, bah. Enfrente de la pizzería.
El veterano, en el fondo, no podía aceptar lo que había pasado y acaso suponía que indagando en los pormenores algo de lo irreparable dejaría de serlo.
–¿Y por qué mierda andabas con todo eso encima?
–Usté me dijo que no convenía dejarlo en la muni. El viernes retiré las cajas truchas vacías, ¿se acuerda? Era peligroso que quedaran ahí, me dijo.
Era cierto. Toda la operación de adquisición de pirotecnia y de fuegos artificiales para los festejos de la llegada del Año Nuevo en la plaza principal se había hecho por izquierda. La supuesta compra oficial, con su partida adjudicada y toda la papelería correspondiente, nunca se había realizado y en cambio Oscar Miranda, jefe de la Dirección de Eventos y Ceremonial del municipio, había conseguido la mercadería a menos de la mitad de precio en una fábrica clandestina de Soldati. Angel Pacheco, precarizado supernumerario contratado a repetición, había estado en todas las instancias del negocio.
Hasta que a último momento, todo se había ido al carajo. A la hora señalada, con la última campanada de las doce y ya desatada la sirena de los bomberos, con la gente reunida y abriboca mirando para arriba, en lugar del esperado cuarto de hora de estruendo y luces de progresiva complejidad y colorido reventando el cielo municipal, de los oscuros jardines de la intendencia sólo emergieron, tímidos y opacos, algunos refucilos rojizos y breves, estallidos menores, algún chorrito pobre de una fuente de luz sin porvenir. En tres o cuatro minutos todo había acabado.
–Te cagaron, Oscar –había dicho la mujer de Miranda desde el balcón del quinto piso, inaugurando el año y el habitual hostigamiento a su consorte. –Te dije que lo que habías comprado era una basura.
Y Miranda, apenas asomado, con la copa de champán en la mano y de pronto sin nada que festejar, había corroborado el cielo de la desgracia por encima del hombro de su mujer.
Ahora había que encontrar la manera de remontar el desastre.
–Pachequito... –dijo el doctor Miranda tras un momento de meditación con suspiro incluido–. Date cuenta de que no me dejás opciones...
–Ya le dije... Si me afanaron, ¿qué quiere que...?
Sonó el celular. El doctor Miranda hizo un gesto. Atendió. Una voz femenina preguntó por él.
–Sí, soy yo –dijo y carraspeó.
–Un momento. El intendente le va a hablar.
El veterano se levantó y caminó hacia el mostrador, pidió otro café con un gesto, se fue a hablar lejos de la mesa y del otro.
Angel Pacheco, solo, recién entonces apartó la mirada del frente. Suspiró, observó un momento al doctor que prometía algo en voz alta y con ademanes y también se levantó haciendo sonar la silla. Fue al baño.
Se lavó la cara. Estaba meando cuando entró el mozo.
–Te van a rajar, Pachequito –dijo sin mirarlo, como si hablara con el espejo manchado–. Eso le está diciendo ahora al otro ladri.
–Si me rajan yo sé muchas cosas –dijo el otro lentamente.
El mozo meneó la cabeza.
–¿Muchas cosas?...
–Sí, muchas. ¿Y qué pasa si hablo?
–¿Quién te va a escuchar? –el mozo lo conocía bien del barrio: buen pibe pero un poco lenteja–. ¿En serio te afanaron algo?
Pachequito se volvió mientras se abrochaba. Le guiñó un ojo.
–En serio –y sonrió.
El mozo lo vio salir. Iba a seguirlo pero se quedó un momento más. Ahora meó él. Bostezó, estaba cansado porque las dos últimas noches había dormido poco y mal. En la villa, a dos cuadras de su casa, habían estado toda la noche haciendo quilombo con la música al mango. Y sobre todo los petardos, las bengalas, esos fuegos artificiales que costaban un huevo.
–Esos negros revientan la guita en cualquier cosa –dijo, pensó para sí.
Cuando volvió, el doctor todavía hablaba por teléfono, vuelto hacia la puerta, acodado al mostrador.
El mozo atendió a una pareja en la vereda y al regresar escuchó el diálogo.
–¿Y el muchacho que estaba conmigo, no lo vio? –decía Miranda.
–No. Recién estaba ahí –dijo el patrón.
El doctor se metió la mano en el bolsillo, se palpó inquieto. Reprimió una puteada.
–¿Le falta algo?
–No, nada. ¿Cuánto le debo?
–Se hizo humo –dijo el mozo y le dio el ticket.