Fragmento del libro: Maldito tu eres
Luis Velasco se arrinconó en la celda sucia y oscura, y se quedó quieto, inmóvil como un animal herido de muerte. Estaba consciente de que mover un pie, aunque fuera moverlo apenas un poco, le granjeaba dolores hasta ese momento desconocidos.
 Respiraba con dificultad, como si padeciera un ataque de asma agudo. Para que el aire llegara a sus pulmones, boqueaba como un pescado fuera del agua. Y cada vez que hinchaba el pecho, sentía que sus costillas se convertían en punzones filosos que desgarraban su carne macerada por los golpes, chamuscada por la electricidad, húmeda de tres días y tres noches de sudar y sudar.
Respiraba con dificultad, como si padeciera un ataque de asma agudo. Para que el aire llegara a sus pulmones, boqueaba como un pescado fuera del agua. Y cada vez que hinchaba el pecho, sentía que sus costillas se convertían en punzones filosos que desgarraban su carne macerada por los golpes, chamuscada por la electricidad, húmeda de tres días y tres noches de sudar y sudar.Al menear la cabeza, su cráneo se le astillaba como un cristal lanzado con furia contra una piedra. No podía más. Eso sentía Luis.
En el aire, esa atmósfera de purgatorio devolvía un olor ácido. Se dijo a sí mismo: “Éste es el olor del cautiverio y del miedo, el brumoso olor de las habitaciones muertas”.
La ropa se adhería a su cuerpo después de tres días de uso y abuso. Tenía las manos atadas con una soga y los ojos vendados con lo que los carceleros llamaban “tabique”, el trágico antifaz del Proceso de Reorganización Nacional.
Oía de lejos el rumor de las voces de sus compañeros de celda mientras puteaba en silencio y rogaba que acabara de una vez tanto suplicio. De pronto, lo sorprendió el chillido de las bisagras de la puerta de chapa. Alcanzó a percibir el frío de julio y que unos pasos extraños se acercaban hacia él y su cuerpo.
“¡Pero cómo te va, viejo!”, escuchó que le preguntaba el desconocido. Y Velasco no contestó. Por miedo y por cansancio. El hombre se colocó en cuclillas frente a él y apoyó su mano sobre una de las rodillas del prisionero. “Sacate la venda y mirame, dale che”, ofreció. Velasco, rápido de reflejos, recordó el primer consejo del guardia apenas cayó detenido, un consejo de oro si es que uno tenía la decisión de sobrevivir: “Gordo, ni se te ocurra sacarte la venda, porque si llegás a ver mi cara te pego tres tiros ahora mismo. No es que me guste, pero es mi deber”.
Luis se negó a quitarse el “tabique” con un ligero movimiento de cabeza. Y el visitante, de voz profunda, clara e histriónica, soltó una carcajada amable, como estudiada por un actor durante años frente al espejo. Parecía Vincent Price interpretando un cuento siniestro de Edgar Allan Poe.
–Pero, dale, no seas boludo. Si te estoy diciendo que te saques la venda y me mires. No seas boludo, viejo. Entonces te la quito yo... –dijo y sonó jocoso.
Velasco sintió las manos ajenas sobre su rostro, y la venda deslizándose por su nariz y su boca hasta alojarse en el cuello. Cerró instintivamente los ojos y el visitante volvió a reír. “Abrí los ojos, te digo, no seas boludo. No pasa nada”, insistió. La voz sonaba cariñosa, pero Velasco estaba aterrado. Entreabrió los párpados pegados, lo hizo muy lentamente.
Lo primero que vio después de tres días de cautiverio fue una sonrisa. Una mueca que a veces parecía amable y otras veces burlona, y que le hizo recordar a la sonrisa seductora de un galán del cine en blanco y negro. Después, unos ojos saltones, una frente amplia, unos cabellos rubios cortitos y una sotana bien oscura. Velasco, que en ese momento tenía 21 años, calculó que el tipo vestido de cura tendría unos 40.
–¿Viste que no pasó nada? ¿Cómo te llamás?
–Luis... Luis Velasco.
–Un gusto, viejo, y, ¿cómo caíste, che?
–Me fueron a buscar a casa hace dos o tres días –contestó dubitativo.
–Y bueh... Qué cagada, che. Yo soy sacerdote y tengo la parroquia en la ciudad de 9 de Julio. Bueno, además soy capellán policial...
–¿Y usted cómo se llama?
–¿Quién? ¿Yo? Christian... Christian Von Wernich.
Velasco miró confundido a sus compañeros de prisión y Ricardo San Martín, un pibe de la Unión de Estudiantes Secundarios, una especie de peronista biológico cuyo nombre de guerra era Jerónimo y creía en la “patria socialista”, terció legitimando la conversación:
–¿Cómo va, padre? ¿Cómo anda hoy? ¿Sabe qué me quedé pensando el otro día? Para mí que usted coge de lo lindo, ¿no? Usted se la debe dar de lo lindo a las minas, ¿no? No me va a decir que con la pinta que tiene no se las coge a todas...
–No, qué va –respondió el sacerdote mordiendo una sonrisa.
–Ah, ¿no? Dele, ¿y cómo aguanta?
–Lo que pasa, muchachos, es que ustedes no entienden el poder de la oración –proclamó ahora con una mueca irónica.
Von Wernich giró la cabeza y volvió hacia Velasco. Con las dos manos le abrió la camisa y dejó su pecho al descubierto. “¡Uff, cómo te dieron, muchacho! –se burló– Miráaaa… Te quemaron todos los pelitos con la picana… ¡Ja, ja, ja!” Velasco sonrió apenas, sin entender por qué esa broma estúpida, dicha en un lugar y con un tono tan siniestro, le había provocado cierta sensación de alivio. Después de todo, esa burla fue el primer trato humano que había recibido tras la marea de insultos, trompadas, patadas y torturas con picana que sufría desde el día que había caído prisionero.
El capellán se paró y llevó sus manos a los bolsillos. Mientras jugaba con su pie derecho a patear su otro pie, miró a Jerónimo y le preguntó: “Che, ¿y vos cómo te metiste en esta joda?”. San Martín lo miró tanteándolo y contestó: “Colaboraba en una parroquia de General Roca y después me fui conectando con los muchachos”. Von Wernich sonrió:
“Sí, yo lo conozco al curita ése, es de los tercermundistas, participó de un par de encuentros, venía del sur de la provincia de Buenos Aires. Ya sé quién es, es un tipo macanudo”, apuntó.
–Oiga, padre, ¿y usted no tiene miedo de que se la pongan? –preguntó Jerónimo–. Porque está bastante expuesto, ¿no?
–Para nada. Hace poco hicimos un operativo en una casa del Ejército Revolucionario del Pueblo y encontramos un informe de inteligencia en el que tenían todos mis pasos registrados, sabían quién era y todo. Pero no tengo miedo, eso está en manos de Dios y no de los hombres. Súbitamente, la amena conversación se interrumpió con el llanto de otro de los detenidos. Llevaba meses de cautiverio, había sufrido tres simulacros de fusilamiento y decenas de sesiones de picana.
Horas antes, un guardia le había advertido: “Vos, flaco, ya sos boleta”. Von Wernich se le acercó y de pie le tendió su mano izquierda. El prisionero la tomó con sus dos manos y se aferró a ella suplicando: “Padre, Padre, por favor, no quiero morir, no quiero morir”, rogó. El sacerdote lo miró con algo de piedad y bastante desdén, y luego sentenció:
–Hijo, vos bien sabés que las vidas de los hombres que están aquí adentro dependen de la voluntad de Dios y de la colaboración que puedan ofrecer. Si querés seguir viviendo, ya sabés lo que tenés que hacer.
El detenido le soltó la mano de un tirón, con desprecio, dio vuelta la cara, la apoyó contra la pared gris del calabozo y siguió llorando en silencio hasta que la puerta se cerró con un ruido seco, devorando la silueta sombría de Von Wernich.
II
Velasco miró a sus compañeros de celda: San Martín, Néstor Bozzi, oficial montonero, y Jorge Andreani, dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR), la facción maoísta liderada por Otto Vargas y escindida del PC prosoviético a mediados de la década del 60. Tras un breve silencio alguien lanzó la primera frase con la que todos coincidieron: “Éste no debe ser cura ni mierda, debe ser un cana que nos viene a sacar información por las buenas”. Los tres detenidos más antiguos se enredaron en la discusión, mientras Velasco intentaba dormir un poco. Había caído el 7 de julio de 1977 a la medianoche.
Una patota entró como un malón, como un estallido, como una incontenible invasión de crueldad, en la casa que compartía con su madre en la calle 56, número 530 de La Plata. La patota decía que era del Ejército, pero no había uniformes ni identificaciones. Sólo gritos y fusiles. Lo hicieron vestir: “Ponete medias de lana porque donde vamos vas a tener mucho frío”, le advirtió uno de los secuestradores. Él tomó su DNI y su billetera y guardó ingenuamente cien mil pesos para poder tomar un taxi cuando lo liberaran.
Estudiante de tercer año de Medicina, había dejado de militar en 1975 por disidencias con la agrupación en la que trabajaba: el PCR. El día que lo secuestraron fue irregular desde el principio hasta el final. Estudió toda la noche hasta las ocho de la mañana. Durmió cuatro horas hasta el mediodía, y se despertó para rendir el examen en la facultad.
Regresó tarde a su casa, tomó apenas una reparadora sopa para combatir el frío y se fue a dormir a las nueve de la noche. Tres horas después, la madre lo despertó porque lo buscaban “unos señores del Ejército”.
El frío de la noche le pegó en la cara como una toalla mojada. Y comenzó a sentir los síntomas del miedo, que son curiosamente similares a los del cólera: las entrañas se retuercen, las rodillas flaquean y unas gotas de sudor helado bajan por la espalda.
Ya en la calle, observó una veintena de coches y comprobó que con él habían caído al menos otros treinta ex militantes del PCR. Tras un breve paseo por la ciudad, lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata, ubicada en la calle 55, número 930, donde después de sacarle las pertenencias en una oficina comenzaron los interrogatorios blandos.
Velasco estaba vestido con un vaquero y una campera de corderoy con falsa piel de cordero por dentro. De pie, ya tabicado y frente a uno de los guardias, escuchó una voz que le preguntó:
–¿Vos cuánta plata trajiste?
–¿Yo? Cien mil pesos –contestó y recibió una trompada en la cabeza.
–A ver de nuevo, ¿vos qué trajiste?
–Cien mil pesos –volvió a contestar y arreciaron las patadas.
–A ver, papá, la última vez que te lo pregunto: ¿vos qué trajiste?
–No sé, dígame usted lo que quiera que diga y yo se lo digo –atinó a decir.
–Vos no trajiste nada de nada y cuando el coronel te lo pregunte allá adelante, vos le decís eso, ¿entendiste?
Velasco entendió. Y cuando estuvo en la guardia, frente al que llamaban el coronel, Luis cumplió con lo exigido. Cuando el hombre de inconfundible voz militar le preguntó cuánto dinero traía, él le respondió: “Nada, señor”. Y se sorprendió cuando la voz militar retrucó: “¡Pero no seas boludo!, decime cuánto tenés así lo ponemos en una bolsita y cuando te largamos, te lo devolvemos. Sos un detenido ilegal, no tendrás derecho a la defensa, pero, eso sí, cuando te vayas, te vamos a devolver todo. Porque chorros no somos”. Velasco dudó y dijo: “Sabe lo que pasa, es que nos están pegando”, y al instante de decirlo comprendió que había cometido una gran estupidez y que le iba a costar muy cara. A través de las vendas logró ver cómo un par de cabezas se dieron vuelta para mirarlo. El coronel, a grito pelado, exigió que le trajeran al oficial de guardia, mientras que a Velasco lo llevaron a empujones hasta la galería del patio de la Brigada donde lo dejaron tirado.
Unos minutos después, que a él le parecieron interminables, llegó un policía y comenzó a gritar enajenado: “¿Quién es el pelotudo que hizo encanar a uno de mis hombres?”. Velasco supo que el pelotudo no era otro que él mismo y escondió la cabeza entre sus hombros. Pero el policía lo reconoció y comenzó a molerlo a patadas. Finalmente, cuando se cansó de patearlo, se calmó y acercó su rostro al detenido. Con voz entrecortada por la agitación y un aliento a ajo capaz de matar mil microbios, le advirtió: “Vos no te vas a poder olvidar jamás de mí. Te voy a torturar como nunca torturé a nadie”.
Esa noche, los detenidos en la madrugada del 7 fueron trasladados a un campo de concentración (que el glosario de la dictadura comenzaba a llamar “centro clandestino de detención”) conocido como Arana, ubicado en la afueras de La Plata, en la calle 137, número 640.
Velasco sintió terror apenas cruzó el umbral de ese destacamento, como se siente terror cuando un monstruo está a punto de soltarse. Todo el tiempo, como macabro telón de fondo, se escuchaban los gritos de los torturados y en el aire se olía, como en un matadero, el desesperante olor de la sangre seca mezclada con barro. De inmediato intuyó que allí iban a transcurrir las peores horas de su cautiverio.
No se equivocó.
A las pocas horas de estar encerrado en la celda, lo sacaron y lo llevaron a la sala de torturas. Lo arrojaron sobre un elástico de metal sin colchón y le tiraron agua varias veces por el cuerpo. Luego escuchó la voz del hombre que le había anunciado los peores tormentos y se estremeció de pánico.
Unos segundos más tarde, estaba retorciéndose sobre los alambres de la cama por el dolor que le producía la corriente eléctrica en los genitales, en las tetillas, en las encías. De música funcional, una radio transmitía una versión afónica de la Obertura 1812, de Tchaikovsky.
Velasco no sabe cuánto duró la sesión de tortura. Cree que fueron horas, las horas más largas de su vida. Empezó con poco voltaje y él, con los brazos abiertos en cruz, pensó que la picana no era tan terrible, que se podía soportar. Hasta que escuchó una voz que decía: “Ah… ¿sos durito? Subile el voltaje a éste”. Fue cuando Velasco aprehendió el dolor en toda su dimensión. Aterrado, abrió las manos en señal de que quería hablar. “Ah, mirá como abre las manitos. Tan durito no eras, entonces”, bramó burlón el omnipotente torturador. El prisionero pensó en ganar tiempo y dijo cualquier cosa para entretenerlos y sólo consiguió enfurecer a los verdugos. Su boca comenzó a empastarse y a secarse a medida que el dolor lo flagelaba y lo asomaba a la balaustrada de la traición. Desesperado, optó por dar los nombres de compañeros caídos y de casas que ya habían sido reventadas para proteger nombres y domicilios verdaderos.
Cuando volvió a su celda no podía moverse del dolor. Sus músculos estaban entumecidos y sus miembros acalambrados. Durmió toda la noche y soñó con que la muerte llegaba para rescatarlo. Pero por la mañana despertó en esa habitación chorreada por las defecaciones y la sangre. Al mediodía, lo trasladaron de nuevo a una celda de la Brigada, donde estaban alojados Bozzi, Andreani y San Martín. Mientras lo llevaban, un guardia le explicó que lo habían torturado mal a propósito para marcarlo, para dejarle de por vida esas heridas. “La picana debe levantarse del cuerpo y de esa forma no deja lastimaduras”, explicó como si se tratara de un secreto de la profesión médica. Velasco tenía llagas y cortes en varias partes del cuerpo, y su pene era, según sus propias palabras, “una sola costra de sangre”. Fue esa misma tarde cuando vio por primera vez a Christian Von Wernich.
III
El 9 de julio los carceleros, en un gesto insólito, entendido como de confraternidad patriótica, aunque no eran hermanos ni para la ley ni para la Constitución ni siquiera ante la vista de Dios, repartieron entre todos los detenidos una taza de té caliente. Y en ese festejo dantesco, Velasco escuchó unas voces femeninas que le llamaron la atención.
Una de ellas, dulce y aflautada, hablaba por teléfono y anunciaba: “Mamá, mamá, soy Ceci, ¿cómo estás, mamita? Yo ahora bien, sí, ahora estoy bien, pero pasaron tantas cosas... ¿Vos cómo estás? Te quiero y te extraño, mami. Quedate tranquila que parece que nos van a largar, ya te voy a contar. Chau, mamita, chau, yo te llamo. Sí, sí... Estoy bien. Chau”. Luego, escuchó unos gritos de festejos y voces de hombres y mujeres que celebraban algo más que el Día de la Independencia. Le llamó la atención, pero no preguntó nada. Esas eran historias ajenas a su dolor. Y las horas de Velasco en la Brigada estaban contadas.
Esa misma noche lo trasladaron al Pozo de Banfield, en Vernet y Siciliano, donde le permitieron darse la única ducha reparadora en todo el mes que duró su cautiverio. Como contrapartida no pudo comer en más de 24 horas porque el menú era un engrudo de harina y agua imposible de digerir.
Fue allí donde Velasco recibió una confesión que lo dejó sin palabras y sin certezas. Entre lágrimas, un ex dirigente del Partido Comunista Revolucionario, le rogó: “Gordo, perdoname, por favor perdoname, me dieron máquina durante días y días y no aguanté más. Entonces, preferí dar los nombres de ex militantes para salvaguardar al partido. Pensé que la organización estaba encima de nuestro dolor. ¿Podrás perdonarme algún día?”. Velasco reconoció los rasgos de la tortura en su propio cuerpo y calculó con honestidad cuántas sesiones más de tormentos podría haber soportado él sin cantar ni quebrarse: ¿un día, dos, más? No dijo nada, no era necesario hablar, había comprendido que en esos vericuetos del infierno, las lealtades y las traiciones tienen límites demasiado imprecisos y que nadie puede garantizar a nadie que la desesperación no lo convierta en un “quebrado”, en un colaborador de los represores, en cuestión de minutos.
En eso pensaba cuando pronunciaron su nombre y el de Rodolfo Malbrán. Los sacaron, una vez más, del calabozo y los condujeron hasta un auto. Luego de media hora de viaje por la ciudad, los depositaron en una celda amplia, de seis metros por seis y techos altos que guardaban con obediencia el frío del invierno. Se quedaron parados frente a la puerta, esperando que terminara de cerrarse. Se dieron vuelta unos minutos después, cuando oyeron el ruido de pasos que llegaba desde el fondo de la habitación. De las sombras emergieron tres espectros enjutos, sucios, barbudos, pelilargos y malolientes, vestidos apenas con las remeras que llevaban puestas el día de febrero en que fueron secuestrados.
Velasco los reconoció a pesar de los cambios.
Eran Héctor Baratti, Humberto Fraccarolli y Eduardo Bonín, tres dirigentes del Partido Comunista Marxista Leninista, un grupo maoísta de La Plata.
Se miraron, se tantearon, se reconocieron hasta que uno de los “viejos” solicitó con urgencia: “Compañeros, ustedes hace sólo cuatro o cinco días que cayeron, necesitamos que nos hagan un informe detallado de la situación política en el exterior para poder evaluar el estado de nuestras fuerzas y las del enemigo y así poder actuar en consecuencia”.
Velasco echó su cabeza hacia atrás, sonrió con desgano y contestó secamente: “Ustedes están en pedo, no tienen idea de lo que está pasando afuera.
Es un desastre”. Obviamente, a los tres militantes del PCML el optimismo revolucionario les impidió dar crédito a las palabras del nuevo habitante de la celda, y con las migajas de realidad arrancadas a los recién llegados, comenzaron a estudiar los próximos pasos a seguir desde el calabozo.
Dos o tres días pasaron hasta el momento en que se abrió la puerta de la celda y apareció otra vez el cura Von Wernich. No llevaba sotana, ni siquiera un cuello clerical que lo identificara como sacerdote, nada. Vestía como un galán de novela de la tarde, de sport, con una campera de color crema y un pañuelo de seda anudado al cuello. Von Wernich se acercó y confirmó los datos que tenía: “Che, vos sos Velasco, ¿no?”. Luego continuó con información muy precisa, como por ejemplo: tenés dos hermanas, tu madre se llama tal, tu tía vive en tal lado, tu novia en tal otro. Velasco se sintió desnudado, turbado, confuso. ¿Cómo podía ser que ese hombre supiera tantos detalles que él no había dicho en el interrogatorio? Sintió miedo y el susto le trepó a la cara endureciéndole la mandíbula. El sacerdote sonrió y le aclaró:
–Tranquilo, pibe, soy primo de Monona, tu tía.
–¿Cómo dice? ¿Mi mamá está bien?
–Sí, no te hagas problemas. Pero esto guardalo, es un secreto entre vos y yo, eh. A tus compañeros, nada.
–¿Le puede avisar a mi vieja que estoy bien?
–Veo –contestó el sacerdote mientras encendía un cigarrillo. Después se dirigió a los demás:
–¿Y, muchachos? Parece que sale campeón River este año, eh...
La conversación fue del fútbol a la política; entonces el capellán defendió el liberalismo económico del flamante ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, expuso largamente sobre los errores que había cometido la juventud durante el gobierno peronista y ponderó la lucha que llevaban adelante las Fuerzas Armadas: “¿Saben qué pasa, muchachos? Ustedes le hicieron muy mal al país con tanto terrorismo, con tantas bombas. Atentaron contra la patria, contra Dios, y con eso no se juega”, pronunció antes de retirarse con una sonrisa enigmática.
IV
La vida en la comisaría Quinta era un tanto menos tempestuosa que en la Brigada o en el Pozo de Banfield. Ni qué decir de Arana, que era el lugar donde se torturaba a los alojados en otros centros clandestinos de detención. Durante los días que Velasco estuvo “depositado” allí, como él mismo lo define, no sufrió interrogatorios ni tormentos, excepto algún que otro golpe regalado como dudosa diversión de los carceleros, que de no hacerlo habrían entrado a padecer cierta crisis de identidad.
Porque los carceleros, brutos e ignorantes, están para eso, para dañar, para humillar. Sin embargo, y según la guardia que les tocara, los detenidos allí podían repetir tantas veces como quisieran los platos de guiso, de pastas o de sopa, dependiendo del menú del día. Así, un mediodía lograron darse una bacanal de dieciséis platos de arroz. Claro que la comida apenas alcanzaba para saciar el hambre feroz. Velasco, que por aquellos años era un peso pesado, bajó quince kilos durante su mes como detenido desaparecido.
Si comer era una tarea titánica, ir al baño era una condena literalmente prometeica. Los guardias sacaban a los prisioneros cuando se les daba la real gana y éstos estaban obligados a hacer sus necesidades a la hora que se les ocurriera a los carceleros.
Los formaban en trencito, atados, bajo medidas de extrema seguridad como si esos cuerpos sucios, famélicos, atados y vendados pudieran urdir una conspiración precisa para escaparse. La mayoría de las veces debían orinar en la celda y luego escurrir el pis con sus calzoncillos en la rejilla que había debajo de la puerta. E incluso alguno de ellos, a causa de un estreñimiento que le impedía defecar a discreción de los carceleros, lo hacía sobre su ropa interior, que luego lavaba a escondidas, cuando lo trasladaban al baño, para que los guardias no se enteraran y evitar de esa manera una reprimenda ejemplar.
Dormir, en cambio, sí era fácil, aunque incómodo ya que no había colchón ni frazadas. Se acostaban juntos, uno al lado del otro. Los que habían caído en verano iban al medio y los que tenían camperas se acostaban en las puntas para tapar el viento. Sin hacer nada, las horas pasaban y pasaban cansinas.
Para matar el rato, los compañeros de celda se contaban anécdotas de la vida o se discutía de política en la medida de lo posible. Pero algunos también recurrían a artilugios lúdicos. Velasco, por ejemplo, como antídoto para pasar las horas eternas, proyectaba en silencio y solo en su cabeza una película bien detallada, escena por escena y siempre con un mismo final: su liberación. Con el paso de los días, el grupo fue perfeccionando la forma de entretenerse; los detenidos comenzaron a intercambiar conocimientos adquiridos fuera de la militancia revolucionaria, aunque emparentada con ella. Velasco comenzó a dar clases de canto y respiración. “Volver a los 17, después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente”, de Violeta Parra, o “Para la libertad sangro, lucho y pervivo”, de Joan Manuel Serrat, eran los temas preferidos del quinteto vocal que estaba naciendo, a pesar de las constantes desafinaciones de Héctor Baratti.
En esas tonteras se entretenían los cinco militantes detenidos cuando un día reapareció Von Wernich vestido esta vez con sotana negra. Tras los saludos de rigor, las bromas, los comentarios pasajeros, el capellán notó que Velasco estaba cruzado, de muy mal humor, excesivamente arisco. Se acercó y le preguntó:
–¿Cómo andás? ¿Qué te anda pasando?
–Nada.
–Dale, contame, ya nos conocemos.
–Es que ya tengo las bolas llenas de estar acá –contestó lacónico y fastidiado Velasco.
–Bueno, pero ustedes no tienen que sentir odio por lo que están viviendo –atinó a argumentar el cura y Velasco lo cortó en seco levantando la voz.
–Te quiero ver a vos, si te están torturando… a ver si vos podés sentir otra cosa que no sea odio. Yo te odio a vos y a todos los que están con vos.
–Bueno... –dudó Von Wernich y sonrió maliciosamente al mismo tiempo que se rascaba la frente con una mano–. Es que ustedes tienen que pagar por sus actos contra la patria. Ustedes le han hecho mucho daño al país con sus bombas, sus atentados...
–¿Por eso tenemos que pagar con torturas? –se exaltó Velasco.
–Sí, obviamente. El dolor es una forma de redimir el mal que hay en uno. Ustedes tienen que abrazar su cruz, así como Jesús, por otros motivos, aceptó su castigo. Porque el mal se cura con el castigo...
Baratti, que hasta ese momento se había mantenido ausente de la charla, alzó la mirada y clavó sus ojos en el sacerdote. Von Wernich notó cierta fiereza en sus ojos y buscó santuario en el silencio. Baratti arremetió enardecido: “Póngale que usted tiene razón, que nosotros tenemos que pagar por lo que hicimos. ¿Pero qué culpa tiene mi bebita que acaba de nacer en cautiverio de lo que hicimos nosotros?”.
Von Wernich se acercó a la puerta dando casi por concluida la charla. La abrió y debajo del marco dijo con una mueca amarga:
–La culpa es de ustedes. Y los hijos pagarán las culpas de sus padres...
Baratti puteó y lloró hasta el cansancio. Los demás le reprocharon a Velasco: “¿Cómo mierda se te ocurre ponerte a pelear con el cura? ¿Vos querés que nos maten a todos, pelotudo?”. Velasco pidió perdón e hizo silencio. Baratti supo así que su hija Ana Libertad (con su esposa Elena de la Cuadra, también detenida desaparecida, le pusieron de nombre el bien más preciado para un prisionero) estaba, al menos, viva. Y también supo que Von Wernich estaba al tanto del destino de los bebés nacidos en cautiverio. Es decir, tenía conocimiento de que los centros clandestinos de detención que dependían de la Policía de la provincia de Buenos Aires, liderada por el coronel Ramón Camps, funcionaban no sólo como antesalas del infierno sino como una gran maquinaria de sustracción y apropiación de hijos de desaparecidos.
El 8 de agosto, finalmente, una voz volvió a gritar el nombre de Velasco. “Te vas, Gordo, dejame la campera”, le pidió Baratti. Velasco, que desconfiaba de esa posibilidad, antes de salir del calabozo le contestó: “Estás en pedo, Héctor, ni soñando te la doy”. Nunca más volvió a ver a sus compañeros de celda, quienes continúan desaparecidos. Y aún hoy se arrepiente de no haberle dejado esa desteñida y gastada campera de corderoy.
En la guardia, Velasco recibió el sermón que más disfrutó en su vida: “Bueno, muchachos, ustedes se mandaron flor de cagada, pero ya está. Si ven a alguien del partido o a alguno de nosotros por la calle, bajan la vista y no hacen nada. Si nos equivocamos con alguno de ustedes no le vamos a pedir perdón. ¿Está claro?”, pronunció solemne una voz con inconfundibles señales de vino tinto. Luego unos brazos lo tomaron por los hombros, lo trasladaron hasta un auto y lo sentaron en la parte deç atrás de un coche. Tras un par de vueltas por la ciudad, minutos interminables en los que Velasco creyó que lo fusilarían, lo liberaron en la esquina de la calle 32. Eran las ocho de la noche y cuando se sacó las vendas, vio en cada una de las otras tres esquinas a tres de sus compañeros. Se miraron brevemente, comenzaron a abrazarse y a saltar de felicidad en el medio de la calle, ante la mirada desconcertada de los vecinos. Luego tomaron un taxi que los fue depositando uno a uno en sus casas.
V
La libertad recibió a Velasco con un ataque de apendicitis. Convaleciente de la enfermedad, decidió hacer reposo en la casa de un tío suyo, en Carlos Casares, a 50 kilómetros de Nueve de Julio y lugar donde Von Wernich oficiaba misa casi todos los domingos.
Veinte días después de su liberación, una tarde, pocos minutos antes de las 16, oyó el timbre de la casa donde estaba alojado. Corrió la cortina de la puerta y vio la sonrisa apacible de Christian Von Wernich, que estaba vestido de sacerdote. Abrió la puerta aterrado y miró hacía todos los costados para comprobar que no viniera acompañado de un patrullero para devolverlo al infierno. Pero el capellán estaba solo. “Vengo a hablar con vos –le anunció– vamos a tomar un café.” Velasco aceptó y lo llevó al bar del pueblo que daba a la plaza principal. Se sentaron frente a una ventana y mientras Velasco sentía que el diablo le mordía nuevamente los talones, el cura comenzó a hablar:
–¿Cómo estás? –tanteó.
–He tenido días peores –respondió meneando la cabeza–. Encantado de la vida con la experiencia que tuve...
–Bueno, eso ya pasó –intentó argumentar el cura mientras revolvía el café con la cucharita.
–Para vos habrá pasado, para mí no. A vos porque no te torturaron, porque vos estuviste del otro lado. Ahora yo te pregunto: ¿qué se siente cuando se ve torturar a alguien?
–Nada –Von Wernich dudó un instante y reafirmó–, absolutamente nada.
Se hizo un silencio espeso como si alguien hubiera pronunciado una herejía en medio de un concilio de obispos. Ambos se miraron fijo, midiéndose, estudiándose como dos animales enjaulados, eligiendo las palabras, oliendo uno y otro los peligros que los acechaban mutuamente. Finalmente, Von Wernich rompió la tregua:
–Ustedes no tienen que hacerse problema por lo que dicen bajo los efectos de la tortura, porque no son ustedes. La tortura produce un debilitamiento de la personalidad que los hace cometer locuras o quebrarse, pero es entendible –recitó el capellán.
–Te equivocás... y mucho –repuso Velasco–. Ustedes están muy ensoberbecidos por los resultados de la tortura, pero no es por eso que la gente canta. La gente está cayendo muy mal, cae hecha mierda, destruida políticamente. Por eso canta. Porque la gente que hoy canta, en el 72 se hacía matar...
–Mirá vos, eso no lo había pensado –dijo Von Wernich y esbozó una sonrisa blanca, de oreja a oreja–. Es una explicación coherente, che. Además, aún hoy queda gente que no canta, ¿no?
Velasco retrocedió en la silla instintivamente, bajó la mirada y supo que se estaba metiendo en un terreno peligroso. Demasiado peligroso para él. Levantó la vista y clavó sus ojos en los de Von Wernich:
–No, hermano, yo les dije todo lo que sabía...
–Vos sos un boludo –lo cortó en seco el cura.
–¿Por qué?
–Porque te dejaste hacer mierda en la parrilla y después charlando con tus compañeros en la celda hablaste y cayó un montón de gente por tu culpa –explicó entre ademanes el cura, entrecerrando los ojos y pitando el cigarrillo que sostenía con su mano izquierda.
–¡No! ¡No puede ser! –aulló Velasco golpeándose la frente con la palma de la mano derecha.
–¿Ah no? –preguntó sobrador el capellán como quien sabe que tiene ganada la partida.
Velasco calló. Una gota gélida recorrió su espalda y los cabellos de la nuca se le erizaron por el miedo. Reconoció con su silencio que había perdido el duelo y comprendió que decir cualquier cosa hubiera sido un insulto a la inteligencia de su adversario que, evidentemente, era superior a la suya.
Sabía que había caído en una trampa y no quería hablar para no desgarrar aún más su situación.
Miró a través de las ventanas del bar, temiendo que lo vinieran a buscar, esperando que otra vez le colocaran sobre sus ojos las vendas que le habían robado el mundo exterior y que había recuperado en los últimos días. Y se aterró pensando una vez más en el lacerante dolor que produce la picana sobre los genitales. Tras unos minutos interminables, Von Wernich apagó el cigarrillo contra el cenicero de aluminio y retomó la conversación:
–Quedate tranquilo, no es a eso a lo que vengo –dijo el sacerdote y guardó silencio para dar lugar a que su presa se desahogara.
–Yo todavía no entiendo cómo ni por qué me largaron –atinó a decir Velasco para romper un mutismo que le resultaba incómodo.
–Yo tampoco –contestó el cura y se echó a reír como sólo sería capaz de hacerlo Mefistófeles.
–¿Fuiste vos el que me sacaste?
–No. Yo no intervengo por nadie. Lo único que les dije fue: “A este chico lárguenlo o mátenlo ya. No lo tengan tres meses para largarlo después porque nos va a venir a matar a todos”. Noté que vos te ibas radicalizando y casi al final de tu cautiverio tuviste esa discusión conmigo, ¿te acordás cuando hablamos del odio? Bueno... de esto vengo a hablar con vos. Imagino que no se te ocurrirá hacer ninguna cagada, ¿no?
–No, no... quedate tranquilo –dijo con voz trémula Velasco–. Está todo bien, mi historia ya terminó...
–Sé, además, que te querés ir del país. Te vengo a decir que no hace falta. Vos tenés la “L” de liberado. Si te hubieran querido matar, ya lo hubieran hecho.
–Mirá, yo estoy cagado en las patas –confesó Velasco–. En este país hay diez servicios de inteligencia distintos y yo no voy a esperar a que el segundo venga por mí...
–Pero no te van a dar el pasaporte –lo desanimó el cura.
–Me importa un huevo, me refugio en una embajada, me voy a nado... no me importa... yo me voy.
–Bueno. Si no hay más remedio, te voy a dar una recomendación para mi prima que es la secretaria del coronel Morelli, jefe de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, para que te hagan el pasaporte sin problemas.
Velasco agradeció por educación. Salieron del bar, estrecharon sus manos y vio cómo Von Wernich se perdía en la oscuridad de ese atardecer.
Respiró hondo y sintió que volvía a nacer. Pensó que nunca más iba a volver a ver a ese sacerdote que él creía no era otra cosa que el portero del infierno.
Pero se equivocó. Aún faltaba un último y breve capítulo de esta historia. Von Wernich continuó dando vueltas por Carlos Casares. Un día se encontró de casualidad con su primo –el tío de Velasco– y éste, enterado a medias de la historia, le preguntó: “¿Christian, usted que es sacerdote, cómo puede soportar la situación esa que vive con los detenidos?”. El cura lo miró y bajando la voz hasta un nivel apropiado para la confesión, contestó: “Mire, es durísimo. Yo sólo doy asistencia espiritual a los detenidos, nada más. Pero hay noches que caigo de rodillas frente a Dios y le pido fortaleza para soportar tanto dolor ajeno”.
El marido de Monona le creyó, lo trató de santo y lo invitó a su casa a compartir el típico asado de los sábados con motivo de la despedida de Luis, que viajaba rumbo a su exilio madrileño.
Ese almuerzo sería el último encuentro de Velasco con Von Wernich. El sacerdote llegó acompañado por un grupo de chicos que demostraban por él una devoción ilimitada y se sentó en un sector privilegiado: la cabecera de una oscura mesa de algarrobo.
En la otra punta se ubicó Velasco. Durante toda la reunión, el capellán buscó los ojos de su presa y éste intentó esquivar esa mirada. Aún hoy, Velasco asegura que Von Wernich disfrutó de ese poder que le daba estar sentado a la misma mesa y ser homenajeado por la familia de su víctima sabiendo que sólo ellos dos podían describir los colores del infierno.
Poco se habló en esa mesa de lo que había ocurrido en los campos de concentración que dependían de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Poco se habló de los cuerpos flagelados, de los tormentos a dos veinte, del dolor, de la parrilla, de los llantos y de los muertos. Poco se habló de los distintos y variados recursos para extraer información u obtener la colaboración de los detenidos desaparecidos.
Cuando terminó el almuerzo y al sacerdote le llegó la hora de retirarse, le pidió a Velasco que lo acompañara hasta la puerta. Sublime hasta en las despedidas, Christian Federico Von Wernich acercó su pecho al de Luis, lo abrazó fuerte y le susurró al oído: “Que tengas suerte, hijo, en tu próximo viaje y en tu próxima vida. Yo voy a estar rezando siempre por tu alma. Que Dios te bendiga. Yo ya lo hice”.
CAPÍTULO QUINTO : EL CAPELLÁN
Hay actos que, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias e intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto; por ejemplo el homicidio. No está permitido hacer el mal para obtener el bien.
—Catecismo de la Iglesia
Católica, ap. 1756
La mujer lloraba frente al sacerdote vestido con sotana de irrefutable color negro. Imploraba para que no la volvieran a torturar, rogaba para que no la mataran. El hombre, apenas calvo, rubión y con las insignias de grado policial sobre las mangas de la sotana, le tomaba la mano y le aconsejaba: “Tenés que hablar, chiquita, te conviene hablar para salvar tu vida”. La chica, una estudiante de la facultad de La Plata, moqueaba y negaba con la cabeza, al mismo tiempo que decía: “Usted me tiene que ayudar, Padre, usted no puede permitir esto”. El sacerdote suspiró y le contestó exhalando: “Yo no puedo hacer nada, sos vos la que tenés que ayudarte. No seas tonta, por favor”.
El rechinar de la puerta de la celda interrumpió el diálogo. La chica volvió a colocarse la venda sobre los ojos. Y dos guardias morrudos entraron al grito de “vamos, nena, vamos que ahora sí vas a cantar todo”. Los carceleros venían a buscarla para trasladarla a Arana, el lugar elegido para las sesiones de tortura, para las violaciones y los asesinatos.
Ella se aferró a las piernas del cura y atinó a sollozar:
“No, otra vez no, otra vez no, protéjame Padrecito, se lo pido”. Los guardias se acercaron para agarrarla, pero Christian Von Wernich abrió los brazos en cruz mostrando la profundidad de su sotana y dejando caer por su espalda el poncho de vicuña que tenía sobre los hombros. Exclamó: “¡Atrás, atrás! Esta mujer está bajo secreto de confesión.
Está bajo el poder de la Iglesia, está bajo mi cuidado y protección, no se atrevan a tocarla”. Los policías refunfuñaron unas palabras incomprensibles, dieron media vuelta y cerraron la puerta que chillaba, oxidada. La mujer y el sacerdote quedaron solos, frente a frente.
–Gracias, Padre, gracias por salvarme –murmuró la mujer sollozando.
–De nada, hija. Pero ya ves, vos tenés que poner algo de lo tuyo también –insistió el sacerdote–. Ahora me tenés que ayudar a mí.
–¿Qué quiere?
–Yo te salvé, ¿no? Bueno, ahora me tenés que salvar vos a mí...
–Pero qué puedo hacer yo, si estoy acá encerrada, toda lastimada. Padre, dígame.
–Ahora, tenés que colaborar, lo tenés que hacer por mí, porque yo me jugué por vos, ¿entendés? Así salvás tu vida y me salvás a mí...
–Padre, por favor, no me puede pedir eso...
–Pensalo, charlalo con tu conciencia, yo me voy para dejarte tranquila.
Von Wernich se despidió y se perdió detrás de esa puerta descascarada. Ella se desarmó en un llanto, se sumió en la angustia y no comió durante dos días. Al tercer día, por gratitud hacia el cura, por desesperación, porque no quería volver a ser violada y torturada por las bestias, la chica decidió colaborar.
La escena ocurrió en la comisaría Quinta de La Plata, y fue narrada en un bar cercano al Parque Centenario por un policía retirado, amigo de uno de los protagonistas de esa historia. Mientras apuraba su café negro y cargado, remató: “El capellán era terrible. Nunca intervenía en la primera etapa.
Pero a los dos o tres días, después de que los prisioneros quedaban hechos mierda por la tortura, aparecía y bajo el secreto de confesión les exprimía hasta la última gota. Obtenía muy buenos resultados.
Infligía el más fino de los suplicios: el de la esperanza, aunque tener esperanza era en vano.
Los detenidos creían que si se confesaban podían ser blanqueados y quedar a disposición del PEN.
Eso era bueno, porque iban camino a dejar de ser desaparecidos”.
El informante, un hombre canoso y amante de los cigarrillos negros, sostiene que “el cura creía en lo que hacía, se movía en su auto acompañado apenas por un chofer. No andaba con la patota ni era un tipo de acción. Era un dandy. Es más, no tenía una buena relación con los policías de la comisaría porque lo veían como a un extraño, un testigo molesto que podía meterlos en problemas”.
Eugenio Lugones, amigo de Von Wernich por aquellos años, recuerda que en el baúl de su auto el cura llevaba una radio policial, una sirena para colocar sobre el techo y abrirse paso entre los coches, y en la guantera una docena de credenciales de comisario de la Policía de Buenos Aires con su rostro pero a nombre de un tal Christian Salvo. Todos elementos necesarios para cumplir eficientemente con su rol de capellán.
Es que Von Wernich tenía mucho trabajo por entonces.
Colaborador ad honórem de la Unidad Regional de Junín, su trabajo como capellán de la Policía se incrementó con la llegada de su amigo Camps a la jefatura de la fuerza, oficializado a mediados de abril de 1976, apenas veinte días después del golpe. Y de inmediato, el sacerdote fue puesto a disposición de la Dirección General de Investigaciones, comandada por el comisario mayor Miguel Etchecolatz. Su tarea consistía, entonces, en ofrecer asistencia espiritual a los hombres de la fuerza y a los detenidos legales en las brigadas y comisarías dependientes de ese poderoso departamento.
Pero para el Queque eso era poco trabajo y resolvió redoblar los esfuerzos a fin de ayudar a su amigo Camps en la cruzada anticomunista. Se dedicó, entonces, también a confesar, a extraer información, incluso a quebrar a los detenidos.
El circuito represivo de La Plata articulaba la Brigada de Investigaciones, las comisarías Quinta y Octava, el destacamento de Arana, los Cuerpos de Caballería e Infantería de la Policía Bonaerense y los talleres de Radio Provincia, conocidos como “la Cacha”. Los detenidos desaparecidos rotaban por los distintos lugares de detención, un circuito de traslado y alojamiento según la situación de cada uno de los secuestrados.
La Brigada, por ejemplo, funcionó como el centro de ingreso al circuito clandestino y de distribución de los secuestrados hacia otros centros de detención y tortura. Durante aquellos años estuvo a cargo del comisario Rubén Oscar Páez y el grupo de tareas lo comandaba el comisario Héctor Luis Vides, conocido como el Lobo, un hombre brutal que había sido presidiario en la cárcel de Olmos, adonde había ido a parar por robo de autos, y de donde fue rescatado por la patota del comisario Etchecolatz para ponerlo a cargo del Comando de Operaciones Tácticas (COT) central de La Plata. En esa dependencia trabajaban el oficial Mario Mijín –segundo jefe de la Departamental de Lomas de Zamora el 26 de junio de 2002 cuando fueron asesinados los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki–; Mario Tocho; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés; el subcomisario Eros Amilcar Tarela; Valentín Pret; José Antillo, alias Federico Asís; y el capitán del Ejército Norberto Cozani. En la Brigada, Camps y Von Wernich intentaron repetir la experiencia del staff de la ESMA, es decir la “recuperación” de ex montoneros que colaboraran con las fuerzas de represión a cambio de mejoras en las condiciones de detención.
Las víctimas de esa experiencia piloto, concluida fatalmente, fueron conocidas como El Grupo de los Siete.
El más siniestro de los CCD era el destacamento de Arana destinado a la práctica de interrogatorios mediante la aplicación de torturas que incluían las violaciones de mujeres, la picana, el submarino húmedo y seco, la crucifixión con sogas, las golpizas y los simulacros de fusilamientos. Allí también se efectuaba la eliminación física de los detenidos y la incineración o el entierro de los cadáveres en fosas comunes. El jefe del campo era el comisario Juan Carlos Nogara, conocido como Nogarita o el Monje Blanco, y otros apellidos que figuran como responsables de ese campo son el oficial Alcántara; Astolfi alias el Cura; Roberto Grillo; Celestino Gunther, el Alemán; el oficial Irigoyen; Mario Jaime; Daniel Lencinas; el comisario Quiernes; el mayor del Ejército Spagnavero; el oficial Trotta; y el comisario general Ernesto Verdún, conocido como el Mariscal Tito.
La comisaría Quinta funcionaba como centro de depósito de prisioneros y de traslado hacía otros centros como las brigadas o “pozos” de Quilmes y de Banfield. Allí fueron reconocidos Manuel Aguiar, Osvaldo del Bueno y otras dos personas de apellido Rotela y Sartorio respectivamente.
La comisaría Octava era el último eslabón de la cadena, previo a la legalización de los prisioneros o su desaparición definitiva. La seccional albergaba a tres clases de detenidos: los clandestinos, los que estaban a disposición del PEN y los que estaban a punto de ser blanqueados.
En esa dependencia fueron reconocidos el comisario Rubén Sabich, los policías Darío Inchausti y Francisco Jaza y el capitán Amuchástegui, jefe de Operaciones del Regimiento 7.
El capellán Christian Von Wernich fue reconocido por más de veinte testigos en la Brigada de Investigaciones, donde lo calificaron de habitué, en las comisarías Quinta y Octava, en el destacamento de Arana, en el Pozo de Quilmes, de Banfield y en el Puesto Vasco, una dependencia ubicada en Don Bosco, depósito de presos bajo la órbita del COT1 de Martínez.
—Catecismo de la Iglesia
Católica, ap. 1756
La mujer lloraba frente al sacerdote vestido con sotana de irrefutable color negro. Imploraba para que no la volvieran a torturar, rogaba para que no la mataran. El hombre, apenas calvo, rubión y con las insignias de grado policial sobre las mangas de la sotana, le tomaba la mano y le aconsejaba: “Tenés que hablar, chiquita, te conviene hablar para salvar tu vida”. La chica, una estudiante de la facultad de La Plata, moqueaba y negaba con la cabeza, al mismo tiempo que decía: “Usted me tiene que ayudar, Padre, usted no puede permitir esto”. El sacerdote suspiró y le contestó exhalando: “Yo no puedo hacer nada, sos vos la que tenés que ayudarte. No seas tonta, por favor”.
El rechinar de la puerta de la celda interrumpió el diálogo. La chica volvió a colocarse la venda sobre los ojos. Y dos guardias morrudos entraron al grito de “vamos, nena, vamos que ahora sí vas a cantar todo”. Los carceleros venían a buscarla para trasladarla a Arana, el lugar elegido para las sesiones de tortura, para las violaciones y los asesinatos.
Ella se aferró a las piernas del cura y atinó a sollozar:
“No, otra vez no, otra vez no, protéjame Padrecito, se lo pido”. Los guardias se acercaron para agarrarla, pero Christian Von Wernich abrió los brazos en cruz mostrando la profundidad de su sotana y dejando caer por su espalda el poncho de vicuña que tenía sobre los hombros. Exclamó: “¡Atrás, atrás! Esta mujer está bajo secreto de confesión.
Está bajo el poder de la Iglesia, está bajo mi cuidado y protección, no se atrevan a tocarla”. Los policías refunfuñaron unas palabras incomprensibles, dieron media vuelta y cerraron la puerta que chillaba, oxidada. La mujer y el sacerdote quedaron solos, frente a frente.
–Gracias, Padre, gracias por salvarme –murmuró la mujer sollozando.
–De nada, hija. Pero ya ves, vos tenés que poner algo de lo tuyo también –insistió el sacerdote–. Ahora me tenés que ayudar a mí.
–¿Qué quiere?
–Yo te salvé, ¿no? Bueno, ahora me tenés que salvar vos a mí...
–Pero qué puedo hacer yo, si estoy acá encerrada, toda lastimada. Padre, dígame.
–Ahora, tenés que colaborar, lo tenés que hacer por mí, porque yo me jugué por vos, ¿entendés? Así salvás tu vida y me salvás a mí...
–Padre, por favor, no me puede pedir eso...
–Pensalo, charlalo con tu conciencia, yo me voy para dejarte tranquila.
Von Wernich se despidió y se perdió detrás de esa puerta descascarada. Ella se desarmó en un llanto, se sumió en la angustia y no comió durante dos días. Al tercer día, por gratitud hacia el cura, por desesperación, porque no quería volver a ser violada y torturada por las bestias, la chica decidió colaborar.
La escena ocurrió en la comisaría Quinta de La Plata, y fue narrada en un bar cercano al Parque Centenario por un policía retirado, amigo de uno de los protagonistas de esa historia. Mientras apuraba su café negro y cargado, remató: “El capellán era terrible. Nunca intervenía en la primera etapa.
Pero a los dos o tres días, después de que los prisioneros quedaban hechos mierda por la tortura, aparecía y bajo el secreto de confesión les exprimía hasta la última gota. Obtenía muy buenos resultados.
Infligía el más fino de los suplicios: el de la esperanza, aunque tener esperanza era en vano.
Los detenidos creían que si se confesaban podían ser blanqueados y quedar a disposición del PEN.
Eso era bueno, porque iban camino a dejar de ser desaparecidos”.
El informante, un hombre canoso y amante de los cigarrillos negros, sostiene que “el cura creía en lo que hacía, se movía en su auto acompañado apenas por un chofer. No andaba con la patota ni era un tipo de acción. Era un dandy. Es más, no tenía una buena relación con los policías de la comisaría porque lo veían como a un extraño, un testigo molesto que podía meterlos en problemas”.
Eugenio Lugones, amigo de Von Wernich por aquellos años, recuerda que en el baúl de su auto el cura llevaba una radio policial, una sirena para colocar sobre el techo y abrirse paso entre los coches, y en la guantera una docena de credenciales de comisario de la Policía de Buenos Aires con su rostro pero a nombre de un tal Christian Salvo. Todos elementos necesarios para cumplir eficientemente con su rol de capellán.
Es que Von Wernich tenía mucho trabajo por entonces.
Colaborador ad honórem de la Unidad Regional de Junín, su trabajo como capellán de la Policía se incrementó con la llegada de su amigo Camps a la jefatura de la fuerza, oficializado a mediados de abril de 1976, apenas veinte días después del golpe. Y de inmediato, el sacerdote fue puesto a disposición de la Dirección General de Investigaciones, comandada por el comisario mayor Miguel Etchecolatz. Su tarea consistía, entonces, en ofrecer asistencia espiritual a los hombres de la fuerza y a los detenidos legales en las brigadas y comisarías dependientes de ese poderoso departamento.
Pero para el Queque eso era poco trabajo y resolvió redoblar los esfuerzos a fin de ayudar a su amigo Camps en la cruzada anticomunista. Se dedicó, entonces, también a confesar, a extraer información, incluso a quebrar a los detenidos.
El circuito represivo de La Plata articulaba la Brigada de Investigaciones, las comisarías Quinta y Octava, el destacamento de Arana, los Cuerpos de Caballería e Infantería de la Policía Bonaerense y los talleres de Radio Provincia, conocidos como “la Cacha”. Los detenidos desaparecidos rotaban por los distintos lugares de detención, un circuito de traslado y alojamiento según la situación de cada uno de los secuestrados.
La Brigada, por ejemplo, funcionó como el centro de ingreso al circuito clandestino y de distribución de los secuestrados hacia otros centros de detención y tortura. Durante aquellos años estuvo a cargo del comisario Rubén Oscar Páez y el grupo de tareas lo comandaba el comisario Héctor Luis Vides, conocido como el Lobo, un hombre brutal que había sido presidiario en la cárcel de Olmos, adonde había ido a parar por robo de autos, y de donde fue rescatado por la patota del comisario Etchecolatz para ponerlo a cargo del Comando de Operaciones Tácticas (COT) central de La Plata. En esa dependencia trabajaban el oficial Mario Mijín –segundo jefe de la Departamental de Lomas de Zamora el 26 de junio de 2002 cuando fueron asesinados los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki–; Mario Tocho; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés; el subcomisario Eros Amilcar Tarela; Valentín Pret; José Antillo, alias Federico Asís; y el capitán del Ejército Norberto Cozani. En la Brigada, Camps y Von Wernich intentaron repetir la experiencia del staff de la ESMA, es decir la “recuperación” de ex montoneros que colaboraran con las fuerzas de represión a cambio de mejoras en las condiciones de detención.
Las víctimas de esa experiencia piloto, concluida fatalmente, fueron conocidas como El Grupo de los Siete.
El más siniestro de los CCD era el destacamento de Arana destinado a la práctica de interrogatorios mediante la aplicación de torturas que incluían las violaciones de mujeres, la picana, el submarino húmedo y seco, la crucifixión con sogas, las golpizas y los simulacros de fusilamientos. Allí también se efectuaba la eliminación física de los detenidos y la incineración o el entierro de los cadáveres en fosas comunes. El jefe del campo era el comisario Juan Carlos Nogara, conocido como Nogarita o el Monje Blanco, y otros apellidos que figuran como responsables de ese campo son el oficial Alcántara; Astolfi alias el Cura; Roberto Grillo; Celestino Gunther, el Alemán; el oficial Irigoyen; Mario Jaime; Daniel Lencinas; el comisario Quiernes; el mayor del Ejército Spagnavero; el oficial Trotta; y el comisario general Ernesto Verdún, conocido como el Mariscal Tito.
La comisaría Quinta funcionaba como centro de depósito de prisioneros y de traslado hacía otros centros como las brigadas o “pozos” de Quilmes y de Banfield. Allí fueron reconocidos Manuel Aguiar, Osvaldo del Bueno y otras dos personas de apellido Rotela y Sartorio respectivamente.
La comisaría Octava era el último eslabón de la cadena, previo a la legalización de los prisioneros o su desaparición definitiva. La seccional albergaba a tres clases de detenidos: los clandestinos, los que estaban a disposición del PEN y los que estaban a punto de ser blanqueados.
En esa dependencia fueron reconocidos el comisario Rubén Sabich, los policías Darío Inchausti y Francisco Jaza y el capitán Amuchástegui, jefe de Operaciones del Regimiento 7.
El capellán Christian Von Wernich fue reconocido por más de veinte testigos en la Brigada de Investigaciones, donde lo calificaron de habitué, en las comisarías Quinta y Octava, en el destacamento de Arana, en el Pozo de Quilmes, de Banfield y en el Puesto Vasco, una dependencia ubicada en Don Bosco, depósito de presos bajo la órbita del COT1 de Martínez.
II
Eugenio Lugones era profesor de gimnasia en el club católico El Ateneo de la Juventud, ubicado en la calle Riobamba en pleno barrio de Congreso, en el año 1970. Entre flexiones, abdominales y lagartijas comenzó a hacerse amigo de uno de sus alumnos.
Un tipo macanudo, de unos treinta años, que había dejado hacía poco el seminario pero que no renunciaba a su vocación sacerdotal. Por haber pasado por el seminario lo llamaban cariñosamente el Cura, pero también lo apodaban el Conde porque su elegancia demostraba que era un hombre de buena posición social.
A Eugenio siempre le despertó confianza ese hombre de buen trato, hablar sereno y tono campechano.
Tanto que afianzaron su amistad yendo a cenar a restaurantes del centro o reuniéndose a tomar mate en la casa de uno o de otro. Hacia fines del año 72, Eugenio tuvo una idea brillante para escaparle un poco al pesado clima nacional: viajar 15 días a Río de Janeiro para festejar el carnaval carioca.
A Christian la idea le pareció excelente y le preguntó si tenía algún problema en compartir el viaje. Eugenio contestó raudo que no había inconvenientes y ambos se pusieron a hacer planes. Eugenio recuerda ese febrero como una de las mejores vacaciones de soltero.
Después la vida los fue separando. Eugenio en el 73 se fue a recorrer Latinoamérica y Christian ya hacía un tiempo que estaba en Nueve de Julio. Pero la distancia no atentó contra la amistad. Tanto que cuando Eugenio decidió casarse con su novia que lo esperaba en Buenos Aires, quien lo representó ante el Registro Civil y efectuó los trámites a su nombre fue el Conde.
A mediados del 74, cuando Eugenio volvió al país, Christian ya se había ordenado sacerdote.
La amistad comenzó a agrietarse a mediados del 76, ya en plena dictadura militar. El padre de Eugenio falleció el 4 de mayo y fue enterrado en América, un pueblito ubicado a 500 kilómetros de la Capital. Von Wernich acompañó a la familia en todo momento y pronunció unas palabras antes de echar el primer terrón sobre el ataúd. De regreso, se separaron en varios autos y a César, el hermano de Eugenio, y su mujer, María Martha Vázquez Ocampo, les tocó ir en el auto del capellán. Nadie supo qué se habló en ese auto. Apenas diez días después, el 14, la pareja fue secuestrada en su departamento de la calle Emilio Mitre, frente al Parque Chacabuco.
El mismo día del secuestro de su hermano, Eugenio abrió la puerta de su casa y se encontró con el rostro desfigurado de Von Wernich. “Dejá, yo voy a hablar con Morelli”, intentó tranquilizarlo y desapareció.
Un mes después, Eugenio recibió una carta de su amigo que sólo decía: “Quedate tranquilo, tu hermano está vivo”.
César y María Martha habían desaparecido en el mismo operativo en el que cayeron Beatriz Carbonell de Pérez Weiss, María Esther Lorusso Lammle, Horacio Pérez Weiss, Mónica María Candelaria Mignone y Mónica Quinteiro. El grupo militaba en la villa de emergencia del Bajo Flores y según investigaciones posteriores habrían sido secuestrados, torturados y asesinados por el grupo de tareas de la ESMA.
Por eso, Eugenio mostró la carta a Emilio Mignone, padre de Mónica, quien después fue el valioso presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
De inmediato, éste envió en julio una carta al obispo de Nueve de Julio, Alejo Gilligan. El 4 de agosto llegó la respuesta: “Estimado doctor. Lamentablemente es muy poco, por no decir nada lo que puedo informar sobre lo solicitado por usted.
El único dato recogido por el padre Christian es que César Lugones está bien; nada sabe de las demás personas, lugar que se encuentran ni quienes intervinieron. En consecuencia y siendo tan pobre mi informe, quiero expresar a usted y a su familia mi cordial adhesión en esta situación tan desconcertante y dolorosa y asegurarles mi recuerdo y oración para que el Señor Crucificado sea para ustedes sostén y alivio de este prolongado calvario.
Affmo. En Jesús y María, lo saluda. Monseñor Alejo Gilligan”.
La amistad entre Eugenio y el capellán se fue enfriando poco a poco. Si bien Eugenio no sabía exactamente qué hacía Von Wernich con su capellanía, le preocupaba su cercanía con las autoridades policiales y militares. Pero no habían roto aún las lanzas. Es más, el sacerdote le iba a hacer todavía un último favor.
Catalina Cassinelli de Lugones, madre de Eugenio y César, recibió un día un extraño llamado del I Cuerpo del Ejército. Debía presentarse en el edificio del Comando para entregar una suma de dinero para los gastos de detención que ocasionaba su hijo. Catalina fue varias veces a una oficina ubicada en el mismo piso que tenía su despacho Suárez Mason, uno de los referentes del nefasto Grupo La Plata. Una tarde, Eugenio, desesperado por la falta de dinero para pagar la cuota, acudió en busca de Von Wernich para pedirle unos pesos. Y éste se los prestó.
Eugenio siguió con las averiguaciones hasta que un día se encontró finalmente con Suárez Mason, a quien lo vinculaba un lejano parentesco. Seco y de mala manera, el general de la muerte le contestó:
“Yo no puedo hacer nada, lo tiene la Marina”.
Ocho años después, los abogados del CELS patrocinaron una demanda caratulada “Lorusso Arturo Andrés s/denuncia privación ilegítima de la libertad” ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 4 a cargo de la doctora Amelia Berraz de Vidal, hasta que ésta se declaró incompetente y el expediente quedó en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Eugenio no supo quién era su amigo hasta que años después se enteró gracias a un reportaje periodístico qué funciones cumplía realmente en la Policía Von Wernich.
Si bien el grupo de su hermano había sido secuestrado por el GT 3.3 de la Marina, Eugenio nunca pudo sacarse de la cabeza el peligro que corrieron César y su mujer en ese auto aquel 4 de mayo.
Y nunca supo lo que hablaron. Y aún hoy sospecha que su ahora ex amigo pudo haber metido la cola en ese asunto.
III
Por aquellos tiempos, a Analía Maffeo la llamaban la India. Tenía 25 años, era alta, morocha, bonita y con cierta ferocidad en la mirada. Hija mayor de una familia típicamente peronista de Los Toldos, el pueblo donde nació María Eva Duarte de Perón, Evita. Estudiaba Arquitectura en La Plata y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista, la rama sindical de Montoneros. Trabajaba en el Banco Provincia y vivía en un departamento en la ciudad diseñada por la masonería. El 6 de julio de 1977, una patota de policías vestidos de civil tocó el timbre de su casa. Ella abrió la puerta y un morocho regordete la invitó bruscamente a que los acompañara. Se vistió, subió al auto y la llevaron a buscar a su hermana a la casa de los padres. Allí, levantaron a Silvia, la menor, y las encapucharon y maniataron en el coche.
Primero las llevaron a la Brigada donde las alojaron en una galería externa de la casa. A los pocos minutos, tomaron a Analía del brazo y la guiaron hasta una habitación que hacía las veces de cámara de interrogatorios. Allí, dos hombres con excesivo conocimiento de los nombres y de las actividades de la militancia comenzaron a interrogarla con hosquedad pero en buenos términos y siempre bajo el paternal consejo: “Dale, confesá, no seas gila, así no te hacen mierda en la parrilla”. Maffeo se mantuvo en silencio o habló por hablar sin decir nada, o putéo que, como dice Mario Benedetti, en esos casos es una buena forma de guardar silencio.
De lo único que se acuerda la India de esa media hora que estuvo bajo presión es de dos sobrenombres: el Pecos y el Mono.
Un par de horas después se cumplieron las advertencias de los dos interrogadores. Las dos hermanas Maffeo fueron trasladadas al destacamento Arana. Allí, las dejaron en una celda un buen rato hasta que dos hombres vinieron a buscar a Silvia.
En la sala de tortura, la desnudaron, le pusieron una 45 en la cabeza y le dijeron: “Cantá guachita, dale, cantá o te volamos los sesos”. Silvia, que no militaba, se largó a llorar. Cebados, los verdugos la arrojaron sobre una cama, la ataron de pies y manos y le empezaron a saltar en el estómago. Finalmente, cuando comprobaron que la chica no sabía nada, la hicieron vestir y la devolvieron destrozada a su celda.
Analía la pasó peor. Atada de pies y manos al elástico de metal fue torturada con la picana y luego le aplicaron el submarino seco con una almohada.
La India recuerda que el dolor de la corriente eléctrica podía aguantarlo, pero cuando la ahogaban, prefería morirse antes que volver a soportar una vez más la falta de oxígeno. Porque le tapaban la cara casi hasta asfixiarla, hasta dejarla al límite del desmayo. Entonces, la reanimaban y otra vez la ahogaban o le metían picana para que cante.
Pero no cantó. Sólo dio los nombres de los compañeros que ella sabía fehacientemente que habían caído, que estaban muertos o fuera del país. Así los entretuvo los tres días que estuvo en el destacamento de Arana. De allí, Analía volvió a la Brigada donde le querían hacer firmar una declaración donde ella confesaba ser montonera. La India se negó envuelta en un ataque de histeria y los policías decidieron depositarla en una celda de la comisaría Quinta. A su hermana, en cambio, la dejaron en libertad.
El calabozo era pequeño y estaba atiborrado de prisioneras. Medía dos metros por tres y había entre cuatro y cinco chicas al mismo tiempo. Era tan incómodo que debían turnarse para dormir acostadas.
La única conexión con el exterior se producía gracias a los presos comunes que les pasaban comida y cigarrillos y las entretenían con largas charlas, puerta de metal y mirilla de por medio.
Hasta que un día se abrió la puerta y apareció… el capellán. Vestido de civil, con un ponchito sobre los hombros, lo primero que hizo fue hacerles sacar las vendas a las detenidas. Ése era su estilo, casi un modus operandi.
–¿Cómo estamos hoy, chicas? –jugueteó sonriente y con las manos en los bolsillos.
–Acá ve –contestó la Gallita, nombre de guerra de una militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores).
–¿Vos sos la Maffeo, no? –preguntó dirigiéndose a la India.
–Sí, sí –contestó ella dubitativa.
–Vos sos de Los Toldos. Yo conozco muy bien a tu viejo –le dijo el capellán.
–¿Seguro? Mire que hace mucho que no estamos allá –contestó ella e hizo un largo silencio para no contradecir al sacerdote.
–Sí, ya vas ver, cuando salgas preguntale y vas a ver que nos conocemos –repuso Von Wernich con suficiencia.
–¿Qué, vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? –preguntó la Gallita.
–Quién lo sabe, hija. Pero seguro que en algún momento van a salir. No se olviden que acá hoy estamos y mañana no estamos –dijo el cura con una sonrisa que, si no fuera por su condición de cura, hubiera parecido maléfica.
La charla continuó unos minutos más hasta que sonaron las cinco campanadas del seminario ubicado justo enfrente de la comisaría. Von Wernich dio media vuelta, abrió la puerta y se fue. Volvió una semana más tarde para comprobar que todo seguía en orden. El diálogo se repitió más o menos con las mismas palabras. Hasta que una de las detenidas le pidió una Biblia:
–¿Y para qué querés vos una Biblia, me querés decir? Si vos sos marxista... –provocó, medio jocoso.
La chica bajó la cabeza unos segundos y lo miró fijo a los ojos.
–Yo soy peronista –dijo seca–. Y quiero una Biblia para pedirle fuerzas al Señor...
–Pero vos sos peronista de izquierda, ¿no? A ver, contame qué tipo de peronista sos vos... Estás arrepentida de algo, ¿te querés confesar?
La chica entendió adónde se dirigía la conversación y qué tipo de preguntas iban a venir después. Entonces, prefirió recluirse en el mutismo luego de lanzar un dardo envenenado:
–Una Biblia no se le niega a nadie. Si usted es un buen sacerdote, ya sabe lo que tiene que hacer...
El cura sonrió, se despidió con una mano en alto y se fue. Analía Maffeo nunca más volvió a verlo y la Biblia solicitada, obviamente, nunca apareció en esa pequeña celda de dos metros por tres.
La India estuvo detenida en la Quinta casi un mes y medio. De ese cautiverio lo que más asco le provocó fue la falta de aseo y de baño, la transpiración pegada en las axilas, el olor a orina seca y envejecida y la ropa gastada, mugrienta. Finalmente, una semana antes de liberarla, le dejaron darse un baño con un chorrito de agua fría que caía sobre su pelo empastado y no lograba penetrar hasta el cueroç cabelludo.
Maffeo fue liberada el 8 de agosto de 1977. En un típico procedimiento, le devolvieron los documentos y la trasladaron tabicada y atada en el asiento de atrás del auto. Allí se dio cuenta que había un detenido más en el suelo del Falcon. La dejaron finalmente en un descampado cercano al Hospital Italiano, de La Plata. La bajaron del auto y sintió en su cara el viento frío de agosto. Esperó que los coches se alejaran y se quitó lentamente la venda de los ojos. Lo primero que vio fueron las caras enjutas y demacradas de Carlos Zaidman, Eduardo Kirilovski y José Llantada. Y por una cuestión de extraña solidaridad, abrazó a esos tres desconocidos con la cara chorreante de lágrimas.
Hoy, la India vive en City Bell. Y los días invernales sale a caminar por su barrio abrigada pero con la cara descubierta como una forma de celebrar la vida. Es una liturgia extraña, es cierto, pero para esta bonita mujer que superó hace rato los cuarenta años la libertad se parece al viento frío de agosto cuando golpea dulzón en su rostro descubierto.
Fuente: Tiempo Argentino
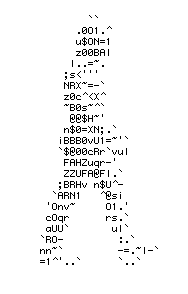
No hay comentarios:
Publicar un comentario