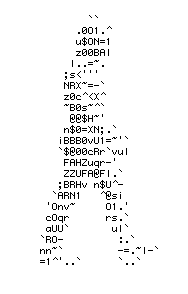Versos
seleccionados de "La vuelta de Martín Fierro"
Nota: Algunas palabras han sido corregidas, para hacer más sencilla su lectura.
Algunas palabras gauchescas tienen su definición
[] debajo del artículo.
406
Yo he conocido cantores
que era un gusto el escuchar;
mas no quieren opinar
y se divierten cantando;
pero yo canto opinando,
que es mi modo de cantar.
408
Lo que pinta este pincel
ni el tiempo lo ha de borrar;
ninguno se ha de animar
a corregirme la plana;
no pinta quien tiene gana
sino quien sabe pintar.
409
Y no piensen los oyentes
que del saber hago alarde;
he conocido aunque tarde,
sin haberme arrepentido,
que es pecado cometido
el decir ciertas verdades.
422
Déjenmé tomar un trago:
estas son otras cuarenta
mi garganta esta sedienta,
y de esto no me abochorno,
pues el viejo, como el horno,
por la boca se calienta.
436
Se debe ser mas prudente
cuando el peligro es mayor;
siempre se salva mejor
andando con advertencia
porque no está la prudencia
reñida con el valor.
453
El mal es árbol que crece
y que cortado retoña;
la gente esperta o bisoña
sufre de infinitos modos;
la tierra es madre de todos,
pero también da ponzoña.
454
Mas todo varón prudente
sufre tranquilo sus males;
yo siempre los hallo iguales
en cualquier senda que elijo;
la desgracia tiene hijos,
aunque ella no tiene madre.
455
Y al que le toca la herencia,
donde quiera halla su ruina:
lo que la suerte destina
no puede el hombre evitar,
porque el cardo ha de pinchar
es que nace con espinas.
470
En semejante ejercicio
se hace diestro el cazador:
cai el piche engordador,
cai el pájaro que trina;
todo bicho que camina
va a parar al asador.
472
El que vive de la caza
a cualquier bicho se atreve,
que pluma o cáscara lleve,
pues, cuando la hambre se siente,
el hombre le clava el diente
a todo lo que se mueve.
474
Y aves y bichos y peces
se mantienen de mil modos:
pero el
hombre, en su acomodo
es curioso de observar:
es el que sabe llorar
y es el que los come a todos.
510
Cuando el hombre es mas salvaje
trata pior a la mujer:
yo no sé que pueda haber
sin ella dicha ni goce.
¡Feliz el que la conoce
y logra hacerse querer!
511
Todo el que entiende la vida
busca a su lao los placeres;
justo es que las considere
el hombre de corazón;
sólo los cobardes son
valientes con sus mujeres.
513
No se hallará una mujer
a la que esto no le cuadre;
yo alabo al Eterno Padre,
no porque las hizo bellas,
sino porque a todas ellas
les dió corazón de madre.
528
Quien recibe beneficios
jamás los debe olvidar;
y al que tiene que rodar
en su vida trabajosa,
le pasan a veces cosas
que son duras de pelar.
644
¡Todo es cielo y horizonte
en inmenso campo verde!
¡Pobre de aquel que se pierde
o que su rumbo
extravea!
Si alguien cruzarlo desea,
este consejo recuerde:
645
Marque su rumbo de día
con toda fidelidad;
marche con puntualidad,
siguiéndoló con fijeza,
y, si duerme, la cabeza
ponga para el lao que va.
646
Oserve con todo esmero
adonde el sol aparece;
si hay neblina y le entorpece
y no lo puede oservar,
guárdese de caminar,
pues quien se pierde perece.
647
Dios le dió instintos sutiles
a toditos los mortales;
el hombre es uno de tales,
y en las llanuras aquellas,
lo guían el sol, las estrellas,
el viento y los animales.
656 (El hijo mayor de Martín Fierro)
Aunque el gajo se parece
al árbol de donde sale,
solía decirlo mi madre,
y en su razón estoy fijo:
"Jamás puede hablar el hijo
con la autoridad del padre".
670
"A la justicia ordinaria
voy a mandar a los tres."
Tenia razón aquel Juez,
y cuantos ansí amenacen;
ordinaria... Es como la hacen:
lo he conocido después.
671
Nos remitió, como digo,
a esa justicia ordinaria,
y fuimos con la sumaria
a esa cárcel de malevos
que, por un bautismo nuevo,
le llaman
penitenciaria.
672
El porqué tiene ese nombre
naides me lo dijo a mí,
mas yo me lo esplico ansí:
le diran
penitenciariapor la penitencia diaria,
que se sufre estando allí.
725 (El hijo segundo de Martín Fierro)
El Juez vino sin tardanza
cuanto falleció la vieja.
"De los bienes que te deja",
me dijo, "Yo he de cuidar:
es un rodeo regular
y dos majadas de ovejas".
731
Me llevó consigo un viejo
que pronto mostró la hilacha,
dejaba ver por la facha
que era medio cimarrón,
muy renegao, muy ladrón,
y le llamaban Vizcacha.
752
Cuando mozo fué casao,
aunque yo lo desconfío,
y decía un amigo mío
que, de arrebatao y malo,
mató a su mujer de un palo
porque le dió un mate frío.
755
siempre andaba retobao:
con ninguno solía hablar;
se divertía en escarbar
y hacer marcas con el dedo,
y en cuanto se ponía en pedo
me empezaba a aconsejar.
756 (Con el Viejo Vizcacha)
Me parece que lo veo
con su poncho calamaco,
despues de echar un güen taco,
ansí principiaba a hablar:
"Jamás llegues a parar
ande veas perros flacos."
757
"El primer cuidao del hombre
es defender el pellejo.
Lleváte de mi consejo,
fijáte bien en lo que hablo:
el diablo sabe por diablo,
pero más sabe por viejo."758
"Hacéte amigo del Juez;
no le des de que quejarse;
y cuando quiera enojarse
vos te debés encoger,
pues siempre es güeno tener
palenque ande ir a rascarse."
759
"Nunca le llevés la contra,
porque él manda la gavilla:
allí sentao en su silla,
ningún güey le sale bravo;
a uno le da con el clavo
y a otro con la cantramilla."
760
"El hombre, hasta el más soberbio,
con más espinas que un tala,
aflueja andando en la mala
y es blando como manteca:
hasta la hacienda baguala
cai al jagüel con la seca."761
"No andés cambiando de cueva;
hacé las que hace el ratón.
Conserváte en el rincón
en que empezó tu esistencia:
vaca que cambia querencia
se atrasa en la parición."
762
Y menudiando los tragos
aquel viejo, como cerro,
"No olvidés", me decía,"Fierro,
que el hombre no debe crer
en lágrimas de mujer
ni en la renguera del perro."
763
"No te debes afligir
aunque el mundo se desplome.
Lo que más precisa el hombre
tener, según yo discurro,
es la memoria del burro,
que nunca olvida ande come.
764
"Deja que caliente el horno
el dueño del amasijo;
lo que es yo, nunca me aflijo
y a todito me hago el sordo:
el cerdo vive tan gordo,
y se come hasta los hijos."
765
"El zorro que ya es corrido
dende lejos la olfatea;
no se apure quien desea
hacer lo que le aproveche
la vaca que más rumea
es la que da mejor leche."
766
"El que gana su comida
bueno es que en silencio coma;
ansina, vos, ni por broma
querás llamar la atención:
nunca escapa el
cimarrónsi dispara por la loma."
767
"Yo voy donde me conviene
y jamás me descarrío;
lleváte el ejemplo mío,
y llenarás la barriga:
aprendé de las hormigas:
no van a un noque vacío."
768
"A naides tengás envidia:
es muy triste el envidiar;
cuando veás a otro ganar,
a estorbarlo no te metas:
cada lechón en su teta
es el modo de mamar."769
"Ansí se alimentan muchos
mientras los pobres lo pagan;
como el cordero hay quien lo haga
en la puntita, no niego;
pero otros, como el borrego,
todo entera se la tragan."
770
"Si buscás vivir tranquilo
dedicate a solteriar
más si te querés casar,
con esta alvertencia sea:
que es muy difícil guardar
prenda que otros codicean."
771
"Es un bicho la mujer
que yo aquí no lo destapo,
siempre quiere al hombre guapo;
mas fijate en la elección,
porque tiene el corazón
como barriga de sapo."772
Y gangoso con la tranca,
me solia decir: "Potrillo,
recién te apunta el cormillo,
mas te lo dice un toruno:
no dejés que hombre ninguno
te gane el lao del cuchillo."
773
"Las armas son necesarias,
pero naides sabe cuándo;
ansina, si andás pasiando,
y de noche sobre todo,
debés llevarlo de modo
que al salir, salga cortando."
774
"Los que no saben guardar
son pobres aunque trabajen;
nunca, por más que se atajen,
se librarán del cimbrón:
al que nace barrigón
es al ñudo que lo fajen."775
"Donde los vientos me llevan
allí estoy como en mi centro;
cuando una tristeza encuentro
tomo un trago pa alegrarme:
a mí me gusta mojarme
por ajuera y por adentro."
776
"Vos sos pollo, y te convienen
toditas estas razones;
mis consejos y lecciones
no echés nunca en el olvido:
en las
riñas he aprendido
a no peliar sin puyones
[1]"
777
Con estos consejos y otros
que yo en mi memoria encierro,
y que aquí no desentierro,
educándome seguía,
hasta que al fin se dormía
mesturao entre los perros.
795
"Se llevaba mal con todos:
era su costumbre vieja
el mesturar las ovejas,
pues al hacer el aparte
sacaba la mejor parte,
y despues venía con quejas."
884
Comete un error inmenso
quien de la suerte presuma;
otro mas hábil lo fuma,
en un dos por tres lo pela,
y lo larga que no vuela,
porque le falta una pluma.
885
Con un socio que lo entiende
se arman partidas muy buenas;
queda allí la plata ajena,
quedan prendas y botones:
siempre caen a esas riuniones
zonzos con las manos llenas.
886
Hay muchas trampas legales,
recursos del jugador;
no cualquiera es sabedor
a lo que un naipe se presta:
con una cincha bien puesta
se la pega uno al mejor.
887
Deja a veces
ver la boca,
haciendo el que se descuida;
juega el otro hasta la vida
y es seguro que se ensarta,
porque uno muestra una carta
y tiene otra prevenida.
888
Al
monte, las precauciones
no han de olvidarse jamás;
debe afirmarse además
los dedos para el trabajo,
y buscar
asiento bajo
que le dé la luz de atrás.
889
Pa tallar, tome la luz;
dé la sombra al alversario;
acomódese al contrario
en todo juego cartiado:
tener ojo ejercitado
es siempre muy necesario.
890
El contrario abre los suyos,
pero nada ve el que es ciego:
dandole soga,
muy luegose deja pescar el tonto;
todo chapetón cree pronto
que sabe mucho en el juego.
891
Hay hombres muy inocentes
y que a las carpetas van;
cuando azariados están
-les pasa infinitas veces-
pierden en puertas y en treses,
y dándoles,
mamarán.
892
El que no sabe no gana
aunque ruegue a Santa Rita;
en la carpeta a un mulita
se le conoce al sentarse,
y conmigo era matarse:
no podían ni a la manchita.
893
En el nueve y otros juegos
llevo ventaja y no poca,
y siempre que dar me toca
el mal no tiene remedio,
porque sé sacar del medio
y sentar la de la boca.
894
En el truco, al más pintao
solía ponerlo en apuro;
cuando aventajar procuro,
sé tener, como fajadas,
tiro a tiro el as de espadas,
o flor, o envite siguro.
895
Yo sé defender mi plata
y lo hago como el primero:
el que ha de jugar dinero
preciso es que no se atonte;
si se armaba una de monte,
tomaba parte el fondero.
896
Un pastel, como un paquete,
se llevarlo con limpieza;
dende quc a salir empiezan
no hay carta que no recuerde;
sé cuál se gana o se pierde
en cuanto cain en la mesa.
897
También por estas jugadas
suele uno verse en aprietos;
mas yo no me comprometo
porque sé hacerlo con arte,
y aunque les corra el descarte
no se descubre el secreto.
898
Si me llamaban al dao,
nunca me solía faltar
un cargado que largar,
un cruzao para el mas vivo,
y hasta atracarles un chivo
sin dejarlos maliciar.
899
Cargaba bien una taba,
porque la sé manejar;
no era manco en el billar,
y por fin de lo que esplico,
digo que hasta con pichicos
era capaz de jugar.
900
Es un vicio de mal fin
el de jugar, no lo niego;
todo el que vive del juego
anda a la pesca de un bobo,
y es sabido que es un robo
ponerse a jugarle a un ciego.
901
Y esto digo claramente
porque he dejao de jugar;
y le puedo asigurar,
como que fuí del oficio:
más cuesta aprender un vicio
que aprender a trabajar.
961
El que sabe ser güen hijo
a los suyos se parece;
y aquel que a su lado crece
y a su padre no hace honor,
como castigo merece
de la desdicha el rigor.
997
Y he de decir ansí mismo
porque de adentro me brota
que no tiene patriotismo
quien no cuida al compatriota.
1057
Yo tiro cuando me tiran;
cuando me aflojan, aflojo;
no se ha de morir de antojo
quien me convide a cantar;
para conocer a un cojo
lo mejor es verlo andar.
1091
Dende que elige a su gusto,
lo más espinoso elige;
pero esto poco me aflige
y le contesto a mi modo:
la ley se hace para todos,
mas sólo al pobre le rige.
1092
La ley es tela de araña
–en mi inorancia lo esplico–.
No la tema el hombre rico;
nunca la tema el que mande;
pues la ruempe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.
1144 (Consejos de Martín Fierro a sus hijos)
-Un padre que da consejos
más que padre es un amigo;
ansi como tal les digo
que vivan con precaución:
naides sabe en que rincón
se oculta el que es su enemigo.
1145
Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciada:
no estrañen si en la jugada
alguna vez me equivoco,
pues debe saber muy poco
aquel que no aprendió nada.
1146
Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas digo, sin ser muy ducho:
es mejor que aprender mucho
el aprender cosas gúenas.
1147
No aprovechan los trabajos
si no han de enseñarnos nada;
el hombre, de una mirada,
todo ha de verlo al momento:
el primer conocimiento
es conocer cuándo enfada.
1148
Su esperanza no la cifren
nunca en corazón alguno;
en el mayor infortunio
pongan su confianza en Dios;
de los hombres, sólo en uno;
con gran precaución en dos.
1149
Las faltas no tiene límites
como tienen los terrenos;
se encuentran en los mas güenos,
y es justo que les prevenga:
aquel que defetos tenga,
disimule los ajenos.
1150
Al que es amigo, jamás
lo dejen en la estacada,
pero no le pidan nada
ni lo aguarden todo de el:
siempre el amigo más fiel
es una conducta honrada.
1151
Ni el miedo ni la codicia
es güeno que a uno le asalten,
ansi, no se sobresalten
por los bienes que perezcan;
al rico nunca le ofrezcan
y al pobre jamás le falten.
1152
Bien lo pasa, hasta entre pampas,
el que respeta a la gente;
el hombre ha de ser prudente
para librarse de enojos:
cauteloso entre los flojos,
moderado entre valientes.
1153
El trabajar es la ley,
porque es preciso alquirir;
no se espongan a sufrir
una triste situación:
sangra mucho el corazón
del que tiene que pedir.
1154
Debe trabajar el hombre
para ganarse su pan;
pues la miseria, en su afán
de perseguir de mil modos,
llama en la puerta de todos
y entra en la del haragán.
1155
A ningún hombre amenacen,
porque naides se acobarda;
poco en conocerlo tarda
quien amenaza imprudente:
que hay un peligro presente
y otro peligro se aguarda.
1156
Para vencer un peligro,
salvar de cualquier abismo
-por esperencia lo afirmo-,
más que el sable y que la lanza
suele servir la confianza
que el hombre tiene en si mismo.
1157
Nace el hombre con la astucia
que ha de servirle de guía;
sin ella sucumbiría:
pero, sigún mi esperencia,
se vuelve en unos prudencia
y en los otros picardía.
1158
Aprovecha la ocasión
el hombre que es diligente;
y, tenganló bien presente:
si al compararla no yerro,
la ocasión es como el Fierro:
se ha de machacar caliente.
1159
Muchas cosas pierde el hombre
que a veces las vuelve a hallar;
pero les debo enseñar,
y es gúeno que lo recuerden:
si la verguenza se pierde,
jamás se vuelve a encontrar.
1160
Los hermanos sean unidos
porque ésa es la ley primera
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,
porque, si entre ellos pelean,
los devoran los de ajuera.
1161
Respeten a los ancianos:
el burlarlos no es hazaña;
si andan entre gente estraña
deben ser muy precavidos,
pues por igual es tenido
quien con malos se acompaña.
1162
La cigüeña, cuando es vieja,
pierde la vista, y procuran
cuidarla en su edá madura
todas sus hijas pequeñas:
apriendan de las cigüeñas
este ejemplo de ternura.
1163
Si les hacen una ofensa,
aunque la echen en olvido,
vivan siempre prevenidos;
pues ciertamente sucede
que hablará muy mal de ustedes
aquel que los ha ofendido.
1164
El que obedeciendo vive
nunca tiene suerte blanda,
mas con su soberbia agranda
el rigor en que padece:
obedezca al que obedece
y será gúeno el que manda.
1165
Procuren de no perder
ni el tiempo ni la vergüenza;
como todo hombre que piensa,
procedan siempre con juicio;
y sepan que ningún vicio
acaba donde comienza.
1166
Ave de pico encorvado
le tiene al robo afición;
pero el hombre de razón
no roba jamás un cobre,
pues no es vergúenza ser pobre
y es vergúenza ser ladrón.
1167
El hombre no mate al hombre
ni pelé por fantasía;
tiene en la desgracia mía
un espejo en que mirarse;
saber el hombre guardarse
es la gran sabiduría.
1168
La sangre que se redama
no se olvida hasta la muerte;
la impresión es de tal suerte,
que, a mi pesar, no lo niego,
cai como gotas de juego
en la alma dei que la vierte.
1169
Es siempre, en toda ocasión,
el trago el pior enemigo;
con cariño se los digo,
recuérdenlo con cuidado:
aquel que ofiende embriagado
merece doble castigo.
1170
Si se arma algun revolutis,
siempre han de ser los primeros,
no se muestren altaneros,
aungue la razón les sobre:
en la barba de los pobres
aprienden pa ser barberos.
1171
Si entriegan su corazón
a alguna mujer querida,
no le hagan una partida
que la ofienda a la mujer:
siempre los ha de perder
una mujer ofendida.
1172
Procuren, si son cantores,
el cantar con sentimiento,
ni tiemplen el estrumento
por sólo el gusto de hablar,
y acostúmbrense a cantar
en cosas de jundamento.
1173
Y les doy estos consejos
que me ha costado alquirirlos,
porque deseo dirigirlos;
pero no alcanza mi cencia
hasta darles la prudencia
que precisan pa seguirlos.
1174
Estas cosas y otras muchas
medité en mis soledades;
sepan que no hay falsedades
ni error en estos consejos:
es de la boca del viejo
de ande salen las verdades.
1184
Mas Dios ha de permitir
que esto llegue a mejorar;
pero se ha de recordar,
para hacer bien el trabajo,
que el juego, pa calentar,
debe ir siempre por abajo.
1192
Es la memoria un gran don,
calidá muy meritoria;
y aquellos que en esta historia
sospechen que les doy palo,
sepan que olvidar lo malo
también es tener memoria.
1193
Mas naides se crea ofendido
pues a ninguno incomodo,
y si canto de este modo,
por encontrarlo oportuno,
no es para mal de ninguno
sino para bien de todos.
Aclaraciones:[1]
Puyones: Espolones artificiales de plástico, carey, hueso de pescado, acero, etc. que se coloca a los gallos de riña.
Fuentes:
El gaucho Martín FierroDiccionario Gaucho