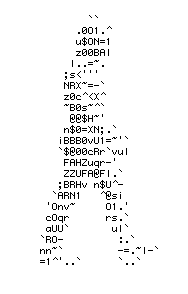Por Mempo Giardinelli
La Estación Cacuí es un símbolo de la decadencia del ferrocarril en el Chaco. A unos 10 kilómetros al oeste de Resistencia, apenas pasando Fontana, durante años fue sólo una casa con techo a dos aguas, abandonada u ocupada por familias errantes y demorada en la historia junto a vías que sólo eran testigos del paso de los años y el crecimiento de los yuyos.
Allí, una Navidad –no ésta; digamos cualquier otra– un gringo llegado de Santa Fe se largó con un emprendimiento: compró y refaccionó unos galpones aledaños y limpió malezas, instaló baños, puso vidrieras, pintó todo y lo dejó impecable y empezó a alquilar locales a los lugareños, que se entusiasmaron con la idea de un choping, a quinientos mangos el local.
Dos semanas antes del 24, el gringo hizo tapizar el techo con una sobrecubierta de algodón que debía representar la nieve europea. Sobre las ventanas amontonó gruesos manojos de algodón, con hilachas en caída imitando matutinas nieves congeladas. Y en la puerta lo puso a Ascasubi, un changarín de pésima fortuna al que todos en la zona miran como si no existiese, disfrazado de Papá Noel.
Verdadera misión imposible, porque Ascasubi es flaco como palo de escoba y tiene la gracia de los esqueléticos caballos de piqueteros que cada tanto cruzan la ciudad a paso cansino, como para concentrar el odio de los ricos.
El gringo le prometió quince pesos por día y le entregó el típico traje rojo de Papá Noel. Pero el traje era tan grande que no hubo modo de que Ascasubi lo llenara, ni aun envolviéndose en los cuatro almohadones que el gringo le ordenó sujetar con una piola y a cuya espalda tiene amarrada la faca.
Así Ascasubi sale a escena, se podría decir, pero el problema es que es flaco como tararira de laguna urbana, y aunque ya no tiene ni qué sudar igual se cocina de calor adentro del bombachón y la casaca. Encima se le despega la barba de algodón y cada tanto se marea porque además tiene hambre y sed, apenas si ha comido en todo el día un sánguche de salame que compró en el kiosco de Antenor el Paraguayo, con un vaso de cerveza fría.
Débil y jadeante como todo flaco que tiene que andar de gordo y encima cargando una enorme bolsa de cajas vacías, Ascasubi aguanta cada tarde y cada noche, de 16 a 24, en la puerta del choping. Por momentos siente que no da más, sobre todo cuando algunos chicos le tiran cascotes o frutitas de paraíso escupidas dentro de canutos de mamón. Pero aguanta porque ni se pregunta por qué, especie de granadero en desdicha, de garza magra al borde de la cuneta.
Cada tarde Ascasubi cruza el pueblo con 40 grados a la sombra, desde la tapera que nadie llamaría casa y hasta el choping, respirando entre los dientes que le quedan y los que le faltan. Mientras se ata los almohadones para sumergirse en el disfraz de Papá Noel, escucha los lamentos de los puesteros que se quejan porque no hay ventas, no viene nadie a este lugar de mierda.
Ascasubi termina de calzarse los zapatones pensando que ahora todos están mejor pero no lo reconocen, y eso porque les quedó el resentimiento. No saben lo que es estar en el fondo del pozo, piensa tragándose unos mocos para frenar las súbitas ganas que siente de llorar. El supo trabajar el campo antes de la soja y las máquinas. Y acá lo trajo el tren, cuando había tren. Y si no volvió fue por los gobiernos. Y allá quedó su guaina, llena de panza y de promesas, y carajo, masculla, sólo carajo mientras se manda al garguero el último trago de la cerveza de litro que compró en el kiosco de Antenor el Paraguayo. Se calentó en minutos, la guacha, con este sol. Después se pasa por la boca el antebrazo sudado y enseguida lo emboca en el sacón de gabardina roja que le proveyó el gringo.
–Te lo ponés y te quedás quieto como rulo de estatua –le dijo, riendo de su propio chiste–, no vas a andar haciendo macanas, Ascasubi.
Y no, macanas nunca hizo. Apenas chupar cervezas por las tardes y como para ver si a la noche está lo suficientemente mamado para dormirse donde cuadre. A veces llega a la tapera, donde lo espera el Colita, que es flaco como él y se las arregla removiendo basuras en las veredas del pueblo. Pero las más de las veces no consigue pasar de la plaza, o se duerme en la entrada de la Escuela Martín Buber, ahí cerquita de la Municipalidad.
Y así hasta la mismísima mañana del 24 –otro 24, digamos, no éste– en que por las radios se oyen villancicos y canciones en inglés y en el choping hay apenas más movimiento. Ascasubi piensa que no tiene dónde ir esa noche y siente algo raro en la garganta, como si hubiera tragado sin querer una piedra seca. Y justo recibe un cascotazo lanzado desde las vías, escucha una burla imprecisa y ve unos pendejos que rajan como lagartijas, como si él fuera a hacerles algo. Y qué les va a hacer él.
Aunque esta vez podría cambiar, murmura para sí, sintiendo nítidas la rabia, las ganas que siente de carnearlo al gringo en cuanto aparezca. Esta vez tiene la faca que le robó al Paragua, escondida entre los almohadones.
Piensa en los malos que conoce: el Tito Junco que viola a sus propias hijas y todos lo saben, el Roque Pedreira que dirige la bandita de sus hijos, drogones y rateros todos, motochorros los más grandes en la Zanella del Mauro. Tipos jodidos, de dobles vidas. Pero el infeliz es él, que no tiene laburo desde que salió de Monte Quemado y lleva años mendigando changas como ésta de Papá Noel. Mira sobre el techo la falsa nieve oscurecida por la lluvia de anoche, que pareciera decirle que su vida no sirve ni para ser una vida inútil. Y entonces carraspea y gime sin poder contenerse, justo cuando el gringo llega y le pregunta qué le pasa, por qué está tan pálido. Ascasubi mira al patrón como mira un borracho, pero no está borracho. Apenas una cervecita y los cuarenta grados, porque así anochece. “Si no estás bien, mejor andate”, dice el gringo y le da los quince pesos. Ascasubi lo mira como miraría un ciego. Da un paso y otro y luego regresa, mareado por el sol, el calor y la rabia. “Sacáte esa ropa y andate, dale, volvé el año que viene.”
Ascasubi se quita la ropa, mecánica, despaciosamente. Está tan sudado que no aguanta más, y hasta el cuchillo le parece caliente cuando desanuda la piola y deja caer los almohadones.
El gringo termina de contar la plata y se acomoda la billetera en el bolsillo del culo.
–Andá nomás, Ascasubi, y feliz Navidad –le dice, agachándose para recoger el paco de ropas rojas.
Como en un ramalazo de luz, el sacón de gabardina, pesadísimo y caliente, le parece tan rojo que de pronto él también ve todo rojo, el mundo entero se vuelve rojo, el color del fuego, de la ira, del dolor.
Del otro lado de las vías estallan unos cuetes y empieza la alegría, la fiesta de los otros. Ascasubi mira todo como a través del gringo, como si el tipo fuera de vidrio. Y camina hacia el kiosco del Paragua sin saber todavía si va a devolver la faca. Primero va a comprar un tinto de tetrabrik.