Por José Playo
A lo largo de esta vida me han ocurrido cosas extrañas y he sufrido accidentes de todo tipo, algunos por imprudencia, otros porque tenían que ocurrir. Con o sin secuelas, a todos los recuerdo y contabilizo con precisión. A los seis años me rompí el codo en una carrera de cincuenta metros sin obstáculos en un pasillo del colegio, por ejemplo; a los doce me operaron de urgencia para extirparme un apéndice a punto de explotar; a los quince me sacaron un lunar enorme de la espalda y al día siguiente se me abrieron los puntos en un partido de volley; a los veintipico se me rompió el culo. Creo en la importancia de algunas experiencias, porque con ellas entendemos lo maravilloso que es estar bien. Digo esto pensando en esa máxima hipocrática que define a la salud con sencillez supina: “estar sano es no sentir el cuerpo”. Escribo este post con dificultad, con mucho dolor (físico) después de lo que me ocurrió hace unas horas en el patio de mi casa. De todos los imponderables, de todos los accidentes, de todas las intervenciones fortuitas del destino, lo que me pasó hoy es, lejos, lo más humillante.
Estamos en Córdoba, a los cuatro días del mes de Agosto y hace un frío de cagarse encima. Desde la mañana que vengo pensando en un par de laburos que me tienen preocupado. No me los puedo sacar de la cabeza y recaigo sistemáticamente frente a la computadora para rebotar a los diez minutos, harto de no sacar ni una línea coherente.
Mi mujer aprovecha que parece que estoy al pedo y me manda al mecánico. Por alguna extraña razón, ella entiende mucho de mecánica, así que me hace repetir la lista de los desperfectos para que se la recite de memoria a Mario, nuestro hombre de motores. Mario no tiene idea de lo animal que soy yo, y cada vez que voy se pasa un buen rato restregándose las manos en un trapo engrasado mientras me explica cuál es el problema:
—Son bujías del doce —ponele que me dice—, y por eso se empastan más rápido.
—Ah… con razón.
Con esta temperatura las mangueras de refrigeración (o de calefacción, no sé) pierden, el caño de escape larga una humareda de la gran puta y todo está andando mal. Para peor de males, nunca sé qué contestarle a Mario, así que me limito a subir y bajar la cabeza entrecerrando los ojos, con cara de “Ah… con razón”. Ir al mecánico significa para mí un esfuerzo sobrehumano, porque carezco del más mínimo interés en los tópicos universales para entablar conversación con mis pares masculinos: el fútbol me aburre sobremanera, de autos no entiendo un sorete, y no me gusta hablar de cómo culeo. Ergo: en un taller mecánico en el que sólo hay fotos de minas en pelotas, afiches de Belgrano/Talleres y autos destripados, voy muerto. Por eso respiré aliviado cuando pude emprender el regreso a casa, y me prometí no volver a salir en todo el día, o al menos hasta que pudiera llenar una hoja con algo que me resultara placentero.
Paréntesis: Hay una cosa que nadie dice respecto de la paternidad y es que los hijos —no sé bien por qué— atraen gente. Son como imanes que acercan abuelos, tíos, amigos, conocidos, vendedores de biblias, carteros perdidos y soderos. A mi casa caen a montones y se turnan para golpear la puerta uno tras otro sin cesar. Las interrupciones me dan por el centro de las pelotas, no porque me crea Miguel Ángel o Dalí, sino porque me cuesta un huevo y la mitad del otro concentrarme. Soy como Homero Simpson, que ve pasar una mosca y grita “IUJÚ” y sale corriendo, entonces cuando el chispazo de una idea se me cruza por la cabeza y no clavo culo en silla en el acto para trabajarla, la pierdo. Eso me genera mucha angustia. Vivo muy angustiado por las cosas que olvido, pero estoy empezando a acostumbrarme. Mi hija (quien más me interrumpe) me ablanda con sus sonrisas y sus entradas en mi estudio para ponerme muñecas de trapo sobre las rodillas. Encima tiene la delicadeza de cerrar la puerta al retirarse y siempre me saluda con un:
—¡Adió púpi! (que significa: Adiós, papi).
Así que con ella está todo bien. Y con el resto de la gente, también. Tengo muy en claro que el que tiene que acostumbrarse a que vivimos en sociedad soy yo. Por eso hoy, después de varias visitas, después de varios trámites e intermitencias, decidí que lo último que haría antes de pegarme una encerrada final a escribir sería encender un fueguito para mantener la casa caliente, por lo que salí al patio para traer algunas maderas.
La casa donde estamos tiene partes sin terminar y entonces hay listones por todos los rincones, palos que se usaron, se ve, para apuntalar. Busqué entre unas bolsas donde acomodamos la mayoría de ellos y tomé el primero. Era largo y firme, así que lo apoyé en diagonal a la pared y le metí una patada para quebrarlo. Tomé los trozos partidos y los puse a un lado, después busqué otro más. El segundo que saqué era un poco más largo y de otro color. “Será pino misionero”, pensé. Repetí el procedimiento, lo apoyé en diagonal contra la pared y lo pateé. Efectivamente, la madera era dura, porque el golpe me hizo retroceder, pero el palo no se rompió. Decidí que necesitaba más fuerza, así que me acomodé el pantalón, tomé distancia y salté con ambas piernas sobre la tabla. Para mi sorpresa, la madera, lejos de quebrarse, se dobló en un ángulo imposible, formando una medialuna tensa con la panza en el sócalo y los extremos enganchados en el suelo y la pared.
Intrigado y con cara de colimba que ve una teta, me agaché para estudiar el fenómeno, no sin antes mover la madera con el pie. Ahora entiendo que eso fue un error garrafal. El listón salió disparado hacia arriba apenas lo toqué a una velocidad muy importante. El proyectil impactó de punta y de lleno en mis dientes de adelante con un ruido seco y tronador. Nunca en mi vida he sentido un dolor y un ruido así. Pero, claro, jamás me había pegado semejante palazo en la boca. Aturdido y tambaleante me incorporé para llevarme las manos a la cara, porque estaba seguro de que había perdido un ojo.
Descubrí con alivio que tenía los ojos bien, pero a la vez noté que no podía juntar la mandíbula con la cabeza y hacer una mordida como lo había hecho toda mi vida hasta dos segundos antes: algo no coincidía. Enseguida empecé a sentir un latido entre las orejas, entonces tanteé con un dedo el interior de la boca y descubrí que uno de mis dientes se había hundido en la encía y se había doblado hacia atrás. No podía morder porque había un diente que no estaba en su lugar.
Al comienzo de este post dije que me han ocurrido cosas extrañas, pero nada se compara a mirarte en el espejo y ver que tenés los dientes fuera de lugar. Con una mano sobre la boca para no impresionarla (dicen que no hay que impresionar a las embarazadas) le hice señas a mi mujer para que viniera y le expliqué como pude:
—… u iénte… co e palo… ¡U PALA-HO!
Ni lerda ni perezosa, mi chica, la que me acompaña en las buenas y en las malas, la que me alienta para que siga adelante, la que se banca mi malhumor todos los días, llamó al consultorio y luego me repitió las indicaciones:
—Tenés que enderezarte los dientes porque si pasa el tiempo con eso doblado así es peor, te los tenés que poner de nuevo donde estaban y salir en un taxi ya.
—Noooo, ¡E UÉLE! —alcancé a balbucear.
Mientras ella me llamaba un remisse, yo me puse frente al espejo y empujé las piezas de vuelta a su lugar con los dientes de abajo. Una vez en el consultorio (en cuya sala de espera hay un libro de Peinate primera edición todo manoseado y hermoso), la doctora me acomodó la jeta y me puso como un paragolpe del lado de adentro para que no se me pianten los dientes.
El día de hoy ha sido muy raro y las cosas han pasado muy rápido. No puedo masticar bien, tengo que comer cosas blandas y usar un protector bucal para que no se me mueva el arreglo, al menos por unos días.
Estoy de muy mal humor, peor que el de costumbre, pero decidido a encontrarle el lado positivo a esta experiencia: con ese palazo me podría haber vaciado un ojo. O podría haber perdido la nariz. No saben, insisto, la fuerza con la que salió disparado el coso ese (lástima que no tenga un videíto de YouTube, que en estos casos son de gran utilidad).
También pienso en el calibre de algunas fatalidades, en lo putas que son las casualidades y en la buena fortuna que tengo. Lo de hoy, lo sé muy bien, fue puro ocote, porque ni el labio me corté.
Este post, y por esta única vez, será una zona liberada para los “qué boludo”, frase que tiene que estar sí o sí en el comentario que dejen. No importa si es un saludo o una ironía, en algún lado tienen que meter: “qué boludo”; es menester.
Ahora José Palazo los deja porque necesita relajarse mientras se soba el orgullo, la zona que más me lastimé.
Fuente: Recibirse de boludo
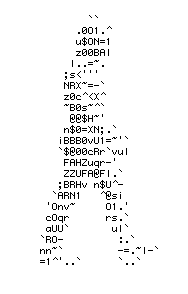
4 comentarios:
Excelente historia, mas allá de los contratiempos, hasta en partes causa gracia. ¿A quién no le han sucedido cosas similares?. Hace unos días estaba intentando poner un alambre tejido en el fondo de casa, tenía el rollo tendido en el suelo, tratando de desenrollarlo (porque estaba mas que enredado), voy tirando de un lado, cual cubanito que se quiere desarmar, y me sale un alambre de no se donde, pegandome en el pómulo y la naríz, haciendome ver las estrellas, todos los astros habidos y por haber, y recordando a mi vieja y toda su parentela. También la saqué barata, pero anécdotas del camino, tenemos casi todos los días. !Brindemos por esas anécdotas!. ¡Salud!
Ciertamente, la historia se repite cambiando de protagonista y algunos detalles.
Mi experiencia fue con un alambre acerado que, al moverse según su gusto, se hincó en el pómulo (un par de centímetros debajo del ojo).
No dije "¡E UÉLE!, sino otras cosas que, por respeto a quien lea, no repetiré. Jajaja.
Abrazo.
Jajajjajajaaj queda todo en familia, como lo que me pasó a mi, jajjajajajjaja. Un saludó mamá, y disculpá por acordarme de vos sólo en estas situaciones jajjajaa
R4 + "avisame" = zanja.
O como dijo el "bepi" en una de sus frases compiladas:
"Lo que más me dolió fue el orgullo".
Publicar un comentario