El jueves 20 de febrero el teléfono de mi casa volvió a sonar, otra vez por una mala noticia. Era Sabina. Me contó que había muerto Daniel. A seis meses de haber entrado inconsciente al hospital, Daniel se había despedido de Matilde y de sus hermanos en silencio, al dejar caer una lágrima. Al día siguiente nos sumamos a la ceremonia de despedida en la casa de Estela, al fondo del pasillo de siempre. Era una mañana calurosa. El patio estaba lleno de sillas con mujeres que reposaban desde la noche anterior y hablaban en voz muy baja. Estela y Matilde lucían serenas, con los rastros del llanto en los rostros, pero como si estuvieran cansadas de llorar. Nos abrazamos a Manuel y Simón que también parecían tranquilos. Habían vaciado la pieza de muebles y sacado de las paredes los cuadros pintados por Simón. En el lugar de la mesa habían ubicado el ataúd abierto. Una fila de mujeres lagrimeaba a un costado. Del otro lado se ubicaban los hombres. Los chicos, Manuel, Simón, el más pequeño, se acercaban al cajón y miraban al hermano muerto por aquel golpe en el tren blanco entre los hombros de los demás.
Cerca del mediodía llegaron los empleados de la funeraria, con algún retraso, saturados de trabajo ese fin de semana. Los Miranda taparon el cadáver de Daniel y lo cargaron lentamente hasta sacarlo de allí. Avanzaron. Las mujeres salían a las puertas de los ranchos a persignarse. El cortejo apenas entraba en la angostura del pasillo. En varios autos y en un camión repleto de gente salimos hacia el cementerio de San Fernando. Ese sábado las calles del camposanto parecían una peatonal de la muerte: impresionaba la cantidad de funerales que sucedían casi al mismo tiempo. Mientras unos llegaban alterados por el dolor, otros se retiraban abrazados entre sí, sostenidos apenas por los parientes y los amigos. Nosotros fuimos por uno de los caminos del costado izquierdo y nos desviamos rápido hacia la fosa preparada para Daniel. Sólo algunos de los deudos de esta procesión lloraban. Era como si, sin haber sido dicha, hubiera campeado una orden de Matilde, tan altiva ese día como siempre. Algo así como: mucho tiempo ha pasado, desde el comienzo de la agonía. Nada debe ser exagerado. Dejémoslo en paz. Regresemos a la vida ordinaria, a la que no debemos temerle por más que la muerte se nos haga cotidiana.
Así nos distribuimos alrededor de la fosa. Arrojamos algunas flores antes de que comenzara a caer sobre el cajón la tierra húmeda. Cuando terminaban de cubrirlo entró en el mismo pasillo otro cortejo fúnebre: en este sí, los deudos, las mujeres sobre todo, se desgañitaban de dolor. Por las edades de los dolientes había sido, parecía, una muerte súbita, y de alguien muy joven. Cuando el ataúd del desconocido comenzó a ser bajado a su lugar final, la procesión por Daniel comenzó a retirarse. La mayoría ya había visto entre los vecinos recién llegados a varios hombres de uniforme. Era claro. El que había muerto era un policía. A mí me lo advirtió Chaías que, distanciado de los Miranda y de sus viejos amigos, llegó casi al final y los había visto entrar. Tenía los ojos medio desorbitados. Me contó también que ese día era su cumpleaños.
A los pies de la tumba de Daniel el único que permaneció hasta que todos se marcharon fue su padre, el Pájaro. Había ido a verlo al hospital. Pero hacía meses que había desaparecido, desde la tarde en que salió de la terapia intensiva diciendo que volvería con la medicación de urgencia que necesitaba su hijo. Los demás se repartieron nuevamente en los autos y en el camión. Yo acompañé a Sabina, a los hermanos del Frente, y a Manuel, hasta la tumba del ladrón que me había hecho llegar hacía tanto tiempo ya, a la villa. Nos paramos frente a su foto en blanco y negro, ante las ofrendas de los chicos todavía intactas, ante las botellas de Pronto Shake que la decoraban. Cada uno besó la foto. Yo también. Cada uno se persignó. También lo hice. Y luego todos nos quedamos callados durante un buen rato. Lloramos hasta que Sabina nos dijo que partiéramos. Volvimos a la villa La Esperanza. Comimos juntos. Luego, al atardecer, me alejé hacia la estación.
Agradecimientos
Hubiera sido imposible para mí terminar de escribir este libro sin las conversaciones con mis amigos, sin su infinita generosidad para dejarme, muchas veces, discurrir de más sobre aquello que todavía no podía terminar de ver y de explicarme. Agradezco la paciencia de Lucas Mac Guire y Pepe Matrás; de Antonia Portaneri y Jorge Jaunarena; de Gabriel Giubellino, Marta Dillon, Josefina Giglio, Raquel Robles, María Zago, Romina Tomillo, Marcelo Chávez, Graciela Mochkofsky, Gabriel Pasquini, Ricardo Ragendorfer. A Flavio Rapisardi. A mis compañeros de Página/12, donde comencé a escribir esta historia. A mis compañeros de la Asociación Miguel Bru, por disculparme tantas ausencias mientras trabajaba en esto. A María del Carmen Verdú, que un día me contó que había un santo de los pibes chorros. A la abogada Andrea Sajnovsky y a todos los que se animaron a hablar durante la investigación sobre el Escuadrón de la Muerte. También a Maximiliano Barañao por su dulce compañía. A la hospitalidad de su familia durante los días en Concepción del Uruguay. Al refugio de la familia Carey en Brasil. Gracias por haberme acompañado en la villa a Alfredo Santiago Srur; gracias por haberme sacado de allí aquella madrugada. Agradezco a Mariana Enríquez, María Moreno, Silvia Delfino y Claudio Zeiger. Las lecturas de cada uno de ellos también construyeron este relato.
Título del libro: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia
Cerca del mediodía llegaron los empleados de la funeraria, con algún retraso, saturados de trabajo ese fin de semana. Los Miranda taparon el cadáver de Daniel y lo cargaron lentamente hasta sacarlo de allí. Avanzaron. Las mujeres salían a las puertas de los ranchos a persignarse. El cortejo apenas entraba en la angostura del pasillo. En varios autos y en un camión repleto de gente salimos hacia el cementerio de San Fernando. Ese sábado las calles del camposanto parecían una peatonal de la muerte: impresionaba la cantidad de funerales que sucedían casi al mismo tiempo. Mientras unos llegaban alterados por el dolor, otros se retiraban abrazados entre sí, sostenidos apenas por los parientes y los amigos. Nosotros fuimos por uno de los caminos del costado izquierdo y nos desviamos rápido hacia la fosa preparada para Daniel. Sólo algunos de los deudos de esta procesión lloraban. Era como si, sin haber sido dicha, hubiera campeado una orden de Matilde, tan altiva ese día como siempre. Algo así como: mucho tiempo ha pasado, desde el comienzo de la agonía. Nada debe ser exagerado. Dejémoslo en paz. Regresemos a la vida ordinaria, a la que no debemos temerle por más que la muerte se nos haga cotidiana.
Así nos distribuimos alrededor de la fosa. Arrojamos algunas flores antes de que comenzara a caer sobre el cajón la tierra húmeda. Cuando terminaban de cubrirlo entró en el mismo pasillo otro cortejo fúnebre: en este sí, los deudos, las mujeres sobre todo, se desgañitaban de dolor. Por las edades de los dolientes había sido, parecía, una muerte súbita, y de alguien muy joven. Cuando el ataúd del desconocido comenzó a ser bajado a su lugar final, la procesión por Daniel comenzó a retirarse. La mayoría ya había visto entre los vecinos recién llegados a varios hombres de uniforme. Era claro. El que había muerto era un policía. A mí me lo advirtió Chaías que, distanciado de los Miranda y de sus viejos amigos, llegó casi al final y los había visto entrar. Tenía los ojos medio desorbitados. Me contó también que ese día era su cumpleaños.
A los pies de la tumba de Daniel el único que permaneció hasta que todos se marcharon fue su padre, el Pájaro. Había ido a verlo al hospital. Pero hacía meses que había desaparecido, desde la tarde en que salió de la terapia intensiva diciendo que volvería con la medicación de urgencia que necesitaba su hijo. Los demás se repartieron nuevamente en los autos y en el camión. Yo acompañé a Sabina, a los hermanos del Frente, y a Manuel, hasta la tumba del ladrón que me había hecho llegar hacía tanto tiempo ya, a la villa. Nos paramos frente a su foto en blanco y negro, ante las ofrendas de los chicos todavía intactas, ante las botellas de Pronto Shake que la decoraban. Cada uno besó la foto. Yo también. Cada uno se persignó. También lo hice. Y luego todos nos quedamos callados durante un buen rato. Lloramos hasta que Sabina nos dijo que partiéramos. Volvimos a la villa La Esperanza. Comimos juntos. Luego, al atardecer, me alejé hacia la estación.
Agradecimientos
Hubiera sido imposible para mí terminar de escribir este libro sin las conversaciones con mis amigos, sin su infinita generosidad para dejarme, muchas veces, discurrir de más sobre aquello que todavía no podía terminar de ver y de explicarme. Agradezco la paciencia de Lucas Mac Guire y Pepe Matrás; de Antonia Portaneri y Jorge Jaunarena; de Gabriel Giubellino, Marta Dillon, Josefina Giglio, Raquel Robles, María Zago, Romina Tomillo, Marcelo Chávez, Graciela Mochkofsky, Gabriel Pasquini, Ricardo Ragendorfer. A Flavio Rapisardi. A mis compañeros de Página/12, donde comencé a escribir esta historia. A mis compañeros de la Asociación Miguel Bru, por disculparme tantas ausencias mientras trabajaba en esto. A María del Carmen Verdú, que un día me contó que había un santo de los pibes chorros. A la abogada Andrea Sajnovsky y a todos los que se animaron a hablar durante la investigación sobre el Escuadrón de la Muerte. También a Maximiliano Barañao por su dulce compañía. A la hospitalidad de su familia durante los días en Concepción del Uruguay. Al refugio de la familia Carey en Brasil. Gracias por haberme acompañado en la villa a Alfredo Santiago Srur; gracias por haberme sacado de allí aquella madrugada. Agradezco a Mariana Enríquez, María Moreno, Silvia Delfino y Claudio Zeiger. Las lecturas de cada uno de ellos también construyeron este relato.
Título del libro: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia
Autor: Cristian Alarcón
Investigación periodística de Silvina Seijas
Investigación periodística de Silvina Seijas
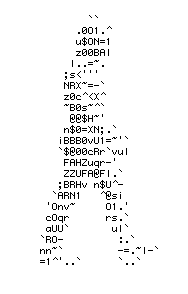
No hay comentarios:
Publicar un comentario