Nadia fue y vino demasiadas veces de esas dos piezas que comparte con Mauro desde hace seis años. Demasiadas veces sintió el impulso de retirarse hacia la casa de su madre, de abandonar al hombre del que se enamoró a los veinte, y al que luego supo odiar con la repugnancia que sólo el resentimiento puede producir en la boca del estómago, cuando una traición resulta imperdonable. Pero es extraño: aún convencida del asco que el dolor le produjo no deja de vivir con él, en el mismo sitio en el que ha cultivado la ambivalencia. Sin dejar de quererlo, ni de celarlo cada vez que el hombre se ve enredado con una de las mujeres fatales de la villa, de ésas que tienen a sus maridos presos y coquetean a riesgo de causar un crimen pasional con sus amoríos furtivos.
“Para mí es muy difícil que algún día esto se llegue a reparar”, dice sentada en una pequeña silla. Su casa, dos cuartos y una especie de kiosco que de vez en
cuando atiende, está en la cuadra asfaltada de la villa 25, en el camino que Víctor Vital hizo el día de su muerte al escapar de la policía que terminaría fusilándolo:
sigue convencida de que el Frente habría salvado su vida si le hubiera pedido refugio a ella esa mañana. El rostro de Nadia muestra la muesca del tiempo y de un derrotero que apenas se hinca en la vida compartida con Mauro, en el virus que dice le transmitió a sabiendas, para extenderse en la muerte de uno de sus nueve hermanos, en el encarcelamiento de otros dos, en la desintegración y el derrumbe de la familia que fueron cuando los vientos soplaron mejores y sus padres pudieron hasta soñar con pertenecer a la clase media.
Los cambios funestos comenzaron con la debacle económica. La pérdida del confort, de la posición social y de la esperanza del progreso suele ser el comienzo de un torrente de quebrantos que puede llegar a la muerte. Nadia tenía siete años cuando ocurrió: con nueve hijos, sus padres vivían de las rentas que un departamento pequeño y un chalet de barrio les daban en San Fernando. Era una casa con espacio suficiente para todos; tenía patio, jardín, lavadero y comedor diario. Pero una amistad ciega lo llevó a su padre a firmar como garantía del negocio de un amigo. Y más tarde invirtió lo que había ahorrado en un negocio de piletas de fibra de vidrio. El comercio resultó una quimera que pronto se deshizo ante la presión de los acreedores y la llegada de la hiperinflación. De calles de cemento y veredas baldeadas cada mañana pasaron a un rancho en la villa San Francisco de Asís. A pesar de la potestad del Santo católico de los pobres, jamás volvieron a salir de esa condición y ella y sus hermanos fueron convirtiéndose en niños proletarios con todo lo que esa condición implica. Quizás sea ese desclasamiento el que lleva a Nadia a tener esta visión brutal y descarnada de lo que ha ocurrido con ella y con los suyos durante los últimos años. Quizás cuando Nadia habla de reparar, usando esa palabra tan cara al discurso de los afectados por la represión política, esté en el punto más alto de su reclamo político, el mismo que la vuelve al final de esta historia la más cercana a la verdad.
—No entiendo qué querés decir cuando hablás de reparar.
—Reparar significa muchas cosas. Primero que a Mauro no le voy a perdonar nunca que me haya contagiado el virus. Él siempre dijo que no estaba infectado antes de conocerme a mí. Y eso era mentira. Trato de no darle importancia, pero le doy. Y no me lo vino a contar la vecina que es lengua larga, me lo dijo el médico: catorce años hacía que era portador cuando me arruinó a mí. Y entonces, en ese momento, yo creo que nació ese odio que nunca sentí por nadie tanto como por él.
La recuerdo cuando curaba la herida aún abierta en el vientre por una operación de peritonitis, esa especie de pasión villera por el cuerpo ultrajado de su hombre. La recuerdo así y sus imprecaciones se dulcifican. “Es que él ya es así, él es mujeriego y cerrado, él es así, él es así”, reitera en un mantra de resignación amorosa. El comienzo de esa relación está signado por el clima tumbero en el que se conocieron. Ella, una chica menuda y bonita que visitaba con lealtad y dedicación a su hermano de dieciocho años preso por un robo en Olmos. Mauro pasaba uno de los últimos años de cárcel en el penal, dueño de una serie de prerrogativas carcelarias y de cierto respeto entre el resto de la “población”. Por ser vecino del mismo barrio y hermano de una morocha tan deseada, protegió a Toti, el hermano de Nadia, de la condena suplementaria que significa ser un paria en el encierro. El chico tenía un destino incierto cuando se cruzó con Mauro en Olmos. Estaban a punto de trasladarlo con los evangélicos de la planta baja, los hermanitos, como suele llamárselos, iba a entrar en la religión, para encontrar refugio. Mauro lo rescató y le dio un espacio a su lado. Partieron entonces con un agradecimiento debido: Toti fue el primer emisario que usó Mauro para llegar a Nadia durante las visitas en la cárcel. “Me dijo un tal Maurito que le escribas”, recomendó.
Mauro la había visto durante la visita porque tenía el privilegio de trabajar en el más preciado momento de la semana, cuando ingresan los seres queridos y los objetos deseados. Ella, con una hija de cuatro meses de un hombre que nunca volvió a ver, le escribió no una, sino dos cartas que todavía recuerda. No decían nada demasiado impresionante y le confesaba que era madre soltera. Pero nunca recibió respuesta. Él todavía jura que no llegaron a sus manos. Mauro se niega a contarle sobre su vida en el penal. Lo que sabe lo conoce por otros, sobre todo por Toti. El le contó que Mauro ayudaba a los pibes del barrio, que no era cualquier interno. “Más allá de que seas un chorro de banco, si vos sos un pelotudo te van a recagar a palos igual, vas a ser mulo de todos. Ellos estaban bien, pero no sé en qué sentido, ellos tenían laburo, iban al colegio, tenían gimnasio, las tenían todas. Creo que estaban bien por el tema de que siempre que agarraban un paredón se querían fugar.” Mauro me confesaría casi al final de este recorrido que cada vez que pudo intentó salir del sistema penitenciario por la fuerza, con varias estrategias. En la cárcel de Azul fue uno de los que protagonizó el motín en el que tuvo que mediar el secretario de Justicia. “Apretamos colegio —me contó, para describir que fue amenazando a los docentes en una de las aulas que comenzaron con el intento de fuga—. Cuando nos faltaba una reja tomamos dos rehenes, pero no alcanzó. Al final estuvimos como tres días hasta que nos trasladaron.”
Cuando Mauro salió a la calle para la Navidad del ‘96, Nadia estaba de novia con otro hacía ya un tiempo y no vivía en San Fernando con la familia sino en Virreyes. Claro que comenzó a mirarlo de reojo cada vez que visitaba a sus padres. Nadia caminaba derecho, pero no podía dejar de ver la melena rubia de Mauro desde donde llegaba siempre un piropo, una frase de elogio a su belleza, siempre al borde de la injuria. “Yo sabía que él era re mujeriego y todo y un año le disparé, le esquivé y le esquivé. Me iba a buscar a los bailes, me invitó al cumpleaños, estuve dos minutos y me fui. Yo sentía que me gustaba, pero en el fondo sabía que él era un problema. Le disparé un año a Mauro yo. Un día pasé con mi hermana y él le dijo a mi sobrina que le mande un beso a la tía. Y ahí fue como que no sé... Me despertó algo, digamos, lo empecé a ver como Maurito.”
Cuando comenzó a aceptar las invitaciones del cortejante, Nadia ponía límites claros para no dejarlo avanzar en una pelea que suele ser la de la pérdida de un honor irrecuperable entre las mujeres de la villa y sus hombres. Para ella no hay escena más dignificante que la vez que se negó a entrar a ese hotel alojamiento. Él la llevó hasta la puerta del Astor y le dijo:
—Bueno, vamos a entrar a mirar la tele.
Y ella: —No!
A él la negativa le cayó mal. Puso cara de recio y quiso hacerla sentir culpable de su enojo.
—Andate a la mierda! —lo cortó Nadia.
Lo explica así: “Es que si no, yo pasé la puerta y perdí todo mi derecho. Porque es verdad, la mujer es la que decide, porque el tipo puede ser degenerado, pero si la mujer se le abre de gambas el tipo va a avanzar. Como lo mandé al carajo después me empezó a visitar en mi casa, una y otra vez. Y si yo venía a verlo eran las cuatro de la mañana y él tenía que acompañarme, se quería matar. Hasta que un día me quedé, me quedé y me quedé. Creo que al mes me di cuenta de que estaba hasta las manos”.
Nadia pasó un tiempo enamorada y convencida de que lo mejor era buscar un hijo de Mauro. Por un acuerdo mutuo dejaron de cuidarse, pero sin resultados. Entonces intentó iniciar un tratamiento para quedar embarazada. Por eso le hicieron un test de HIV que en febrero del ‘99 dio negativo. Siete meses más tarde, cuando ya se había ido por primera vez de la casa que compartían cansada del maltrato y los engaños, una ginecóloga de la salita y una vecina del grupo solidario Volver a vivir, la visitaron en la casa de su madre para decirle que debía volver a analizarse: finalmente le habían detectado el virus a Mauro. Un hongo había estallado en su boca y en la nariz y hacía estragos en su organismo. Estuvo tres meses sin comer. “Tenía todo blanco en el lugar del hongo, y la piel la tenía del color del mate, como las aceitunas, era un muerto vivo, llegó a pesar treinta y ocho kilos.”
Nadia se enteró y no pudo dejar de hacer cálculos. ¿Por qué él no había querido hacerse el estudio de semen que exigía el tratamiento de fertilidad? ¿Por qué esa receta de cuando lo mordió un perro en la que lo mandaban, hacía dos años, de urgencia a “medicina preventiva”? Sin embargo, así como ahora sigue curándole las heridas, en ese momento se quedó junto a él en el hospital, sin abandonarlo hasta que le dieron el alta. Y cuando Mauro regresó al rancho todavía lo soportó otro tanto. “El hizo poner un colchón en la mitad suya de la cama, porque se había acostumbrado a la cama del hospital que tenía esa forma, y entonces yo dormía de lado porque la otra parte del colchón quedaba doblada, a otra altura, más abajo. El no quería que lo tocara, me mantenía a distancia y me reclamaba todos los cuidados, por ahí me acostaba a las cuatro de la mañana y se le antojaba que me levantara a las ocho. Yo ya estaba enojada por muchas otras cosas; porque antes, durante un año y medio fue todo una tortura, fue maltrato, golpes, metidas de cuernos. Entonces fue que me rebelé, porque pensaba: este hijo de puta encima que me cagó la vida, me cagó a palos, me hizo cornuda, ¿lo voy a seguir soportando? ¡Monte, hijo de puta! Y me fui.”
La familia de Mauro, cuenta Nadia, estaba feliz de la separación. Pero nadie supo qué hacer con el rebelde, el fuerte de la familia, enfermo, adelgazando hasta parecer moribundo. Nadia cree que esa soledad, ese infierno privado en el que Mauro ingresó cuando lo dejó solo, con el virus socavando todas sus defensas, desarticulando su condición de macho golpeador y arbitrario, fue lo que luego provocaría un cambio en él, que le permitió regresar a su lado. “Habrá tenido noción de la muerte como algo real...”, piensa Nadia.
Sólo juntos pudieron salir, o comenzar a salir, del estigma, que aún en demasiados espacios ‘y relaciones padece el portador del virus. Nadia recuerda con dolor que su cuñada, la hermana de Mauro, harta de los ataques del más “torturador” de la familia, le escupiera durante una guerra verbal con un: “Por qué no se muere este sidoso de mierda!”, ese tipo de frases insultantes, en las que se encierra la noción de muerte como un sin salida atroz. “Vos sabés que te vas a morir, porque vos sabés que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, vas a sufrir, vas a sufrir, y así todo el tiempo. Una noción de muerte permanente, ridícula, porque era mentira. En mi casa era parecido: mis hermanas, las dos que me han bancado y ayudado, me traían los chicos, y dale con los chicos, ‘tomá los chicos, tomá los chicos, ve a los chicos’. Y yo: ‘pero no me voy a morir hijas de puta! ¿Por qué me traen los chicos, si antes no me los traían?’ No me voy a morir. La idea de los demás apenas se es portador es que uno ya se va a morir, entonces que mejor disfrute, le queda poco.” Cuando Nadia después de dos meses de distancia volvió a ver a Mauro pensó que volvería a arrastrarla por el piso con la furia que conocía. “Me mata, ahora me mata”, se dijo para sí. Y se acercó casi temblando. Él era un espectro. Seguía con la piel oliva, los ojos sobresalían en la cara angulosa. Él no alcanzó a decirle nada: se largó a llorar como un niño y comenzó a pedirle perdón, mil veces perdón, por esa larga lista de sufrimientos que incluía la traición del virus, una más entre tantas felonías de un territorio abrumado por la miseria.
Llegar a Mauro fue descubrir a Nadia, y conocerla fue acercarse a los secretos de la villa. Esas intrigas comienzan en sus propios hermanos: tres varones entre los nueve hijos del matrimonio. La muerte de Toti es quizás el caso en el que la trama de los bandos encontrados y la complicidad histórica de la mafia policial actuando por métodos simulados es más patética. Toti era, según sus hermanos, el más dulce y reflexivo de los varones de la familia, y por cierto, el que gozaba del afecto preferencial de Nadia, la mayor de las mujeres. Ella misma cree que su ingreso al delito fue una consecuencia lógica de la desintegración familiar tras una guerra entre sus padres empobrecidos. Toti había comenzado a trabajar apenas la necesidad se hizo imperiosa. Él tenía el don de cantar con cierto tono y a viva voz, en los bares, en las esquinas, allí donde le dieran a cambio monedas o pan, con el desplante de un chico que ensaya una mueca o un defecto físico para conseguir una limosna. Los otoños cosechaba limones de una planta que había cerca del rancho, y salía a venderlos casa por casa. “Mi papá y mi mamá tenían problemas de pareja y él se empezó a poner mal”, intenta explicar Nadia.
Toti se acercó al grupo de la esquina y a los ranchos de los transas, entre ellos el Tripa. Terminó aliado a una bandita que solía tener un aguantadero en Infico, el barrio de monoblocks vecino. Alcanzó a estar preso por quince días en un instituto de menores después de que fracasó en un robo. Sus padres, cada vez más lejos, se dieron cuenta con esa detención que hacía tiempo que el chico se hacía a punta de pistola de la plata para comprar las pastillas ofrecidas en la casa de un matrimonio clave en la historia de la San Francisco, la 25 y La Esperanza: la Gladis y Javo. «Ella metió las pastillas en el barrio, él les recortaba las escopetas a los pibes”, me había contado un día Sabina.
El nombre tan barrial de la Gladis seguía repitiéndose siempre en un tono menor al habitual, en boca de cada nuevo entrevistado. También la señaló la Mai. Nadia me lo dijo en su rancho, la cuarta noche en que la visité para escuchar sus secretos. “Ella y el marido venden pastillas, toda la vida vendieron pastillas, siempre van a vender pastillas, porque a ellos nunca los van a reventar, nunca, pase lo que pase. Ella metió las pastas en la villa hace como veinte años. Siempre fue ortiba. En un tiempo se había separado, y lo había echado al marido y se había ido a vivir con unos hermanos vigilantes que mataron a varios pibes en la villa. Fue una historia corta, de meses, porque después volvió con el marido. Pero ahora igual para ahí el coche del comisario, el particular. Ahí no venden solamente eso, también vender merca y faso, de todo.” La pareja era importante en la trama de la villa para comprender el brazo invisible de la policía en un territorio que, a simple vista, parece más cerca de la violencia arbitraria y no la consecuencia de un proceso demasiado complejo en el que el vértice es la corporación consagrada a volver clandestinos todos los negocios, para acrecentar el propio.
Toti lo vivió como una condena personal. Apenas había cumplido los dieciocho cuando cayó preso —ya mayor de edad— en una comisaría. Fue la primera caída. Usó la moto que el padre le había regalado a Nadia para su fiesta de quince. El otro fue el encargado de hacerse del pasacasetes. Pero la policía los cruzó. Él consiguió escapar y corrió a la casa de su madre a buscar los documentos de la moto. Cuando volvió, su compañero lo había entregado. “Fue él, fue él”, decía el ladrón. “La madre es una ortiba que se culió a varios vigilantes, y por eso lo mandaron al frente a él y el otro zafó”, acusa Nadia. Toti pasó una larga temporada en Olmos, protegido por la ranchada del que sería su cuñado, Maurito.
Al salir pasaron semanas y cayó en una quinta con otra banda. Lo mandaron a una comisaría de Escobar donde compartió la celda con varios de los hombres de Luis Valor.
El 24 de agosto de 1995 uno de ellos le dio la oportunidad, casi la orden, de fugarse. “¿Te vas pibe?”, le dijeron con el escape arreglado por varios miles de pesos con uno de los jefes de turno. Se fueron doce hombres, la mayoría de ellos a Brasil. Dice Nadia que a Toti lo invitaron a cruzar la frontera, pero que el muy imbécil estaba enamorado de una chica, encontró a una gente amiga, se quedó con la piba, y alquiló una casa. Se quedó, perdió el tren, terminó refugiado en el terreno más peligroso, su propio barrio.
Toti no llegó muy lejos. En los meses siguientes tambaleó por el mismo camino. Se acercó cada vez más a una condena a muerte no dicha, la que puede ser inducida por aquéllos que representan de tal manera a la mafia policial que es como si la llevaran en sus propios cuerpos. Toti no logró ser jamás incluido en los cordones de perdón que habilitan en la villa mujeres como Gladis, hombres de doble filiación ilegal como Jayo o como el enemigo del Frente Vital, el Tripa. Al mismo tiempo la locura, las alucinaciones, el efecto deformador del consumo de pastillas, lo fueron enloqueciendo. Aunque Toti ya había salido con algunos trastornos de la cárcel, cree Nadia. En ella vuelven las imágenes del horror que su hermano le entregó al salir de Olmos. “Él se había vuelto loco con los golpes de los canas. Me contaba que degollaron a un tipo por un poquito de leche y a otro por una feta de fiambre. Dijo que no iba a volver nunca más, que antes prefería morirse afuera.”
Pronto la locura de Toti se hizo evidente también para su madre. Faltaban pocas semanas para el fin de año cuando le confesó aterrado que había hablado con su abuela muerta y con Miguelito, el hijo fusilado de la Mai.
—Me dijeron que no viniera para el barrio ni el 31 ni el primero porque me van a matar —les contó.
Faltaban cinco noches para que lo mataran.
La advertencia de los fantasmas que acosaban a Toti se la hizo Javo a su madre, cara a cara, dos días antes del fin de año.
—Ya vas a ver lo que le va a pasar a tu hijo —le avisó en una esquina de la villa.
El primero de enero Toti se cansó de él mismo y de los demás. Cruzó los pasillos de la 25 agarrándose de las paredes de chapa y madera. Llegó a la casa de Gladis y Javo con el cargador lleno. Lo vació disparando contra las ventanas y la puerta con tan mala puntería que casi todas las balas rebotaron en las paredes. Sí, los fantasmas lo habían advertido. Sí, era cierto que él les creía. Sí, todos sabían que no debía pisar el barrio en esos días de fiestas. Pero ese día Toti estaba ahí convencido de que gatillar era lo mejor que podía hacer; lo único. Nadia intenta imaginar el mandato de otro mundo que puede haber recibido. Nadia no quiere ni pensar en que una brujería umbanda lo puede haber llevado a esa especie de suicidio. Lo que sabe Nadia es que al día siguiente su hermano cayó en una emboscada.
Ella y su madre estaban en una juguetería del centro comprando los regalos de Reyes Vieron pasar la ambulancia que levantaría el cuerpo. Ese día creyeron la versión que hizo correr la policía: que habían querido robar una casa de artículos deportivos, que habían herido a una chica y que habían agarrado a dos compañeros de él. Toti agonizó nueve días en la terapia intensiva del hospital de San Fernando. Después del entierro, a la puerta del rancho de Nadia llegó un policía con una carta anónima. Desmentía la versión de sus compañeros y le aconsejaba que hablara con los testigos que sabían que el ladrón había sido fusilado. Nadia pudo hablar con el kiosquero que atendía el local donde estuvo en realidad su hermano esa tarde. «Ellos iban en un remise con una mina que siempre los llevaba a robar. Cuando pasaron frente al lugar y mi hermano vio a la cana, ella paró igual y salió del auto gritando que era rehén. El hombre del kiosco sabía que lo iban a fusilar, y se lo dijo: ‘Andate porque acá adentro somos boleta los dos’.” Toti se largó a llorar.
Así como es difícil entender que Toti haya tiroteado la casa de los transas es duro comprender por qué salió corriendo del kiosco y se escondió detrás de las ligustrinas del jardín vecino. La dueña de casa lo vio y le avisó a la policía. “Entraron y lo mataron: le dieron dos tiros en el pecho y en la cabeza y lo patearon todo.” A los dos compañeros de Toti la policía nunca los metió presos. Detuvieron sí a dos cartoneros que pasaban. “Era una cama. Eran todas traiciones. El arreglo era por siete mil pesos, era el arreglo de la Gladis. A mi mamá le trajeron pruebas pero nunca hizo nada por miedo. Le decían que le iban a prender fuego la casa, que nos iban a matar a nosotros, que mi papá iba a perder el trabajo porque tenían gente en la Municipalidad.”
El machismo tumbero, la prosapia delincuencial, el archivo policial, los peritos en el tema, y hasta los periodistas de policiales, creen que la traición que sufre un ladrón casi siempre está relacionada con una mujer. “La chica le metía los cuernos con uno que ahora está preso. A través de él lo mandaron a matar.” Pero por regla general esa delación tiene casi todo que ver con la policía. “Hicieron un arreglo para entregarlo. La Marga nos contó que la Gladis lo había mandado en cana a mi hermano. Nosotros nos enteramos primero porque un vigilante me da un papel para que vaya al juzgado y al programa de Mauro Viale. Decía que lo habían matado mal, que buscáramos la causa no sé cuánto. Contaba que en el lugar donde lo mataron estaban todos esperando a mi hermano. Estaba todo preparado para matarlo.”
Nadia cuenta la versión que la convence y se la adjudica a la Mai de la villa. Dice que fue ella la que le trajo las versiones sobre la trampa que le prepararon a Toti. Convencida de que la Mai estaba involucrada en esa trampa se hartó de escucharla y le dijo:
—Dejá de faltarme el respeto porque te voy a dar un voleo en el culo.
Desde la oscuridad de su patio la Mai le contestó.
—¿Qué te pasa, puta re puta?
—Qué te pasa puta, patín viejo —le estampó Nadia, a ella, a la que siempre a pesar de su desprecio había respetado.
La Mai la maldijo.
—Te vas a andar arrastrando como una víbora por el piso, vos y ese puto sidoso que se la dan de chorros.
Tres años más tarde, un mes después de la muerte del Frente Vital, otro de los hermanos de Nadia, Ignacio, el segundo de los tres varones de la familia, recién cumplidos los dieciséis, mató a un policía en la esquina de la calle Las Tropas. Por ese crimen continúa preso.
Nacho tenía el tamaño de un chico de séptimo grado. Paraba en la misma esquina que su hermano Toti y se dedicaba con mucho menos oficio y códigos a robar aquello que se presentara como lo más fácil y cercano. Fue una tarde de marzo, la del 24, aniversario del golpe de Estado. Él y un amigo de quince años tenían ese día una sola urgencia: el dinero para continuar comprando droga en el rancho de un transa de la 25. No hicieron más que media cuadra para apuntarle al dueño de un kiosco recién instalado. El hombre los vio y al principio no les creyó que eran ladrones. Les habló como a hijos y midiendo las palabras se les acercó. Los echó a las patadas. Los chicos salieron corriendo por el medio de la calle. El comerciante los siguió en su auto. Al escapar como si los hubieran estado esperando, se cruzaron con un móvil policial que patrullaba el barrio. Los detuvieron. Uno de los dos bonaerenses se fue en el auto del comerciante. El otro, un cabo de treinta años se subió al volante del móvil, con los dos chicos en el asiento de atrás.
No alcanzó a arrancar. Se escucharon dos disparos adentro del patrullero. Uno de los ladrones había gatillado un revólver en la nuca del cabo. ¿De dónde había salido el arma con la que lo mataron? La versión de la policía es que una chica, también menor de edad, se las había alcanzado en un descuido por la ventanilla del auto. Pero Nadia jura que no. “La sacaron de un bolso negro y celeste que había en el coche, era uno de los perros que usa la cana para ponerle a los pibes que mata desarmados. Encima mi hermano dice que el cana era un amor, que decía ‘qué lo vamos a esposar a estos dos piojitos’. Son un bardo, a estos pendejos me dan ganas de matarlos. Nunca lo escucharon a mi marido, mirá que los habló, a los dos. Mirá que es jodido, les dijo que no tomaran pastillas, que se iban a perder, pero no, ellos ciegos.”
—¿Tu hermano estaba muy descontrolado?
—Mi hermano era un boludito, que fumaba porro en la esquina. Yo traté de sacarlo, pero acá los que envician a los pibes son los transas. El Tripa era uno de los peores. Si los veía a los pibes medio drogados empezaba a hacerles la cabeza. Que dale gil, que sos que si no querés hacerte un rolo —un reloj Rolex—, que vos tenés coraje, que vos sos chorro, no un gil de cuarta, y dale con lo mismo. Contra ellos no se puede hacer nada, a no ser que los bajés a tiros.
—¿Quiénes son los personajes como el Tripa?
—Ellos son como delegados de la cana. Ellos son la relación entre los canas y los chorros, pueden manejar datos, conocen, pueden hacer casi todo lo que la cana puede hacer, pero mejor. Pibe que se peleó con el Tripa, pibe que terminó arruinado. A mí nadie me saca de la cabeza que fue esa rata el que lo hizo caer al Frente. Hacía un mes que se habían tiroteado en el campito cuando lo fusilaron como a un perro. Pero no importa, a cada uno le llega el momento en que recibe la puñalada por la espalda, porque este es un mundo que vive de la traición y los traidores a la muerte se la ganan.
Tres años después de aquel tiroteo entre Víctor y el Tripa caminábamos con Manuel por una calle angosta de La Boca. Por primera vez reconocía su posición en el cuadro de rivalidades de la villa: hacía pocos días él y su nuevo compinche habían reventado el rancho de uno de los Chanos y se habían llevado una piedra de merca como botín. Caminábamos y la piel tatuada de su brazo rozaba contra la mía mientras pisábamos las vías del tren, bordeando los conventillos del barrio en el que por fin terminaría de contar la historia.
La última batalla de esa parte de la guerra comenzó temprano, un día de septiembre de 2002, contó Manuel. El Tripa y otros dos pararon un coche que pasaba frente a la 25. Querían el dinero del chofer. Mientras el hombre les entregaba la billetera ellos manoseaban a la chica que lo acompañaba. Dos horas después quisieron robar la remisería de la 25. El dueño escapó hacia el descampado dando saltos para esquivar las balas que entre carcajadas le disparaban los pies. Pero media docena de pibes armados salieron a defenderlo desde la otra punta del campo. Uno de ellos le dio al Tripa en una pierna. El transa corrió rengueando hasta un rancho de la San Francisco donde se refugió, a pocos metros del lugar en el que fue fusilado el Frente Vital.
Al anochecer la decisión estaba tomada. Lo encerrarían, como fuera. Juntaron un arsenal. Eran todos conocidos, más de cuarenta. Como sombras silenciosas se ubicaron en los recodos de la villa para no dejarlo escapar. Un grupo de doce avanzó por el pasillo, medio metro entre cada uno, ubicados en forma de abanico. Caminaron sigilosos. No querían espantar a los perros con el sonido de sus pasos. Tenían que llegar a la puerta del rancho, abrirla de una patada y disparar. Estaban a cinco metros. Calculaban cómo se ubicaría el pelotón para no fallar. De pronto la puerta crujió. El Tripa no había podido aguantar las ganas de ir al baño, dos ranchos más allá. Pero el dolor en la pierna no lo dejó llegar. Con dificultad, creyéndose solo, se bajó los pantalones hasta las rodillas, y apoyado contra la pared se agachó ahí nomás, me contaron después. La venganza lo sorprendió, en esa pose tan poco digna, desde la oscuridad. Fueron cuatro disparos, uno tras otro, sin pausas en el percutor. Apenas se quejó. Con el pecho ensangrentado soltó los pantalones, balanceó el cuerpo hacia delante y trató de abrazar al hombre que le disparó. Otros siete balazos lo hicieron retroceder. Cayó hacia atrás. Cuando estuvo tendido sobre la tierra un pibe de diecisiete años le puso un 22 corto en la frente y lo remató.
Nadia, fanática del reality show Gran Hermano, recuerda bien que esa noche prefirió mirar Videomatch. Es que el invitado era el cantante de cumbia Sebastián con su banda y entre los músicos había un pibe de la villa. Nadia miraba a su vecino en la tele, divertida, cuando desde el otro lado del campito, en la San Francisco, estallaron los tiros. Primero cuatro. Después siete. Luego el tiro final. Sintió que una arcada le ahogaba la garganta, que iba a vomitar. Vio nublada la pantalla del televisor. No comprendió por qué le brotaban las lágrimas, si ella sabía que muchos querían matarlo, que se venía el ajusticiamiento, que ese homicidio era una decisión tomada.
Mientras los vengadores se alejaban del cadáver, Nadia se quitaba las lágrimas con rabia por su compasión. El Tripa no merecía que alguien lamentara su muerte, pensaba Nadia en el instante en que el chico que tocaba cumbia con Sebastián se dirigió a los de San Fernando que lo miraban por TV:
—Un saludo para la 25! —gritó.
Luego sonaron las sirenas de la Bonaerense, como una corte de viudas desesperadas que acuden unidas en un alarido a rescatar al muerto. Los patrulleros se multiplicaron. Eran tantos que parecía que hubieran matado a un comisario, dicen. Otra vez la batalla entre la policía y la villa se desató. Fue una batalla más. Al día siguiente hubo asados y cumbia para festejar. Pero la guerra no cesó.
Capítulo 10 (último) <=Click
sábado, 23 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
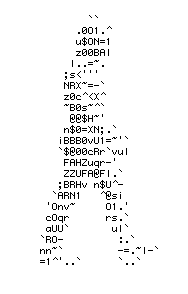
No hay comentarios:
Publicar un comentario