—Marga, usted hizo una ceremonia. Pero él está mal. ¿Morirá?
—No es el momento adecuado, será cuando Dios le ponga su tiempo. Todos venimos al mundo con una misión. Yo soy vieja y capaz que voy a vivir muchos años más, porque vine para sufrir, llorar, reír. Pero hay chicos que vienen tan puros que llega cierta edad... Yo creo mucho en la reencarnación. Hay chicos que se van jóvenes porque vienen con ese tiempo. Todos tenemos un tiempo.
En el mundo de Marga todo tiene una explicación religiosa. La paradoja es que su oficio, el mandato que lleva adherido como un tatuaje sobre la piel arrugada, la obligan a recibir los pedidos de la villa para torcer el destino. A intentar las estrategias paganas con las que solicita, ruega y compromete a los santos de su religión. En el caso de Daniel, Marga había dado el combate prestando su cuerpo para interceder poseída por el espíritu de la Africana, en una ceremonia ante Ogún: aquella noche de las curas con refriegues y colonia, cuando me quebró tantas velas haciéndolas rodar por mi espalda, Matilde se había robado la gallina amarilla pedida para “el trabajo” y luego la Mai le había ofrecido esa sangre tibia a Ogún. Varias semanas después me habló de la paradójica diferencia entre Daniel, a los catorce años cartonero desde los siete, y sus hermanos Javier, Manuel y Simón, ladrones con tantas fugas de institutos que ninguno de los tres sabía cuántas habían sido. Esa visión maniquea, en la que los buenos pagan por los malos, es la misma que me confesó Matilde una tarde de septiembre en el viejo bar de la esquina del hospital de San Fernando. “Yo pienso en todo lo que anduvieron a las balas los chicos míos: justo él que era el diferente pagó el pato por los demás. Gracias a eso capaz que los otros tres están todavía vivos. Siento que Dios me castiga a mí por lo que los otros fueron. Es como que de alguna manera no puede ser que ellos se hayan salvado de todas y a ninguno le pasara nada; siempre uno tiene que pagar. Y pagó un inocente. Siempre los inocentes pagan por los pecadores.”
Marga también tiene un hijo muerto, Miguelito, el inocente, el que nunca robó, el que pagó por su hermano pecador. Cachito, el hijo mayor de Marga, preso todavía en Olmos por el robo de una 4x4, el mismo heredero de una larga tradición delincuencial en la familia, se siente en deuda por ese fusilamiento policial que terminó en Béccar con el más bueno. “Así, muerto por balas, tendría que haber venido yo a su casa”, solía decirle a su madre Cachito jaqueado por la culpa. Ella recuerda a su hijo asesinado como si hablara de un niño, aunque lo mataron a los dieciocho. “Era chiquito. Mi nene estaba siempre conmigo, donde andaba yo andaba él, y la policía lo mató mal. No tenía malas amistades, venía temprano del baile. Le decían el Zurdito, jugaba muy bien a la pelota, por eso era muy conocido y todo el mundo lo quería.” Marga no cuenta detalles de esa muerte, pero está segura de que lo mataron “malamente”. La policía le dijo que lo tirotearon por “malviviente” cuando él y otro chico escapaban en un auto. “¿Cómo pudieron tirotearlo si mi hijo no había estado detenido ni por falta de documentos?”, le dijo ella al comisario en la única discusión por la muerte de su chico. A su Miguelito, todos lo cargaban, le decían «el mamero”. Su hermano mayor, como la mayoría de los ladrones, no quería que el más chico de la familia viviera sumergido en el delito. “Mami, no lo dejés andar tanto en la calle”, dice Marga que Cachito le pidió siempre. Hasta la única que vez que Miguelito hubiera podido viajar a Mar del Plata con sus compañeros del colegio su madre no lo dejó, le dio miedo. “Dios por ahí me castigó por haberle dado más alas al otro”, cree Marga, como Matilde.
Aunque tampoco le daba tanta libertad. Lo que pasa es que Cachito se le escapaba, y allá andaba ella buscándolo, arrastrándolo a él, y de paso a todos sus amigos, hasta la casa con ese patio generoso y parra frente al campito y la villa. La tribu de Cachito fue la misma tribu que la de Mauro, el padrino del Frente. También formaron parte del grupo Marcelo, Fernando, al que asesinaron; el negrito Camerún, muerto por la policía; un pibe de apellido Sejas, que murió de Sida. “Todos de la misma edad y todos de la murga Los Cometas de San Fernando.”
Murga y umbanda aparecen una y otra vez a lo largo de la tarde. Pero al hablar, casi al final de mi incursión, con Marga, esta Mai que tan esquiva había sido, que tan en las sombras había permanecido a pesar de su centralidad en la historia del delito en el barrio, al conversar con ella sobre ese grupo de pibes muertos que compartieron todos los carnavales de sus vidas alcancé a relacionar la historia de Miguelito, su hijo asesinado por la policía, con las que me habían sido entregadas apenas llegué al territorio del Frente, un día de invierno del año 2001. Esa mañana un personaje entrañable para el barrio entero, uno de los más respetados vecinos, Pupi, o Roberto Sánchez, como Sandro, se acercó a nosotros lleno de intriga. Frunciendo las cejas al sol, hizo un mohín con el pelo largo muy cuidado, y nos preguntó al fotógrafo, a mí y al chofer, qué nos había acercado por el lugar.
“¿La historia del Frente?” Roberto conocía al Frente Vital desde que era “un pendejito” al que corrían “a patadas en el culo” y hacían pagar derecho de piso los que en esa época eran dueños de la esquina. Me citó en su casa a una hora fija de la tarde. “Quiero mostrarte una lista que tengo ahí —dijo—. Acá, en estas pocas cuadras murieron más de veinte pibes desde que me acuerdo. Yo las fui anotando. Lo tengo todo guardado.” Su casa es de madera y en medio de la austeridad se suben unos sobre otros los detalles: cuadritos, imágenes de revistas, pósters, fotos, adornos. Allí me entregó su material: catorce hojas de carpeta, cuadriculadas, escritas a mano y en una prolija letra imprenta, hasta los márgenes del papel. “Aquí yo fui contando las muertes. Fueron demasiadas.” En las hojas se suceden los nombres, los apodos, remarcados con birome, los nombres de los caídos. Roberto también me mostró fotos. Y recortes de diarios. Son noticias policiales con imágenes de cuerpos tirados sobre el asfalto. En las fotos son casi todos niños. Tiene una de la comparsa Los Cometas de San Fernando. Son unos treinta chicos encimados, abriendo los brazos, extendiendo el brillo de sus levitas fucsia, sonriendo a la cámara del carnaval. De ellos quedan muy pocos, cuenta. Podría, con la foto, reconstruirse la historia. Con sólo hacer un círculo en cada uno se iría completando la sangría de los noventa en la villa San Francisco. Pero la historia está escrita. Él decidió inscribirla. El no pudo evitar llevar un registro. Desde que murió el primero comenzó a anotar. No mucho. Sus portes, el color de sus ojos, los rasgos, algunos detalles, y la forma en que murieron, las circunstancias de sus muertes. Nunca los había mostrado pero me los entregó ese día, me dio sus originales con el compromiso de devolverlos y no me pidió nada a cambio. “Podés hacer con esto lo que puedas”, me dijo y se desprendió de esas muertes en el final de un homenaje.
El registro de Roberto comienza con una introducción y resumen. “Esto es un pequeño homenaje que me gustaría rendirle a todos mis amigos que fallecieron bajo las balas de las metrallas de la policía. Algunos de ellos eligieron suicidarse, otros murieron por accidentes y otros en peleas callejeras. Nueve de ellos murieron en las calles de mi barrio o sea las mismas calles en que ellos vivían o caminaban todos los días, allí donde jugaban cuando eran niños. Las calles son las siguientes: French y General Pinto, que es donde yo vivo y las otras calles son Las Tropas, Sarratea, Berutti y Quirno Costa. De todos los chicos que voy a nombrar, la mayoría formaban parte de la delincuencia juvenil de nuestros días y cuando me refiero a la mayoría, quiero decir que no todos andaban por mal camino. Las dos chicas que nombro en esta trágica historia no andaban en nada raro pero el destino quiso que una perdiera la vida por accidente y otra se suicidara, ambas con armas de fuego. Creo que en todo esto tuvo mucho que ver la desocupación, las malas compañías, la falta de afecto, la miseria que existe en los barrios marginales y sobre todo algo que está destruyendo a una gran parte de nuestra sociedad que es la droga, que te destruye tanto mentalmente como físicamente. Muchos de estos chicos que cayeron bajo las balas policiales se encontraban alcoholizados o drogados. Con algunos de ellos crecimos juntos, a otros los vi crecer. ¡Dios mío, eran demasiado jóvenes para morir! Algunos no llegaban a los veinte años. La mayoría de ellos paraba en mi casa, porque tengo un pequeño kiosco. Compraban cervezas y gaseosas, se sentaban en un banco de cemento que está en la vereda, y bebían tranquilamente. Algunos de los que voy a nombrar más adelante no murieron en el barrio, pero sí en los alrededores, como ser en Tigre, General Pacheco, Virreyes, Don Torcuato, y por supuesto en San Fernando. De mis veinticinco amigos que perdieron la vida trágicamente catorce eran integrantes de la comparsa Los Cometas de San Fernando en la cual me incluyo porque fueron muy buenos compañeros más allá de que hayan elegido un camino equivocado. También hay muchos que cayeron heridos de bala de los cuales algunos quedaron rengos, inválidos y otros están privados de su libertad. Mientras que otros después de purgar varios años de condena están otra vez en la calle. Sí, yo lo sé, parece el lejano oeste, pero esto pasó aquí en mi barrio, entre las décadas del ochenta y del noventa. Hay nombres y apellidos, y hay fechas exactas y veinticinco tumbas esperando una flor. Aquí están los nombres y sobrenombres de los cuales voy a tratar de detallar cómo perdieron la vida.”
En ese texto largo y ordenado la sucesión de chicos caídos cierra el estómago, nubla la mirada, se va haciendo insoportable a medida que se avanza. De todas esas muertes una de las que más me conmovió fue la de Camerún. «Se llamaba Fernando Vargas. Empezó como todos los chicos que toman el mal camino, robando pavadas y luego cosas de más valor; cuando probó la droga ya no pudo parar. Su familia se dedicaba a juntar cartones, con carro, a caballo, cosa que él también hacía hasta que anduvo en malas compañías y eso fue su perdición. De cosas menores pasó a robar coches y lo más cómico era que se paseaba por el barrio con un auto distinto casi todos los días. Era más que morocho, tenía el cabello lacio, ojos achinados, siempre andaba con una sonrisa en los labios. Sabía respetar y a su vez era muy respetado por sus compañeros de armas. Le gustaba vestirse bien, con camperas de cuero y pantalones y zapatillas nuevas. Creo que eso se debía a que cuando era un niño andaba semi desnudo y descalzo. Cuando fue más grande salía a robar bajo los efectos de la droga. Una vez le dieron un tiro en la espalda, lo salvó que estaba drogado y empastillado. Eso fue lo que lo mantuvo con vida. A muchos de los chicos del barrio los hirieron en ese estado, ya sea la policía o en peleas callejeras y todos los que hablaron conmigo, que fueron unos nueve o diez me contaban lo mismo, que sentían un fuerte golpe al recibir un impacto de bala y que podían seguir corriendo o caminando según donde les pegaran. Y decían que eso los salvaba de caer desmayados: el alcohol y la droga que tenían encima les daba la fuerza suficiente para mantenerse en pie. En el barrio había, y hasta ahora hay, esos malditos informantes de la policía, o los buchones como ellos los llaman. En este caso una buchona mandó al frente al negro Camerún. Todo el barrio sabía que ella trabajaba con la cana. Todos los días paraban los patrulleros en su casa, ahí estaban los jefés de calle y la manga de policías corruptos y asesinos. Un día Camerún roba un auto en un barrio que se llama Infico, que es de departamentos y un auto de civil con dos policías lo sigue. Camerún se da cuenta y se manda a toda velocidad. Pero es alcanzado y acribillado a balazos en el acceso norte en Tigre. Durante el velatorio los familiares abrieron el cajón que estaba cerrado y vimos que le habían volado la mitad de la cara de un itacazo.”
La prosa de Roberto es implacable. Se repite con cada muerto: Camerún, Papilo, Taty, Poti, Samuel, Cuervo, Laly, Fredy, la Gorda María Marta, Chinito, Maikel, Miki, Miguel «el Alto” y Miguelito, el hijo de la Mai que no andaba en el robo. «La historia de Pupi es la historia de la barra de mi hijo, el más grande, el que está preso. Había un vigilante en French e Ituzaingó, y el hijo de ese vigilante mataba a todos los chicos, le decían Fredy. Cualquier cantidad de chicos mató ése. Ahí en la esquina de Pupi estaba el boliche, ahí murió el Manco. Los que no murieron ahí, por ahí andan. Fredy desapareció del barrio.”
La Mai de San Francisco cuenta los caídos del barrio; y si fuera por terminar cada una de sus historias no alcanzarían las tardes, dice, para ser justos con todos. Pero se detiene siempre en su hijo muerto. Hay un lugar en el que la Mai cree que su vida se quiebra en dos hace unos treinta y tantos años. Es que ésa es la edad que tendría Miguelito y ése es el tiempo que lleva «en la religión”, que es su manera de decir que es umbanda.
Al niño lo bautizaron “por la religión” a las seis de la tarde del 23 de abril, el día de San Jorge, o su versión umbanda, Ogún. “El Pai lo cruzó con sangre”, me dijo Marga. “La religión” lo ocupó todo a medida que el tiempo transcurrió. El santuario para sus deidades cabodas y africanas ocupa la mitad de su casa. Casi no hay día en que no reciba algún pedido. De pronto, escuchándola, entiendo que ella es la memoria de la villa, que ella es la depositaria de los más secretos pecados; así como Chafas le pidió que le curara el gualicho que le estaba haciendo salir escamas en el cuero cabelludo y en esa ceremonia iba su amor y odio con María —la eterna enamorada del Frente— prohibiéndole ver a sus hijos; así en cada pase mágico que intenta se va una historia de amor, de resentimiento, de frustración o de muerte. Ella es quien ha hecho las ofrendas al Pai Ogún para que las balas no toquen a sus chicos, cada tarde de jueves en un descampado que da a la Panamericana.
En realidad, se acuerda Marga, ella comenzó a visitar al Pai Atilio, en Martínez, cuando su hijo, el más grande, se enfermó de una virósica. Atilio era un tipo simpático. Los presentó el padrino de Emilia, con quien se conocían de los carnavales. Atilio era de la murga Los Fifí de Victoria. Y a ella los carnavales siempre la ilusionaron. Poco tiempo antes de que naciera Miguelito empezaron una amistad. El Pai quería apadrinar al chico. El marido de Marga, un cantor de tangos farrero y mujeriego, cada vez la dejaba más sola. “Andaba en los boliches y me trataba mal.” Tenía otra mujer: una rubia que le duró años. En abril bautizaron por la religión a Miguelito, en junio, cuando la criatura tenía cinco meses, el tanguero la dejó. Se quedó sola y sin trabajo. Su compadre, el mismo que la llevó con Atilio, tenía una parrilla en Martínez, en la calle Edison. Entró como cocinera. Pero al tiempo el compadre agrandó el boliche y comenzó a atraer más público con noches de canto y baile. Su ex marido tanguero apareció como número central del espectáculo, pero acompañado siempre por “la otra”. No lo soportó. Consiguió empleo en un restaurante de Tigre. Entonces se sintió independiente. La religión comenzó a ser lo más importante después del trabajo cotidiano. “Siguió mi vida trabajando, y seguía frecuentando al Pai Atilio. Aunque no me bautizaba todavía ya adoraba a los Pai, limpiaba el templo, iba a las ceremonias.”
Miguelito tenía siete cuando Marga se convenció: quería “ingresar” en la religión. No fue con Atilio que se bautizó. Fue con una Mai. “La conocí porque tenía un chico amigo, un mariconcito que se crió en mi casa. Ahora es fallecido él también. Todos le decían la ‘Tía Rina’.” Tía Rina, en realidad se llamaba Daniel, según figura en su documento, fugado de una casa en la que no le permitían soltar la pluma de su desplante sexual, se fue quedando en la casa de esta mujer sola, haciéndose necesario, conviniéndose en su mano derecha. Ella trabajaba en el restaurante, él le cuidaba a Emilia, Jorge y Cachito. Cuando Marga regresaba Tía Rina había limpiado, había cocinado —nadie superó su arroz con leche y su budín de pan— y ya tenía a los tres niños bañados, listos para comer en la mesa familiar e irse a la cama. “Mis hijos lo adoraban: con ellos era como una gallina. Él falleció hace cuatro años de un Sida fulminante.” Tía Rina era umbanda desde pequeño. Le fue hablando a Marga mientras limpiaban, mientras juntos lavaban la ropa, de su capacidad para atreverse a ser Mai, para comprometerse con la religión, para poner el cuerpo en trance, para incorporar espíritus. «Yo ahora tengo templo y mis cosas, tengo hijos de religión, bautizo. Esto es una cadena. Las madres van teniendo hijos. Cuando uno llega a ser Mai recién puede tener hijos.”
Igual que Matilde, Marga tiene un lunar tatuado en el pómulo izquierdo. Todavía se ríe, a los sesenta y cinco años, de ese momento de complicidad máxima, de aventura y toma de posición de sus dulces dieciséis. Eran tres amigas, empezaban a sentirse libres, a retozar con los primeros novios, caminaban abrazadas por la calle, la vida les daba vértigo. Marga estudiaba corte y confección, le encantaba jugar al básquet, era una chica ágil de piernas largas. Se miraron cuando terminó el punzado de tinta china sobre sus caras y esa noche se emborracharon. Poco después Marga conoció a los primeros hombres ladrones que la rodearon. “Yo conocí el hampa”, dice Marga con una sonrisa de orgullo. Sus relaciones con el micromundo delincuencia 1 de la zona norte son como galones en su devenir Mai. Uno de sus hermanos inauguró Olmos. Luis “El Gordo” Valor, el capo de la banda más famosa de los años noventa, se crió a dos cuadras de su casa y es el padrino de una de sus sobrinas. “Yo fui una mujer rodeada de chorros”, asume. Su tío era contrabandista y ladrón, cruzaba el río en una barcaza llevando y trayendo productos según las temporadas. Por sus familiares del ambiente terminó novia de un miembro de la banda de Rififí: eran siete, se vestían petiteros y actuaban siempre de maletín elegante en la mano. Usaban unas poleras con cuellos y puños negros. Cuando bajaban de un sedán lustroso en el centro comercial de San Isidro, la cuadra entera temblaba. “En esa época el código se cumplía —festeja Marga—. Si la policía decía, ‘esta es mi zona’, ellos se iban a robar a otro lado y no pasaba nada.”
La policía y su sombra azul termina por aparecer hasta en la más inocente de las historias de la villa. Si no es matando, es omitiendo intervenir donde los asuntos se definen con la ley del más fuerte. Cómo será la omnipresencia de la policía que aparece hasta en la propia religión. Ya me lo habían contado los chicos, fanáticos devotos, pero me lo confirmó también la Mai: el santo más adorado por los ladrones es San Jorge, o Pai Ogún según el sincretismo umbanda. “El Pai Ogún es nuestro guerrero, pero al mismo tiempo de alguna manera también es la policía. A él se le pide para que proteja.” Descubro que la ceremonia en la tumba del Frente es una variante privada de la ofrenda que cada tantos meses los ladrones hacen a San Jorge para no “perder”, caer presos o morir bajo la metralla. San Jorge surge como estandarte de sur a norte en todo el conurbano. San Jorge luce tatuado en la espalda de Manuel como uno de esos viejos pósters de pésima impresión. Y sus reminiscencias medievales atraviesan la piel de casi tantos chicos como he conocido. La filosa lanza que el caballero lleva en la mano para atravesar al dragón de siete cabezas rugiendo a los pies de su caballo blanco, se dibuja en los cuerpos de los pibes chorros asesinando todo tipo de alimaña infernal, destruyendo el mal anunciado de serpientes feroces o monstruos alados.
San Jorge es un mito de la Roma antigua. Nació en el año 280 de la Era Cristiana y murió casi veinticinco años más tarde, el 23 de abril del año 305. Se cree que la lucha contra el dragón de siete cabezas es la que emprendió contra el imperio fundado sobre las siete colinas. Su padre era un jefe de alto rango en el Ejército. Por su cercanía al poder, el Emperador conoció al joven Jorge, e impresionado por su altivez le rogó que ingresara a sus filas de guerreros. Pero no imaginó que Jorge se convertiría en un disidente: su madre lo había formado secretamente en el cristianismo. Ante los avances del monoteísmo que había profesado Jesús de Nazaret el emperador romano Diocleciano, ordenó la represión. San Jorge se negó a participar en esa persecución a los Cristianos y Diocleciano lo entregó a los verdugos: lo tiraron desnudo en un pozo de cal viva, lo ataron de pies y manos, lo golpearon, lo arrastraron, lo pusieron en una rueda llena de cuchillos, lo flagelaron hasta hacerle perder los sentidos.
Pero la crónica judeocristiana coincide en sus diferentes versiones: milagrosamente se le curaban las heridas, la muerte parecía huir de él. Incluso un mago del emperador le dio un licor envenenado que no le hizo efecto. Esos supuestos milagros horadaron la fe pagana del hechicero. Terminó pidiéndole que resucitara a un hombre que llevaba pocos días muerto, como prueba final de su creencia prohibida. Jorge lo devolvió a la vida con un rezo. El mago contó el milagro a los soldados. Cuando la historia llegó a sus oídos, Diocleciano ordenó decapitar al hechicero. Luego envió a varios emisarios para que Jorge se retractara a cambio de terminar con las torturas. Fue inútil.
Durante días resistió. Harto, Diocleciano lo hizo arrastrar al templo de Apolo. Ante toda la corte, los sacerdotes y el pueblo, Jorge volvió a negarse a adorar a los dioses romanos. Como último acto de afirmación hizo que rodaran las estatuas profanas del palacio. La emperatriz Alejandra, una bella mujer que escondía su verdadera creencia, saltó de su trono y gritó ante su esposo y la multitud seducida por el cautivo milagroso: “¡Yo también soy cristiana!”. Diocleciano, cuyo gobierno se conoció como “la era de los mártires”, hizo azotar a Alejandra, su propia esposa, hasta la muerte. Para Jorge guardó la saña de sus verdugos: apedrearon su rostro ensangrentado y lo ataron a un caballo al que obligaron a correr desbocado. Cuando después de una legua de galope el suplicio terminó y se suponía que Jorge ya no respiraba, los soldados se acercaron al cuerpo y vieron, incrédulos, que no tenía una sola herida. El 23 de abril su cabeza rodó ante la turba romana. Se supone que entonces comenzaron sus milagros, siempre dedicados a los necesitados: mientras vivió dilapidó su fortuna en asistir piadosamente a los enfermos, entregando ropa y alimentos a los pobres y perseguidos.
La otra historia que funda la santidad de Jorge es del orden medieval de las hadas y los lagos encantados. Jacopo de Varazze —a quien en castellano se da el curioso nombre de Santiago de Vorágine— fue un dominico genovés que, en la segunda mitad del siglo xiii, recopiló en latín casi doscientas vidas de santos. Según su versión, Jorge era un oficial romano que recorría el mundo como caballero andante. Así llegó a la ciudad de Silebe, en la provincia de Libia, cuando un dragón sumergido en las aguas de un lago aterrorizaba la región. Los habitantes de Silebe se trazaron una estrategia poco inteligente: entregar dos ovejas cada día para saciar la voracidad del animal. Pronto los rebaños fueron diezmados. La hambruna inminente llevó al rey a decidir que el sucedáneo para el dragón debía ser un manjar superior, una joven virgen sorteada de entre las doncellas del pueblo. La suerte quiso que pronto fuera el turno de la única hija del rey, una frágil y callada princesa. Ante la presión del pueblo, debió sacrificarla. La princesa marchó sumisa y llorosa hacia el lago. Estaba a punto de ser entregada al monstruo cuando el guerrero “hermoso como un ángel” apareció para rescatarla. San Jorge, con una lanza en su mano, galopó en su corcel blanco hacia el dragón sobre las aguas y le atravesó el corazón. Moribunda la bestia, el caballero la enlazó y junto a la princesa lo arrastraron hasta el pueblo para terminar de matarlo frente a la muchedumbre. En el mito de San Jorge y sus metáforas de salvación a través del sacrificio de inocentes, se lee la misma explicación que Marga y Matilde dan para comprender el destino trágico de sus hijos menores. Marga considera que Miguelito, asesinado por la policía, pagó los pecados de ella, de su familia y de su hijo ladrón. Matilde cree que Daniel sufrió el accidente que lo dejó en un coma profundo porque de esa manera paga los pecados que cometieron su madre y sus tres hermanos ladrones, Manuel, Simón y Javier. La adoración a San Jorge es un intento de que el destino no se cobre con vidas la elección del delito de los jóvenes caballeros sin montura, que salen a combatir y robar a punta de pistola.
La Mai tiene su propio San Jorge, o su propio Pai Ogún, desde que fue bautizada en la religión pagana. Para los umbanda los Ogún son siete diferentes deidades, cada una con un origen distinto: el Ogún de quien es “hija” Marga es un antigúo indio, dice. A él le ofrenda lo necesario para conseguir que un pibe chorro sea protegido. Marga se concentra en las explicaciones sobre las formas de sus ritos. “Cuando los chicos roban, con eso compran todo para la bandeja que preparo al Pai Ogún. Ogún es el mismo al que la gente llama San Jorge. Es el guerrero de nosotros, y es la policía.” Quizás por su condición de militar romano, quizás porque es el patrono de la caballería del ejército argentino, San Jorge para sus fieles es la policía. Y esa condición no lo rebaja ni lo mancha: es como si para obtener la impunidad al salir a robar fuera necesario negociarla con un santo que encarna la misma condición marcial del enemigo a neutralizar. Claro que al entregar los regalos a Ogún siempre es mejor, por lo menos para la Africana, que sean productos del robo. Y siempre es la Africana a través del cuerpo de la Mai quien intercede por los ladrones ante el Pai Ogún.
—¿Cuánto hace que la visita la Africana?
—Como veinte años, hace ocho que incorporo entidades.
— ¿Cómo es incorporar entidades?
—La llamás a la entidad y de repente te sentís en un vacío y el cuerpo ya no está. Yo incorporo el Pai Yangó, el Pai Ogún, el Santo. El espíritu te domina el cuerpo, la lengua, vos ves y escuchás todo lo que pasa. Por ejemplo, vos estás hablando con otra persona, y la Africana por intermedio de mi mente y mis ojos ve todo lo que estás haciendo y hablando. Pero cuando ella se va deja en mí sólo lo que ella quiere. Ella no puede dominar la mente, porque si me lleva la mente yo me muero. Lo que ella quiere que yo sepa lo sé; lo que ella no quiere, no lo sé. Por ejemplo, cuando falleció mi hijo, cinco días antes la Africana le dijo a mi hija que iban a llorar mucho, que tuvieran cuidado conmigo y mi corazón. Cuando me lo contó pensamos que iba a morir mi papá, que tenía como noventa años. Nunca imaginamos que sería Miguelito. El día que lo mataron renegué de mis Pai: ¿por qué no dijo lo que iba a pasarle a mi nene? Cuando la Africana volvió les dijo a mis hijos que ellos no eran quienes para contar o decir lo que no se les permite, que están bajo Oaxalá, que es el Supremo. Todos los Pai, incluido Ogún, son hijos de Oaxalá. Están los Orixás, que son los santos. Los Cosme son los bebés. La Mai Oyún no habla, emite un sonido de llanto, y los Cosme se pegan, juegan, toman mamadera. Son los que se arrastran, no caminan, pero son los más fuertes porque se llevan lo malo de la gente. Acá también vienen muchas mujeres de la vida y les hago baños de Pompayira, porque ella atrae mucho a los hombres. Y después están los Seyú, que también van comandados por el Pai Oaxalá, por más que la gente diga que son diablos. Son espíritus bajos, con ellos se hacen maldades. También se hace lo bueno. Yo no hago lo malo. Yo hice una promesa. A mí se me murió un nietito hace más de veinte años, y prometí curar enfermos y chicos. Hago separación de parejas, unión, limpieza de casa, pero siempre la línea blanca. Con los Seyú trabajo, pero siempre lo bueno.
La Africana, el personaje que encarna en el cuerpo de Marga haciéndola hablar en portugués, tiene una especial debilidad por los objetos robados. Por eso, a pesar de que son varios los espíritus que incorpora la Mai, es la Africana la que se ocüpa de armar ese dechado de símbolos para ofrecer los jueves a Ogún. “La Africana prepara la bandeja y así se le paga a Ogún. Primero se escribe en un papel el nombre del chico que hace ‘el pago’. La bandeja se hace con papel crepé verde, blanco y rojo, el color del Pai Ogún. El maíz se separa, se selecciona porque no puede estar roto, y se torra sobre una bandeja que tenemos siempre revolviendo, para que no se queme. Después se prepara la pipoca, que es como ustedes le dicen al pochoclo. Se ponen siete tiras de asado sin ser cortadas, bien adobadas, al horno y a punto, ni muy cocinadas ni muy duras. Se acomodan en forma de herradura. Se ponen tres naranjas y tres manzanas cada una cortada en siete; faltan entonces las hojas de lechuga bien frescas, los siete metros de cinta verde, blanca y roja y una faquita de madera, como de juguete. Al final se le ofrece una cerveza blanca con un vaso, y un cigarro, todo a nuevo.”
Uno de los ejemplos más usuales que utiliza Marga para comprobar la efectividad de sus hechizos es el de Simón. Simón se escapó por lo menos dos veces de la muerte anunciada, con lo cual queda claro para la Mai que su cuerpo ha demostrado tener un milagroso escudo de inmunidad. La primera salvación fue aquella vez en que le dieron el tiro en el pecho en un pasillo de la 25, cuando al llegar a la guardia del hospital el camillero le dijo: “Dios te ama”. La segunda fue cerca de la casa de Marga, del otro lado de la villa, en el asalto a un supermercado. En las dos ocasiones Simón terminó malherido. Si estaba protegido, ¿por qué entonces las balas lo alcanzaron? Marga vive las heridas que a pesar de los hechizos ha sufrido Simón como el resultado de su rebeldía, de su “cabeza dura”.
El día del asalto al mercado Simón estaba en la casa de la Mai cuando había incorporado a la Africana.
—Crianza, no salgas. Vocé no tein que tocar el ferramento —le advirtió la Africana, que ha decidido que en portugués se le dice «ferramento” al “fierro” argentino.
Ya despojada del espíritu de la Africana, Marga insistió:
—Hacele caso a la Mai.
Simón la miró sonriente. Ella entró a su cuarto a sacarse la pollera de las ceremonias. No alcanzó a salir de la pieza y Simón ya se había ido. A los quince minutos Marga escuchó los tiros.
—Simón! —le salió de los labios como un conjuro. Esa vez Simón tomó rehenes. Él y su compinche, Corcho, no habían calculado el vigilador privado de refuerzo que había en el lugar. Pretendían hacerse de la caja con el dinero grueso, pero les habían dado mal un dato: creían que el botín estaba en el piso superior del local donde había un depósito de mercadería. Se demoraron y la policía llegó cuando todavía mantenían a los clientes y al personal inmovilizados contra el suelo. No hubo negociación, los bonaerenses arremetieron con sus pistolas entre las góndolas y cuando se dieron cuenta que había alguien arriba hicieron llover las balas tirando al aire: ametrallaron desde abajo el entrepiso de madera como si apostaran a dar en la sien del ladrón escondido. A los diecisiete años, Corcho cayó abatido sin verles las caras a sus asesinos. A Simón lo encerraron finalmente entre dos cajas registradoras y se entregó, pero igual cayó al sentir el dolor del plomo en una pierna. Enseguida recibió uno de los tres tiros que le dibujan ahora una marca profunda en el antebrazo, balas de diferentes asaltos que penetraron en la carne casi por el mismo orificio. Su hermana Estela se desesperó cuando llegaron con la mala noticia: “Lo mataron”, le dijeron. Corrió así como estaba hasta el mercadito. Su madre, Matilde, tardó apenas unos minutos en llegar a socorrerlo: “Déjeme pasar, soy la madre!”. Simón se había arrastrado hasta quedar tirado sobre la vereda buscando la calle para evitar el fusilamiento, el siempre temido el tiro de gracia. “Matilde llegó justo en el momento. Lo iban a matar, le querían tirar en la cabeza, rematarlo”, cuenta la MaL «Simón tiene el camino muy oscuro. La vida le depara mucho peligro. Pero para mí Simón es como Facundo, si tengo que dar la vida, si tienen que matarme para salvarlo, que se haga.”
—¿Usted cree que los pibes sienten el riesgo cuando salen a robar?
—No sé si lo sienten o les gusta desafiarlo. Son chicos que no han asumido la responsabilidad que tendrían que tener en la calle. No ven el peligro que están viviendo en sus vidas. Se creen fuertes, que se van a llevar el mundo por delante y no puede ser. Yo pienso que de cinco años atrás a esta parte empezaron a robar a cualquier edad. Empezó la miseria. Diez años atrás quedaba muy mal que en una familia de ladrones los más chicos robaran, para eso estaban los adultos.
Pero en los últimos años la miseria es atroz, y para colmo la policía cada vez es más dañina. Además vino esta época mala de la droga y esta junta de los pibes allá abajo, en la esquina, siempre drogándose. Empezaron con pastillas y porquerías. Primero eran los grandes los que se drogaban, después los chicos más chicos. Con esas pastillas pierden la noción de todo. Los enloquece.
Marga repasa, con la tranquilidad de un ama de casa que pausadamente ceba mates en la cocina, la historia de sus hijos y la de los amigos que fueron convirtiéndose casi en hijos propios al resguardo de su hogar de ladrones consentidos. “Yo los tenía días metidos acá adentro por miedo a que los agarrara la policía.” Ese compromiso con los pibes chorros que rodeaban a su hijo preso y luego a su nieto, la hizo también el blanco de las críticas de un sector de la villa: la ven como la jefa de un aguantadero que siempre se aprovechó de los beneficios de la mala vida.
En su casa los chicos no sólo encontraban resguardo, comida y un colchón para dormir, sino también alguien experto en sacar balas enquistadas, en curar heridas menores, en entablillar y poner vendas. Marga, como muchas madres de chicos ladrones, terminó aliándose a ellos, cansada de combatir contra los malos pasos de esos pibes desaforados, y harta de ver el maltrato policial que les esperaba cada vez que alguno perdía en su faena. Marga, como madre de un ladrón ya adulto, hermana de un chorro de grandes y viejas bandas, sobrina de un contrabandista de la década del sesenta, ha sido para la última generación, la de los nietos, un refugio que por lo menos Simón todavía elige como lugar en el mundo al salir del encierro después de más de dos años sin pisar la villa. Y su hijo Cachito, junto a sus compañeros, fueron el referente y el norte de los que recién comenzaban en el camino del delito. Así como el Frente Vital encontró en Mauro, amigo y compinche de Cachito, la enseñanza de los códigos de lealtad y comportamiento ya extintos, así su nieto Facundo, amigo del Frente, de Simón y otros pibes de la misma generación, se miró con embeleso en la figura tumbera de su tío.
«Los chicos los tenían como ejemplos. Para el Frente no había otro más respetado que Mauro. Y para Facundo el tío siempre fue un personaje admirado. Yo lo retaba y le decía que no tenía que tenerlo como un ejemplo. Es mi hijo, y a mí me duele, pero lo digo de corazón, yo nunca hubiera querido que fuera así. Trabajé toda mi vida por mis hijos, se puede ver en mis manos. Y me dolía que mi nieto lo tuviera como ídolo, porque es un ídolo malo. El primer tiempo el tío no quería saber nada. Después lo conquistó. Pero ahora le dice, le escribe: ‘Vos tenés que reaccionar, vos tenés que ver que yo hace doce años que vivo preso, tenés que ponerte por delante, no quiero que te pase nada porque sos el sostén de tu abuela’. Se escriben de penal a penal, el tío no está nada conforme con la vida de él. Siempre me dice ‘hablale, que cuando salga no caiga más’. Porque mi nieto es la primera vez que cae preso en una cárcel de adultos. Mi hijo lo dice porque lo ha vivido. Cayó hace un año y pico robando una 4x4, con las armas encima y la dueña de la camioneta todavía arriba. Había salido recién. Seis días estuvo en libertad, nada más. Salió y cayó. En estos años él recorrió todas las cárceles de la provincia: estuvo en Sierra Chica, en Batán, en Dolores. La única que le faltaba conocer era Campana, donde está ahora, por suerte con buena conducta, trabajando. Antes siempre era ‘cachivache’, que es donde está el montón, los que no hacen mérito para nada. Igual dice que nunca le gustó la ranchada, dice que eso lo hacía la gente mala para tener a los chicos al mando de ellos. Ahora donde está él nadie se los hace de maridos, contra eso pelea mi hijo. Él estuvo en el motín de Sierra Chica y ahí estaba el grupo de los malos que mataba gente y por otro lado, el grupo de él, que luchaba por los pibes de los patios, y los refugiados en la iglesia.”
Como si repitiera a pesar de todo el sino de su tío, Facundo también estuvo apenas un respiro en libertad. Tras el motín que armó en el instituto en el que estaba encerrado cuando se enteró de la muerte del Frente, Facundo pasó medio año más en una granja de recuperación. Cuando salió la calle estaba endurecida y la esquina de su grupo casi vacía: los que no habían muerto estaban presos. Cumplió los dieciocho en su casa. “Y después de tres meses ya cayó otra vez. La calle fue cambiando, pero siempre un amigo se encuentra. A veces puede más un amigo que la familia”, dice Marga que ahora rara vez puede visitarlo en la cárcel de Junín donde Facundo fue confinado por un robo a mano armada que podría significarle cuatro años más de tumba. Para colmo no cree en dioses paganos, detesta la religión de su abuela y su madre, la traductora de la Africana. “Nunca quiso saber nada con esto. Se ríe. Se enoja.”
Y así es que, después de los fracasos de las protecciones para los suyos, Marga, la Mai, se dedica ahora a pedir por la salud de sus seguidores, a urdir embrujos de pasión que mantengan a un hombre o una mujer subyugados por su amante, aun cuando el otro esté tras los muros de una cárcel de máxima seguridad; se afana en sacrificar gallinas amarillas para que no se suelte de ese cuerpo empequeñecido en una cama de terapia intensiva el alma de Daniel. Marga pide por él y no deja de intentarlo. Y Daniel sigue allí dormido, dando esas señales nimias de vitalidad, convirtiéndose en un adolescente al que le crece la barba rala, preso de los complejos aparatos que lo sostienen aún en este mundo hecho de barro, ofrendas, sangre y ruegos.
—¿Cómo fue la ceremonia para pedir por Daniel?
—Pidiéndole al Eyú que le de la vida a cambio de la matanza del animal. Esta vez lo hizo la Africana, porque es muy chico. Para nosotros, los umbanda, hasta los quince años son crianzas. Los ladrones crianzas no quisiéramos que existieran. Para mí ver a un chico de quince años robando es muy duro. Duele porque lo hacen inconscientemente. Los chicos quieren sentirse fuertes. ¿Qué noción tienen de que los van a matar?
Capítulo 8 <=Click
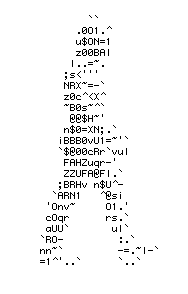
1 comentario:
Publicar un comentario