Pasaron dos años desde el día que pisé por primera vez la villa. Así quedó bautizado desde el principio ese territorio que parecía inexpugnable, aunque en realidad sean tres las villas en las que se cruzan los personajes de esta historia: “la villa”, “mañana voy a la villa”, “estoy de asado en la villa”, “-tengo un cumpleaños en la villa”, «este domingo me espera un pibe en la villa”. La villa fue al comienzo un territorio mínimo, acotado, unos pocos metros cuadrados por donde me-podía mover. El extrañamiento del foráneo al conocer los personajes y el lugar, el lenguaje, los códigos al comienzo incomprensibles, la dureza de los primeros diálogos, fue mutando en cierta cotidianeidad, en la pertenencia que se siente cuando se camina una cuadra y se cruzan saludos con los vecinos, se comenta con alguno el tiempo, se pregunta por dónde andarán los pibes, siempre tan difíciles de ubicar, sin horario alguno, respirando a bocanadas el momento inmediato, el momento mismo en el que se está sin que una próxima actividad, un compromiso tomado, le ponga punto final al presente por imposición del futuro.
Cuando conocí a Sabina Sotello no imaginaba que tanto tiempo después seguiría yendo a visitarla, que hablaríamos decenas de veces por teléfono y que me retaría como una mamá preocupada por un hijo cuando desapareciera por demasiado tiempo. Tampoco podía calcular que al fin de la historia sería ella misma quien me guiaría, sin saberlo, hasta los secretos de las villas donde reinó el Frente acompañándome con su talante y su presencia de madre hacia los ranchos donde nunca antes me habían dejado entrar. Faltaba casi un mes para el cumpleaños de Víctor Vital, el 29 de julio, una fecha en la que ella, la familia y los amigos organizan cada año una inmensa chocolatada para los chicos de la zona, matizada con el juego del embolsado y la carrera de esquíes de madera preparados con tablas conseguidas en un aserradero por su hijo mayor. Me esperaba con el uniforme de vigiladora privada en la puerta de un supermercado de San Isidro. Sí, Sabina, la mamá del ladroncito muerto y canonizado, se ganaba hacía tiempo la vida con un empleo elegido adrede en las antípodas del oficio ilegal de su hijo.
Hubo un momento, me dijo en el remise que nos llevaba desde el cemento poblado de la Panamericana hacia la villa, en que ya no supo qué más hacer para frenarlo, para convencerlo de que dejara el delito. Entonces se inscribió en un curso de seguridad. Víctor lo tomó como una broma, como un detalle que hacía todavía más pintoresca su elección taimada por hacerse del dinero ajeno. “Já! La madre vigilante y el hijo chorro!”, le dijo cuando ella se lo contó. “A ver cuando me entregás un hecho Sotello”, la gozaba en pleno auge. Entregar un hecho es aportar los datos necesarios para que un lugar sea asaltado.
Antes de ser custodia y de manejar un arma, Sabina había hecho un largo camino de esfuerzos por lograr una estabilidad económica que le permitiera darle a los suyos lo que ella nunca había tenido. Para ir a la escuela desde el rancho en el que vivían cerca del pueblo chaqueño de Las Palmas, Sabina y sus dos hermanos varones caminaban cada mañana varias leguas. Iban descalzos. Vivían en un retazo de campo seco, “pobres como los más pobres”. Tenía catorce años cuando se enamoró de un gendarme, un amor de primavera prohibido. Su padre, obrero del ingenio azucarero, odiaba los uniformes. “Cuando supo que estaba embarazada me dio una paliza con esos látigos que usan para arrear los animales. Me sangraba la espalda y yo me revolcaba como las víboras del dolor. Por eso lo maldije a mi viejo.”
El gendarme quiso que vivieran juntos y asumir la paternidad del niño, pero la amenaza familiar era tan fuerte que Sabina continuó sola. Después del parto escuchó que su padre quería anotar al bebé como propio. Apenas pudo se levantó al alba y marchó al pueblo. Lo llamó Julio César y lo inscribió como su hijo. Al regresar volvieron a apalearla. Tuvo que esperar un año hasta que su hermano mayor, que había partido a Buenos Aires, le enviara dinero para el pasaje.
Llegó a San Fernando a trabajar cama adentro en la casa de una familia acomodada. Allí conoció a la mujer que se transformaría en su madre para el resto de la vida. “Justo en esa casa trabajaba también la que después yo tomé como mi verdadera mamá, Odulia Medina. Se encariñó conmigo y como yo no tenía a nadie me empezó a invitar a su casa cuando estaba de franco. En el barrio son tan chusmas que ella les dijo a todos que yo era la hija de su marido, de una señora anterior. Y empecé a decirle papá a él y mamá a ella. Me quisieron tanto que terminé viviendo con ellos, en la casita que está acá a la vuelta.”
Volvió a enamorarse de un hombre que parecía bueno y sería padre de su segundo hijo. Pero todo fue peor. Compraron un terreno en José C. Paz y se fueron a vivir juntos. Pato tenía dos años cuando escapó de él y de los golpes hacia la casa de sus nuevos padres. Lo intentó otra vez, con un tercer amor. Se mudó con sus nuevos suegros, quedó embarazada de Graciana, y tampoco duró. Pero para entonces ella ya había hecho un curso de fotografía y podía vivir de tomar imágenes escolares, casamientos, cumpleaños de quince y algunas campañas políticas del peronismo. Él era tornero. Ganaba lo suyo pero lo dilapidaba en alcohol y juerga, se iba los viernes y aparecía los lunes. Fue en esa época que llegó Víctor.
Soportó hasta que murió la suegra, único reaseguro de protección en esa convivencia tortuosa con el padre de su último hijo. Habían abierto una cuenta bancaria en común con su marido y un buen día se encontró con el saldo en cero, derrochado en mujeres y alcohol. La historia terminó un mediodía en que ella estaba preparando canelones. Estalló una discusión y él le puso un revólver en la cabeza frente a los chicos. Después, con un Cristo de yeso que ella veneraba prendiéndole velas, se puso a hacer tiro al blanco.
Ella había hecho algunos conocidos tomando fotos, entre ellos un puntero político con llegada en la comisaría de Otero. Le contó lo que había pasado. «Y allá se lo llevaron preso del forro del culo. Entonces aprovechamos para escapar, cargamos todo en una camioneta y nos metimos en la villa. Fue cuando compré el ranchito que ahora es esta casa y nos instalamos”, recordó un día en un bar en la esquina del hospital de San Fernando, después de visitar a un niño en agonía atrapado en la terapia intensiva.
Víctor Vital casi no vivió con su padre. Lo conoció sólo por los escándalos que de vez en cuando hacía en la puerta del rancho, acosando a Sabina y amenazándola con que la iba a matar. Fue su madre la que se desvivió por darle desde las zapatillas Adidas hasta el mejor guardapolvo. Pero ella misma dice que por ese afán por el trabajo no pudo controlarlo. “Como arrancamos otra vez solos yo no estaba nunca en casa. Tenía que laburar para alimentarlo bien. Y Víctor se me fue de las manos. Sin que me diera cuenta empezó con la droga, y de ahí en adelante ya no hubo manera de frenarlo. A los trece años ya empezaron las denuncias policiales, el robo de las bicicletas, zapatillas, pavadas que se afanaban al principio, pero no era eso lo que yo esperaba para él, yo lo único que quería era que estudiara.” Sabina cuenta que entonces ella lo anotó en un curso de computación cerca de la estación de San Fernando. Él salía a horario con su carpeta abajo del brazo. Pero la dejaba en la casa de un amigo y se lanzaba a la calle con coartada y todo. «Yo se la pedía para ver lo que hacía y siempre se la había olvidado. Hasta que fui a hablar con la maestra y ella me contó que nunca había ido.”
El Frente empezó a apartarse del sagrado camino que para él había imaginado su madre cuando tenía doce y todavía estaba en el séptimo grado. La escuela le resultaba un aburrimiento insufrible y la calle le daba vértigo pero lo seducía. Así que uno de sus primeros fraudes fue fingir una dolencia para no ir a clases. Aprovechó el día que cayó jugando para simular un dolor de quebradura en el brazo. Manuel lo conoció en ese momento. “Él se empezaba a escapar y a juntarse con nosotros. Andaba, me acuerdo, con el brazo enyesado, pero se lo había hecho enyesar él solo para no ir al colegio. Era mentira, nosotros sabíamos y nos matábamos de risa por eso. Después la madre se enteró cuando lo llevó a un médico. Ahí lo empezamos a conocer. Nos íbamos juntos para Belgrano: con mis hermanos, el Javier y el Simón, ya robábamos por esos lados. Era una época de bicicletas re caras, las vendíamos a doscientos pesos.”
Manuel recuerda con cierta ternura los fetiches de la clase media de mediados de los noventa, la aparición masiva de esas bicicletas de metal ultraliviano, esas bicicletas que se levantan con apenas el anular, bicis de decenas de cambios, aerodinámicas; bicis voladoras del menemismo consumista que los chicos de San Fernando acarreaban persistentes para reducirlas no muy lejos de sus casas. Manuel es el hermano del medio en la familia Miranda, uno de los hijos de Matilde, uno de los mejores amigos de Víctor y un gran ladrón, aunque hoy en total distanciamiento del camino del delito. Lo conocí después de meses de espera porque cuando llegué a la villa pagaba un robo a mano armada en la cárcel de Olmos. Su figura, la mirada mezcla de rencor y dulzura infantil en algunos fotos que me mostró Matilde; su delgadez, la seriedad en la que se percibe cierta actuación, la impostura de las cejas arqueadas en una versión adolescente y hermosa de maldad, y las anécdotas de Sabina sobre esa relación obsesiva entre Manuel y Víctor me mantuvieron pendiente de su posible libertad, de alguna salida transitoria; casi tanto como con el tiempo esperaría una visita autorizada a Simón, su hermano menor preso en el cerradísimo Instituto Almafuerte. En los encendidos días de diciembre de 2001 dábamos por seguro que saldría en libertad el primer día de 2002. Pero un informe de conducta y un trámite retrasado hicieron que fuera yana la esperanza de su madre, la de sus hermanos y la mía. Vio el horizonte pampeano, una larga extensión de tierra vacía que ahoga los ojos del reo al salir del penal de Olmos recién en marzo, después de un año y ocho meses.
Lo conocí finalmente en la oscura cocina de la casa de Estela, su hermana mayor, madre de cuatro niños candorosos que se pelean por el control remoto de la tele para dejarla siempre en una de acción. Manuel parecía tranquilo, dueño de la casa, sabía que hacía mucho que pretendía entrevistarlo. Yo estaba francamente nervioso. Pensaba en cómo haría para ser ante él un recio periodista que recorre la villa con prestancia, con todo el “respeto” necesario para ganarme sus favores de chico recién salido a la calle. Tomamos cerveza. Ahogué rápido, en tres vasos, mi repentina timidez. Comenzamos hablando de su infancia. Ocho años tenía cuando salió a la calle. «Vagueaba, me iba por ahí. Vendía artículos de limpieza con un amigo”, contó, mientras los sobrinos se le colgaban de los brazos y sentaba a la más pequeña sobre sus piernas. Ante las primeras confesiones me fui acostumbrando a escuchar, a prestar una especial atención a su fraseo tumbero de oraciones cortas respiradas hacia adentro. De los tres hermanos varones, que finalmente terminaría conociendo, Manuel era el más retraído y el menos sociable de todos. Manuel tendría la capacidad de apaciguar mi ansia por preguntar, de guardármela bajo los pliegues del diálogo cotidiano sobre el tiempo, o simplemente sepultar mis inquietudes con el silencio, suavizándole la cara afilada y larga bajo lo profundo de sus ojos verdes. Siento que de alguna extraña manera aprendo algo de su parquedad, respetando los minutos que pueden mediar entre una observación mía y una tibia exclamación suya, entre una mirada de maldad y una carcajada por el chiste obsceno.
La primera vez que Manuel cayó preso con el Frente fue por un desperfecto técnico. La moto de Víctor una XR 100 que le había comprado Sabina con ahorros y muchas horas extras como vigiladora privada, se descompuso después de haber asaltado una estación de servicio ESSO en Martínez. Esa tarde Manuel robó vestido con unas bermudas y una camiseta de Boca. Dice que ese día no disparó: sólo tuvo que levantarse la remera y dejar ver el fierro apretado entre el cierre y la pelvis antes de jurarle a su víctima: “Dame la plata porque te mato”.
Se quedaron varados cerca del Hipódromo de San Isidro. Tuvieron que arrastrar la moto hasta un taller para que la arreglaran. Cuando estuvo lista Manuel pagó con una bolsa de monedas recién robadas, frescas, diría- o todavía tibias de las últimas manos que las tocaron.
“Quedate lo que sobra”, le dijo al empleado agradecido y chusma. No alcanzaron a hacer diez cuadras cuando los encerraron con media docena de patrulleros. Ellos tenían pensado hacer ese día eso que luego los diarios llaman “raid”. Iban hacia una casa de artículos deportivos de la que ya les habían cantado el dato. Hacía un mes que Manuel estaba en la calle; venía del peor mal trago para un menor de edad, el Almafuerte. Y fue a parar a la comisaría de Balneario, en cuyo calabozo tuvo que escuchar durante la primera visita, mudo, las recriminaciones y los consejos de Sabina. Tal como Matilde, la mamá del Frente veía en la relación de estos dos chicos ladrones el origen de todos los males de sus juventudes descarriadas. Desde entonces fue prohibida esa mala junta. El afecto y la lealtad en el robo y los vicios los llevó a la clandestinidad. Diseñaron un sistema de señas por el que desde una esquina a la otra, desde la de Sarratea y French, donde vivían los Miranda, hasta la de French y Pinto, la casa del Frente, se ponían de acuerdo en juntarse en tanto tiempo, en tal sitio, a los cabezazos, como en las viejas pistas de baile.
“Nos veían juntos por el barrio y pensaban cualquiera”, me contó Manuel en un atardecer desasosegado de otoño. “Igual que ahora, aunque yo no ande robando, si te ven con algo nuevo puesto nos preguntan si nos estamos yendo a robar a Capital”, me explicó sobre las veces que él y Chaías se pusieron ropa seria —pantalón pinzado, camisa, chalequito de lana o de descarne, zapatos de vestir— para visitar Buenos Aires. “Cuando volvemos nos preguntan de dónde venimos, si hicimos algo, si nos fue bien.” El estigma del chorro se convierte con el tiempo en algo asumido aún después de salir del círculo vicioso del delito; pero, reconoce Manuel, se vive con cierto odio cuando ya no se asalta, cuando se intenta el «rescate”, cuando las armas a lo sumo sirven para la defensa en el interior del propio territorio, para la intimidación, quizás para la venganza. En el caso de ellos dos, de esa pareja maldita, Manuel, el sobreviviente, el viudo, considera que fue la policía y los jueces quienes los rotularon tempranamente con el sello de la peligrosidad y la violencia como si la portaran en la sangre, como si se trataran de males incurables y congénitos. “Desde que caímos la primera vez nadie nos quería ver juntos. Los mismos vigilantes les tiran ésa a las madres, les dicen que vamos en cana porque nos juntamos, que si no nos juntáramos no seríamos así. ‘Fijate con quién anda y con quién se junta. Se lo devolvemos pero acá no lo queremos ver más’, les dicen y ellas les creen, pero después por fin un día no les creen más.”
Era apenas mirarse. Y la calle se les convertía en un prado de posibilidades. La moto propia del Frente un día quedó secuestrada en el patio de una comisaría para siempre porque Sabina se negó a reclamarla otra vez, con el sueño de que Víctor sin movilidad dejara de robar. Las alternativas eran la moto del hermano, a quien había que jurarle por la virgen y la madre que no se la usaría para faenas ilegales, o el auto del cuñado, que solía ser más solícito. “A veces, cuando rescataba algo en qué andar me decía ‘te espero acá a la vuelta’. Llegábamos al lugar, parábamos a media cuadra, y caminando entraba al local, o entraban atrás mío, todo bien, pum pum, caño, salía, Sentía el acelerador de la moto y nos íbamos. En todos lados así. Hasta que él se compró un Jeep.” Como vemos, el Frente progresaba en cuanto a recursos, hasta pudo ahorrar sin dejar de ceder ante los pedidos de los demás cada vez que se lo convocaba. Con un estilo entre paternalista y burlón, canchero pero de una generosidad que lo eximía de que su ego imponente fuera rechazado, el Frente podía donar lo que llevaba en el bolsillo para la causa más incorrecta o la más loable de todas; no había distingos morales en sus dádivas, en sus salvaciones cotidianas de la carencia ajena, ni en sus regalos intencionados. El Frente daba lo que tenía con un desapego que aún hoy, tal como lo recuerdan los unos y los otros en la villa, parece haber sido la bondad amoral de un niño pródigo. El derroche más que la pura generosidad es lo que mejor puede calificar el carácter de Víctor Manuel Vital. Y la fiesta era, por supuesto, el máximo y más brillante escenario del gasto del dinero robado.
El baile de los chicos que para cuando mueren quieren cumbia es una ceremonia funeraria convertida en carnaval; es dedicarle lo ganado en ese rapto de violencia que implica acercarse demasiado a la muerte, al frenesí de las pistas, a los latidos frenéticos que sólo puede dar la cocaína, a la distorsión de imágenes, colores y significados que regalan las pastillas mezcladas con alcohol. Como una reverencia hacia un paganismo villero histórico y a lo que podría definirse también como un vitalismo de suburbio extremo, o extremo vitalismo suburbano, el Frente y sus compañeros, como Manuel, entregaban gran parte del botín al consumo de alcohol en jarras y se lo gastaban en el zarandeo de cuatro mil venidos desde todos los puntos del conurbano norte, en micros que pasan por los recovecos más pobres a acarrear a la masa que viaja como sea a ver las bandas nuevas sobre el escenario del Tropitango. El Tropi es ese boliche de Panamericana y 202 al que han bautizado con justicia “la Catedral de la cumbia villera” y en el que se ha instituido como trago predilecto la jarra loca —todo tipo de alcohol y la cantidad de pastillas que cada uno alcance a meterle—. “Con doscientos mangos un viernes... ¡Uy!: baile, mujeres, escabio, ropa”, añora Manuel desde su molesta y modesta legalidad actual. “A veces andaba con la billetera re zarpada, ya no se podía ni abrir ni cerrar, nada. Pero cuando sos guacho te la olvidás, no te importa la plata que agarrás, la gastás como si nada, como si te quedara poco.”
Para no morir en seguida, para resistir en la calle al poner el cuerpo es que algunos pibes le ruegan al Frente. “Antes de salir a laburar le doy un beso a la foto que tengo en un marco con los colores de Tigre”, me contó Chafas sentado contra la pared de los nichos de cemento, bajo la misma sombra que llega a la tumba del milagrero. Chaías, un flaco casi raquítico, pelo carpincho siempre con gomina, cejas tupidas, labios gruesos, hablar lento, dieciocho años y padre de dos niños, se enorgullece de que él y el Frente tenían el mismo “estilo”. Porque si algo el Frente no descuidaba era la personal estética con la que pretendía diferenciarse. Chaías intenta conservar esa prestancia. Lleva pantalones anchos, bien planchados, con una raya perfecta, una chomba Lacoste impecable, y zapatillas Nike, un modelo en color blanco que tuvo que tener dos días en remojo después del barrial del último baile. “Muchas veces me dicen: ‘¿Sabés cómo me hacés acordar al Frente vos?’ Él andaba perfumado, se bañaba como tres veces al día. Las bermudas, las camisitas, los jeans, los chalequitos, las Nike.” Adora llevar las Nike limpias: salta los charcos que dejó la última lluvia como si fuera una bailarina en tutú, en puntas de pie, para no mancharse el calzado. Tiene dos gruesas cadenas de oro en el cuello, una pulsera gruesa y un reloj que hace pensar en el burgués que lo debe haber lucido antes de que se lo quitaran a punta de pistola, en la muñeca izquierda. “Yo nunca trabajé con él, nunca robé hasta después que lo mataron, pero él cada vez que me veía, ¡pum!, me invitaba.” De punta en blanco iban a darse panzadas con el Frente en los restoranes chinos del centro de San Fernando. “Viajábamos todos en remise, después de cenar íbamos al pool, y al baile. A veces te agarraba y te decía ‘dale Chaías, vamos a pilcharnos’ y salíamos al shoping.”
Chafas es un ladrón diferente, intermedio entre la generación de pibes chorros con cierto código como el Frente, Manuel o Javier, y la inmediatamente posterior, la de los ladrones menos preparados, menos cuidadosos, más débiles y vulnerables, aquéllos que salieron con desesperación y cada vez “menos sangre” a la calle durante los últimos tres años. Manuel mismo me contó, cuando compartíamos una cena entre los tres, que no robaban con Chaías. “Él era otra onda. Era más pibito, nosotros habíamos empezado antes, y aparte lo veíamos a él y decíamos ‘no da’.” En esa mesa Chaías, completamente caído por haberse pasado el día aferrado a la bolsita de Poxirán, sólo dijo para explicar: “Aparte, por respeto a mi viejo”. Meses más tarde me daría cuenta, aunque nunca se me ocultó realmente el asunto, que el papá de Chafas era uno de los dealers de la villa.
A Chafas lo vi por primera vez en la casa de Sabina, sentado con las manos cruzadas, recién cambiado, con la dicción levemente entorpecida pero frases claras y de fundamentos inteligentes. Fue él quien verdaderamente me introdujo en la leyenda del Frente, el que me hizo imaginar a ese pibe sensible y maldito que había dejado tanta huella. Por un lado Chaías defendía y divulgaba, como un estandarte que nunca bajará, la figura del amigo muerto: me fue colmando de historias sobre una bondad intrínseca a Víctor, y sobre la mediación que ejercía entre los más violentos y los más frágiles del territorio. En cada relato sobre el significado de la devoción surge la comparación entre los tiempos que corrieron hasta que murió, y lo que luego pasó en la villa: el “bardo”, en lunfardo el lío, la locura, el irrespeto, la traición, el robo a los vecinos, a los que no tienen. El Frente imponía, bajo métodos cuestionables, cierto orden en los estrechos límites de su territorio. Chaías lo recuerda no tanto como ladrón sino como una especie de monitor de la villa. Chaías, carente ya de ese respaldo que le permitía caminar tranquilo por sus calles y pasillos, ahora vive inquieto. “Ya no es como era antes. Cuando estaba él nadie bardeaba, ahora quieren ser más que vos, no existen y se las dan de guapos. Él era sólo mirarlos y: ‘¿Qué onda ustedes?’. O: ‘¡Rescátense! ¡Este es mi barrio!’.” Por si no queda claro Chafas reproduce un diálogo:
—¡Vos sos un atrevido! ¡Así no, loco! —reprendió el Frente a uno que se había quedado con el revólver que le había prestado un vecino de la villa.
—No, Frente, pará, por favor pará —intentó defenderse el osado.
—Tomátela guacho, ¡no te quiero ver más acá! «y lo agarró a cachetazos”, cuenta Chafas sobre el “atrevido” que quebró esas leyes viejas como la pobreza que han pasado a desuso de la mano del crecimiento exponencial de la pobreza. Ese pibe, el expulsado, volvió al barrio tiempo después del crimen. Sabina Sotello lo dice a su manera: «Jamás vino alguien a decirme ‘mirá Sabina, tu hijo me faltó el respeto, tu hijo me hizo lío, le pegó a un hijo mío’. Por nada ha venido una persona a quejarse, la que sí vino fue siempre la policía”.
Más que quejarse con su madre, lo que los vecinos hacían era apañarlo. Cuando le dieron un tiro que le cortó un tendón en el brazo, una mujer de la cuadra lo curó, otra le puso la vacuna antitetánica, y Sabina tuvo como explicación que se había caído de una moto. Si se camina la villa las mujeres, sobre todo ellas, cuentan casi siempre la misma anécdota: entraban a su casa y se lo encontraban sentado mirando tele, escondido de la policía. ¿Qué hacés acá? Andá a tu casa”, le decían. Y él les sonreía, les pedía que no fueran malas y les daba plata para que le trajeran Coca-Cola y comida preparada. Todas dicen haber claudicado ante sus modales. Como ante sus modales enloquecía la Bonaerense. “Era tremendo cuando caía preso y les hacía la vida imposible”, dicen.
Son dos los elementos que esgrimiría cualquiera de sus fieles para que canonizaran al Frente: su generosidad con el producto de los robos y el respeto que imponía como enemigo intransigente de la policía y vilero preservador del orden informal. No hay quien no marque un antes y un después de su muerte en la vida de la villa. “Era un nene cuando me cortó la cama doble porque no usábamos la de arriba para regalársela a un chico que dormía en el piso”, explica su madre, la persona que más repudió y detestó su relación con el delito. “Sacá tu plata sucia de acá! ¡Metétela en el culo!”, lo rechazaba Sabina. Y ese dinero mal habido provocaba la ira de su hermano, un trabajador de doce horas diarias como supervisor de un supermercado, cuando lo veía en malos pasos. «Si yo lo llegaba a agarrar robando, lo partía a trompadas”, dice. Sin embargo, Pato se enorgullece. «No de lo que robaba, pero sí de lo que hacía con la plata.” Esta relación conflictiva con su familia explica la generosidad de Víctor. No tenía en qué gastar, no debía dejar la mitad de lo ganado en manos de una madre desesperada por la miseria, como les ocurría a sus amigos. La tenía tan suelta en los bolsillos como la necesidad del que se cruzara. «Me acuerdo de una noche que no lo dejaron entrar al Tropi porque le encontraron un papel para armar y él se vino. Ese día andábamos los dos iguales vestidos, con pantalón pinzado marrón, campera de cuero, camisita blanca y chalequito. Me preguntó si tenía plata Yo tenía quince pesos y él doce. Así que dijo: ‘bueno, vamos a comer’. En eso salió otro pibe, que le pidió un peso para morfar algo. Se lo dio. Llamamos un remise para irnos al Sporting, un restaurante al que siempre íbamos en San Fernando. Vino el coche, tocó bocina, nos subimos los dos y el pibito salió corriendo para engancharse. Víctor se mataba de risa y le decía ‘apurate, apurate’. El pibito desesperado y el auto que tenía que ir lo más rápido que pudiera. ‘Apurate, dale’, le decía Víctor, y lo dejó en el barrio. Era maldito a veces en esas cosas. Entramos re bacán al Sporting y pedimos milanesa de pollo a la napolitana con cerveza y Fanta. Justo estaba comiendo y a mí me agarró un dolor de muelas que no pude seguir, y como quedaba la mitad, me dice: ‘¿Querés llevártelo?’ Me lo traje en una bandeja. Ese día la pasamos bien.”
En un pasillo escondido de la villa 25 de Mayo, por donde cruzó escapando Víctor la mañana de su muerte, Paraná, pelo teñido de rubio, bermudas, pecas y gorro con visera, cuenta que una vez lo hicieron juntos. Eran ellos dos, menores de edad, y “un muchacho mayor”. Robaron un supermercado disfrazados de pibes de escuela que iban acompañados por el profesor de gimnasia. Llegaron, con sus estaturas infantiles, vestidos con el delantal blanco que usan los chicos en edad escolar, y los cuadernos bajo el brazo, ideales para esconder los fierros, la popular manera de decir armas en este país. El más grande iba en equipo de gimnasia Adidas. Suponían que Víctor parecía el profesor de Educación Física y Paraná su alumno. Entraron metidos en sus roles. Vital sacó uñ revólver calibre 38 y miró a las cajeras y a los clientes a los ojos. Se suponía, porque tenían “un dato” aportado por alguien del negocio, que había veinte mil pesos en las oficinas. Se complicó, estaban cerradas. Decidieron quedarse con lo de las cajas. “Tranquilos, hacemos lo nuestro y nos vamos. Por favor no se pongan nerviosos, nadie va a salir lastimado”, dice Paraná que el Frente lanzó al público presente. Salieron del lugar otra vez como estudiantes, y con unos dos mil trescientos pesos guardados entre sus garabatos. Claro, reconoce el mismo Paraná, que no hubo mejor robo que aquel camión repartidor de lácteos de la empresa La Serenísima lleno, repleto de comida. Fue el mejor, sí, incluso para los devotos que ahora repasan sus aventuras de ladrón como a cuentas de un rosario.
Sabina camina hacia la casa de la mujer que fue la de su hijo y la madre de sus mejores y más cercanos compinches en el robo: Matilde. En el camino va saludando a quien se le cruza. En las villas el saludo es signo de respeto, importante como el nombre. Y Sabina es importante como lo fue su hijo. No sólo es una mujer a la que se acude si se tiene un problema con la policía, porque ahora activa junto a los organismos defensores de los derechos humanos y otros familiares de chicos fusilados, sino que es ella, su sonrisa, algo de lo que quedó tras la muerte de Víctor. Ella es ante el mundo “la mamá del Frente”. Quizás por eso, a pesar de tanto haber combatido las malas juntas de su hijo menor, me muestra disimulando y orgullosa a la vez, el histórico camión de La Serenísima. Es uno de esos refrigerantes que llevan por los comercios la distribución diaria de leche. Pues “los pibes”, el Frente junto a Manuel y Simón, los hijos de Matilde, lo secuestraron, lo vaciaron todo en esos carros tirados por caballos en que muchos en la villa juntan cartones por las noches, y lo repartieron a la manera en que durante la década del setenta hicieron los militantes de las organizaciones armadas. El botín fue a parar también a las cárceles: los mejores quesos argentinos terminaron saciando el hambre de algunos presos de La Nueva, Devoto, Caseros, Sierra Chica, Olmos. “El Frente tenía la idea fija de que los chiquitos comieran yogur y no caramelos —cuenta Matilde en su casa llena de sillones enanos que ha levantado en la calle mientras recolecta papel y cartones para vivir—. Cuando iba al kiosco se le paraban al lado, le pedían y él les compraba. Con el camión la villa se llenó de lácteos, de yogur, de leche cultivada, de cosas que nunca se habían podido tener.”
Con sus explicaciones Chaías fue quien me hizo comprender que el espacio en la zona estaba cada vez más acotado a las proximidades del domicilio propio, que cruzar algunas fronteras muy próximas y cotidianas podía significar la muerte. Asentado cerca de la villa La Esperanza, Chaías vive con su padre, una hermana menor y un hermano mayor en un rancho con cocina, una pieza para él, y otras dos en el fondo. De vez en cuando, intermitentemente durante los últimos cuatro años, ha convivido también con María, la mamá de sus dos hijos de tres años, la ex novia del Frente que lavaba ropa cuando supo que algo le había pasado al chico del que continuaba enamorada. «Cuando empezamos los dos teníamos catorce, ellos se pelearon una vez que el Frente estaba preso. Ahí nos metimos, pero igual después estuvo todo bien como amigos con él, seguimos viéndonos. María quedó embarazada a las pocas semanas de que lo mataron.” Fueron mellizos y a uno lo bautizaron Víctor Manuel.
En la casa de Chaías pasamos varias comilonas y fiestas. Algunos poníamos el asado, su padre freía unas riquísimas empanadas de carne. Luego con Chafas y el resto de sus amigos de esa porción de villa nos movíamos hacia la esquina donde pasábamos el tiempo muerto de un domingo o un feriado entre las visitas de otros pibes, las cargadas al peatón, y algún picado de fútbol que yo siempre miré desde afuera. Circulaba una jarra o un enorme vaso con vino y alguna pastilla de Rohipnol o Artane que los chicos sólo me ofrecían al comienzo. Una sola vez probé un trago que me resultó venenoso: sentí casi sin mediar tiempo entre el trago y el mareo un súbito embotamiento que me dejó perplejo ante la lentitud y la extrañeza con que transcurrió el tiempo después de beberlo.
Hasta la esquina solía llegar María con los nenes para dejárselos un rato a Chaías y al resto de la barra. En esos momentos, cuando sus hijos estaban junto a él, Chaías nunca aspiraba la bolsita de pegamento. En mi tercera jornada en San Fernando, Chaías gastaba los últimos pegotes que quedaban adentro de un sachet de leche vacío. Y se paranoiqueaba con los dos pibes que miraban apostados en la entrada de uno de los pasillos de la San Francisco, nosotros apoyados contra un paredón ante una canchita donde jugaban varios chorros y un policía del barrio. “Orejita —alertaba al chico que lo acompañaba con otra bolsita en la nariz—, Orejita, todo mal, aquéllos nos tienen ganas.” Habían tenido un encontronazo con los Sapitos, una banda de lo que en la villa llaman “ratas” o «rastreros”, pibes que sacados por las pastillas roban en el mismo lugar en el que viven. En esos días Chaías no podía caminar por cualquier sitio en su cada vez más estrecho continente. Así como debía estar presto a un ataque traicionero de los Sapitos, no podía aparecer ya por la villa de donde es su novia María. “Está todo mal, corte que te dan una puñalada por la espalda. Y por la espalda tira la gorra”, me dijo Chafas y no supe en ese momento que esa frase encerraba varios conflictos internos a los que luego me costaría demasiado acceder.
Chaías no podía cruzar entre otras cosas por el odio de su suegro, el Chano, padrastro de María. Pero hasta ella misma le resultaba peligrosa, según me explicó entre el sopor del poxi. “Estoy separado de mi señora somos amigos. Pero no todo el tiempo porque a veces me ve con alguien y le pintan esos berretines de pegar. Pero no me lo dice a mí, no viene y me dice ‘qué te pasa’, ‘dejala’ o lo que sea, no, va y le pega a la mina. Ya no voy mucho para el barrio de ella, a veces pasa un tiempo largo que no veo a los bebes, porque capaz que vas para allá y corte que te bardean. Allá venden mucha droga, son transas, y entre los chorros y los transas está todo mal. Vos tenés que meter caño para darle de comer a ellos. O sea: si querés tomar merca, ¿a quién le das la plata? A ellos. Y a veces te da por las bolas tener que chorear para los transas. Hay gente buena y gente mala; bueno, ellos son malos. Son malos y atrevidos. Yo creo que están muy resentidos. Estuvieron mal adentro y quieren revanchear con la gente. Ayer mataron a uno ahí. Le metieron un par de puñaladas. Y así todos los días. Por ahí pintan ellos y la noche es de terror. Por eso ayer vinimos enfierrados, teníamos la campera de cuero y el caño abajo con otro pibito que andaba laburando también. Hay que cuidarse siempre porque estos giles te tiran por la espalda y te arruinan. La otra vez pasé por ahí y estaba en la esquina el chabón que más bardea, el Tripa, y me saludó como si nada: ‘¿Que tal?’. Pero no me confío porque son traicioneros.”
Un chiflido se escucha desde del grupo que deja pasar la tarde en un rancho de enfrente. Allí una mujer nos vende sándwiches de milanesas gigantes y cerveza que ofrece a través de la ventana de su casa. En la puerta los muchachos de la villa se juntan y miran al trío que formamos contra el paredón. “Me llama a mí”, dice Chaías y levanta un brazo para saludar con toda la cortesía que un conocido merece. En eso se nos acerca el Jilguerito, un niño de nueve años que pedalea con destreza una bicicleta de muchos cambios. Es el hijo de otro ladrón del barrio, pariente lejano del Frente Vital. “Contale, Jilguero, cómo te regalaba cosas el Frente”, le dice el Orejita, el partenaire de Chaías. «Contale de esa vez que comieron yogur como una semana”, insiste. Y el Jilguerito se ríe y dice que sí, que el Frente era el más bueno de todos, el mejor, y que por eso él también tiró piedras el 6 de febrero.
El Tripa era uno más en la familia de “los Chanos”, un rosario de hermanos dedicados a vender cocaína que habían abierto cada uno su propio kiosco, varias bocas de expendio concentradas en unos cien metros cuadrados. La relación de odio y necesidad que viven los consumidores y los transas llegó en el invierno del año 2000 al límite de su violento equilibrio. Los Chanos, pero sobre todo el Tripa, habían acumulado más enemigos que clientes. El Tripa era de los que borracho y drogado se ponía a gritar en el medio de la villa que él era el transa más intocable de todos.
El Tripa es ese tipo de personaje al que los chicos ladrones de esta historia llaman “rata”. Una rata, pero con mucho más poder que los Sapitos, pibes de la generación posterior, sin la protección con que el Tripa siempre contó. Es casi una regla: los transas son odiados no sólo porque son para los chorros la trampa a la que están condenados por la adicción, sino porque la inmensa mayoría cuenta con protección policial para funcionar en su negocio. El Tripa no era sólo un transa amigo de la policía. Era también un ejemplar digno del odio de la villa por su actitud de mandamás cruel, por hacer exhibición del poder que le otorgaba la impunidad. Los hartó con la violencia cotidiana de sus aprietes y de sus robos miserables. Frente a la villa 25 hay un barrio de monoblocks en el que viven familias de clase media baja que intentan diferenciarse de sus vecinos villeros. No se meten. Ven, pero jamás intervienen en los movimientos ilegales. Apuestan a que al actuar como testigos ciegos y sordos se les permita una vida tranquila, se los excluya del robo y la extorsión. Pero el Tripa, en su locura, no los dejaba afuera de su radio de acción. Enloquecido por el consumo podía sacarles las plantas del balcón o lo que llevaran encima. Con sólo mirarlos y mostrarles el fierro siempre cargado debían entregarle las zapatillas, la billetera, el cinto, los centavos para pagar el transporte al salir a trabajar.
El Tripa era la antítesis del Frente Vital. Fue inevitable que en el transa creciera el odio al pibe qüe se ganaba la voluntad de sus vecinos con su demagogia de ladrón dadivoso y su talante de predicador del “respeto” para con los de su misma clase. Si el Frente repartía el dinero robado financiando la fiesta de cada fin de semana o los pañales y los medicamentes de los hijos de otros pibes chorros, el Tripa era el que les quitaba, amparado en su inmunidad de soplón de la policía, lo poco que tenían. El Tripa era capaz de ponerle un cuchillo en el cuello a un chico de trece años para sacarle la campera. O de sacarle la bicicleta a un pibe de diez. El Frente Vital fue el único ladrón de la zona que lo enfrentó y le escupió el piso gritándole que era un buchón.
Las peleas comenzaron como debe ser, en una esquina. Al principio eran frases gastadoras. El Tripa no soportaba el carácter desafiante de Víctor Vital. No toleraba su desplante, la manera en que lo miraba sin bajarle la vista. Mucho menos la popularidad. Intentó medir el límite del Frente, hasta que lo cansó. “Como él supuestamente era el más tumbero y nunca fue nada, lo quería turrear, no se bancaba la chapa de Víctor. Para mí siempre fue por la envidia, porque el Frente era el Frente y él no era nadie. Llegaba el Víctor y todos lo adulaban a él. Hasta que llegó un momento en que el Frente le dijo en la cara: ‘Yo te voy a cagar a tiros a vos”, cuenta Mauro, el viejo ladrón que el día del fusilamiento ante la horda policial quería arrancar las chapas del rancho en el que yacía su amigo. “Ahí se empezaron a agarrar y el guacho le demostró que no le tenía miedo.” Tal como luego lo haría Mauro para salvarlo a él, en uno de los enfrentamientos con el Tripa, el Frente se subió a las chapas de un rancho para desafiar a su enemigo. “¡Salí rata! ¡Sucio! ¡Ortiba! ¡Policía! ¡Te voy a matar!” Dos veces se tirotearon en los pasillos de la villa. Otra en el campito, de punta a punta, como en las películas del Far West.
El Frente moriría frente a ese terreno baldío treinta y seis días después del último combate con el Tripa. El Frente iba por la Berutti, camino hacia su casa, desde Quirno Costa y Pinto, el Tripa estaba en la esquina. Le dijo algo. Nadie recuerda qué. Pero sacaron las armas. El Frente le disparó primero. El Tripa se escondió en el primer pasillo de la villa 25. Ahí se quedó agazapado. Los Chanos salieron a defender al Tripa, a tirar ellos también. El Frente retrocedió hasta la esquina de la San Francisco. El Tripa salió entonces del pasillo y cruzó al campito. Del otro lado, el Frente y Manuel le disparaban apuntándole a la cabeza. El Tripa se burlaba a prudente distancia. Bailaba corno enloquecido, con los parientes cubriéndole la retaguardia. “¡Tirá gil!”, le gritaba. Fue el 31 de diciembre. Los tiros se confundían con los petardos de las fiestas. Capítulo 3 <=Click
sábado, 23 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
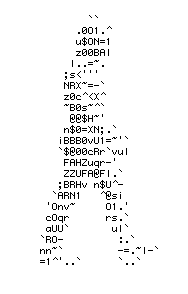
No hay comentarios:
Publicar un comentario