Cuando ese medio día llegué con el fotógrafo Alfredo Srur al barrio, Rodolfo, uno de los hombres de la casa contigua a la de Sabina estaba sentado en la puerta. Arreglaba con toda parsimonia el motor de una Estanciera. El barrio lucía radiante a pesar de la miseria y salía olor a frito de un par de ventanas. Varios chicos jugaban en el cruce de French y Pinto y se disputaba un picado con pocos jugadores en el descampado de la esquina, donde se luchó contra la policía bajo el aguacero. Pato, el hermano de Víctor, tenía franco en el supermercado, una excepcional circunstancia de ocio, y cuidaba el fuego de la parrilla dispuesta en la vereda en la que asaba dos pollos para el almuerzo. Pato ese día tenía un buen humor encantador y coqueteaba con una morocha adolescente de jean ajustado que entraba y salía del pasillo al costado de su casa. Ella apareció después de haberse paseado varias veces del pasillo a la esquina con un bife ancho en la mano que Pato accedió solícito a poner en la parrilla junto a los pollos propios, para aprovechar las brasas.
Después de almorzar con Alfredo, Chaías, Pato y Tincho, uno de mis guías durante las primeras incursiones, visitamos la tumba de Víctor en el cementerio de San Fernando. Pato llevó la bandera que hizo pintar para su hermano: el Frente sonríe dibujado como una caricatura. Y también las remeras en las que el ladrón le pisa la cabeza a un policía. Con los ojos desorbitados y la lengua afuera el bonaerense soporta el peso de su zapatilla de pibe chorro. Esa vez, con las camisetas puestas los chicos volvieron a hacer las ofrendas de siempre. Además de los sepultureros municipales que pasan los días refugiados del sopor caluroso del cementerio en una oscura oficina pegada al hall, al lugar lo custodian agentes de civil de la Policía Federal. Cuando conocí el santuario del Frente su madre me contó que apenas los chicos se empezaron a juntar alrededor de la tumba, a perfumar el aire mortuorio con el dulce sabor de la marihuana y a parecerse a una bandita desconsolada por la caída de su referente más generoso y altivo, las mujeres que solían ir a visitar a sus muertos cerca de la zona donde estaba enterrado Víctor, solían quejarse. “Allá hay una patota”, acusaban. Ese sábado los federales se mantuvieron a una distancia prudente, y como si ya hubieran estado acostumbrados, hicieron como que no nos veían. Nosotros tomamos una cerveza, fumamos un porro y nos volvimos después de que Alfredo Srur hizo las primeras imágenes de lo que sería un largo ensayo fotográfico.
Salíamos del cementerio por uno de los portones laterales y Tincho, el pelo largo, la cara afilada, la nariz que se cae de costado levemente como una hoja mustia, como una fosa nasal hecha de resma, me tomó del brazo, me lo cruzó en la espalda, y me pasó el suyo por el cuello haciéndome levantar unos centímetros los talones del suelo. Jugaba al ladrón conmigo como rehén de una ficción inspirada en la vida real, una non fiction propia, una recreación graciosa de su actuación mejor lograda.
—Tomemos rehenes! —dijo, y me empujó con la rodilla hacia la salida del cementerio.
Chaías, Pato y Alfredo se reían del show.
—¡Llamá a la tele, llamá a la tele! —lo alentó Chaías.
—¡Quedate quieto gil que sos boleta! —me escupió Tincho en la oreja—. ¡Las cámaras loco! ¡Traé las cámaras y llamá al juez! —ordenó a un imaginario negociador.
El consumo que comenzó cuando tenía doce años ha dejado en Tincho no sólo las marcas físicas sino, al menos en su manera de recorrer sus elecciones y su destino, una relación con el delito que considera casi imposible de quebrar porque no habría manera de sostener el gasto que le produce “el vicio”. Claro que después de horas de conversación distendida contra un paredón de la villa San Francisco, mientras en el potrero se disputa un picado dominguero y cruzando la calle una bandita baja cervezas como si fueran el agua de la eterna juventud, el consumo es un dato menor, absolutamente aleatorio a las condiciones de vida que llevaron a ese chico de diez años, perdido entre las calles y los vagones viejos de Retiro, a comenzar en el camino del robo. El robo, tal como era concebido en aquel entonces por Tincho, se trataba de la picardía heredada de uno de sus hermanos mayores, consistente en meter la pequeña mano de niño por las hendijas de los colectivos en una terminal de línea, para hacerse de la recaudación ante la distracción de los choferes. “Nosotros somos doce hermanos, mi vieja sola y a los diez tuve que salir a hacer lo que fuera, después de a poco aprendí a poner caño. Todo se aprende. Es cuestión de que el otro te crea que sos malo”, me dijo el día que lo conocí pasándose la mano por el pelo largo, volviéndoselo a acomodar en la espalda, repasando con la yema del dedo índice la napia, esa superficie perdida de cuerpo en la que podría comenzar una cartografía de su delincuencia.
De aquello ya habían pasado más de seis meses cuando ese sábadoTincho jugó a usarme de escudo humano, poniéndome en el lugar de sus víctimas, enseñándome que a pesar de nuestra creciente cercanía, más allá de la particular relación que íbamos construyendo entre mis preguntas y sus respuestas, yo seguía siendo un potencial asaltado, un civil con algunos pesos encima; y ellos continuaban siendo excluidos dispuestos a tomar lo ajeno como fuera para salvarse por unas horas, arriesgando el resto de vida, dando un paso en el que todo se puede ir al infierno. Tincho me llevó abrazado, maltratándome cariñosamente hasta la salida del cementerio en el que el Frente era apenas uno más de los amigos enterrados tras caer bajo la metralla policial o la bala vengadora de un pleito ridículo con un “atrevido” del barrio. «Acá vamos a terminar todos. Acá cuando vengo no paro de visitar pibes. Y siempre pienso: ¿dónde será que me va a tocar a mí?”
Sabina me lo contó por teléfono: “Un pibito de la villa me quiso robar anoche”. Ella volvía a su casa disfrutando del calor nocturno de enero. Caminaba tomada de la mano de Ricardo, el último hombre del que se enamoró en la madurez, después de esos matrimonios de los que tuvo que huir. El chico rubiecito los frenó en medio de la calle. Aferraba con las dos manos un revólver de caño largo. Le apuntó a ella pidiéndole que entregara la plata que llevaba encima: un robo de diez pesos, de veinte con muy buena racha.
—Hijo, ¿no me conocés? Soy Sabina, la mamá del Frente, quedate tranquilo —atinó a decirle, temiendo que se le disparara el arma sin querer.
Era Brian. Tenía los ojos expandidos de tanto aspirar pegamento y consumir pastillas de Rohipnol. La miró dos veces antes de darse cuenta a quién estaba apretando. Cuando distinguió su cara a pesar de la locura dejó caer las rodillas sobre el cemento y se puso a llorar.
—Perdóneme doña, perdóneme —le rogó con las manos en posición de rezo cristiano, pero sin Soltar el 32 cargado.
—Está bien Brian, tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
—Perdóneme por favor —dijo entre sollozos.
Sabina lo convenció de que bajara el revólver. Y él marchó con la cabeza gacha balbuceando unas disculpas incomprensibles con el arma bamboleándose en la laxitud de su mano descontrolada. La sinrazón que provocan las pastillas lo había llevado a querer asaltar a la madre del santo de los chicos ladrones, pero ni en ese nivel de desborde pudo abstraerse del pecado que cometía. Sabina me lo contó preocupada por esos chicos de la edad que tenía su hijo al morir; atrapados por el consumo, queriendo ganarse a punta de pistola los pesos necesarios para repetir la dosis y no bajar jamás de ese estado de euforia que dan más de dos pastas con vino. El Rohipnol es un fármaco antidepresivo de venta restringida que entró en las villas del conurbano en los comienzos de la década del noventa para no irse jamás. Al entrar en la villa San Francisco conocí las pastillas de la mano de Chaías y de Tincho: una larguísima tarde me explicaron cómo te dejan las «rochi”, como les dicen. La pastilla en esa época salía un peso. “Si te tomás una, te pega. Con dos, andá y piloteala, loco. A la tercera que te tomás ya no sos vos. Y cuando te quisiste acordar por ahí te mataste a piñas y te das cuenta al otro día.”
Brian lo conoció a Víctor Vital de lejos. Él era uno de esos que se le acercaban a pedirle para yogur cuando el Frente iba al kiosco de Pupi. Casi exactos tres años han pasado desde la muerte del santo y Brian puede haber olvidado muchos órdenes, todas las normas bajo el imperio del Rohipnol, pero no lo que significa tocarle la madre al Frente. La generosidad del Frente, ese derroche permanente nada sería si el mito no estuviera fundado también en el arrojo, que en él y su banda dejaron escenas memorables, reconstruidas cada tanto en el anecdotario inacabable de la villa. Y una de ellas es la venganza de aquella noche en que creyó que le habían matado a la madre.
Manuel salía de robar el supermercado que está justo debajo de las escaleras de los monoblocks, frente a uno de los transas de la villa 25.
—Che, le dieron un tiro al Frente —pasó a avisar un pibe en bicicleta.
—No!
—Sí. Se fueron en un coche —dijo mientras se alejaba cruzando la canchita de fútbol que le da utilidad al descampado.
Manuel y los dos pibes que lo acompañaban pararon un remise, subieron y salieron hacia la casa de Víctor golpeando las puertas del auto en movimiento.
No era Víctor, era Sabina la que había sido baleada. Manuel se lo encontró en la puerta del rancho con la Itaka tirando al aire como queriendo saciar el odio. Creía que su madre estaba muerta, la bala le había entrado cerca del corazón. El novio de una de las mujeres que cortejaba por esos días, después de un tiroteo menor en el que no alcanzaron a saldar el encono, había pasado en un auto por el frente de la casa disparando una ráfaga de 9 milímetros. Sabina estaba comiendo. La bala le entró en un pulmón. Ella apenas sintió un ardor y vio la sangre desparramarse por su camisa blanca. Sabina suele mostrar la bala que pasó a dos centímetros del corazón, perforó el pulmón izquierdo y quedó en su cuerpo para siempre, al borde de la columna, como si la hubiese frenado la piel milímetros antes de salir. “Mirá, tocá”, me dijo Sabina una tarde que caminábamos por la villa levantándose la remera en la espalda para dejar ver la muesca, la pequeña protuberancia del plomo incrustado, ahora familiar e inofensivo.
A Sabina un vecino la llevó hasta el hospital de San Fernando. Víctor llegó cuando ya no estaba y por el tipo de herida que le describieron pensó que moriría.
—Vamos, ¡vení! —le ordenó Manuel a Víctor cuando lo vio disparando.
—No, no, ¡dejá! —se resistió él, aferrado a la escopeta recortada.
—Vamos, vení!
—Qué hacés gil de mierda! —le dijo Manuel—. Antes de tirar esos cartuchos al pedo, guardalos y vamos.
—Eh, ¿qué? ¿Dónde vamos?
—¡Vamos!
Apareció, preparado por los avisos de los pasillos, el Mera, uno de los ocasionales socios en los asaltos. Traía en la mano dos calibre 32 y una Bersa. Cuando iban hacia la casa del Pollo, donde sabían que los equiparían con arsenal, estacionó un auto muy cerca de ellos. Ni lo pensaron, era lo que necesitaban.
—Bueno, bajate, vamos y venimos —le dijeron al chofer, que ni siquiera alcanzó a ser apuntado para que entregara sin quejas el Peugeot 504 desvencijado.
—Dejame ir adelante, que a mí no me conocen —le dijo Manuel a Víctor.
—No, dejame que voy yo —prefirió.
Ahora llevaban encima una Itaka, la escopeta recortada, dos revólveres 32, un 22 corto y una Bersa. “Cuatro éramos con esas armas, porque el chofer no se bajaba en ningún lado. Uno tiraba con una, y después tenía que tirar con la otra, y así hasta que vaciamos todo lo que teníamos.”
La aparición del coche en el que iban le pareció un anuncio fatal al hombre que aquella tarde había baleado desde otro auto en marcha la casa de Víctor queriendo vengar el engaño amoroso que había llegado a sus oídos.
Ellos avanzaron sin miedo a que los otros alcanzaran a preparar la defensa.
—Pará el coche acá —le dijo Manuel a Ernesto, el que manejaba.
—Yo me quedo —dijo el chofer.
—Yo los cubro con un 32 cuando vuelvan —dijo el Mera.
Se bajaron Víctor, Manuel y Facundo. Caminaron con las armas mirando el piso hasta quedar a tres metros de la vereda, con la casilla de machimbre adelante como un blanco infalible para practicar tiro. Uno dijo:
—Bueno guacho, éste es el coche y ésta es la casa. ¡Fue!
Levantaron las armas y apuntaron.
Larry, el vengador vengado, vio el perfil del Frente Vital por entre la cortina.
—iAl piso! ¡Tirate al piso! —le dijo a su mujer, y con ella a los amigos, los chicos y la madre que canturreaba una cumbia en los fondos.
“Empezamos con el Facu y con el Víctor con una Itaka: ¡Blum! ¡Blum! —cuenta Manuel—. Con la escopeta: ¡Blum! ¡Blum! Con la pistola: ¡Blum! El que manejaba el auto se quiso ir cuando empezamos a bajarlos y el Mera que se quedó con él, lo paró: ‘Eh, guacho, que los pibes están conmigo’. Les bajamos un cargador y después el otro, o sea que le fuimos destruyendo el rancho al chabón. Pero se nos terminaron las balas. Por suerte el Mera estaba arriba del coche. Nos volvimos al auto caminando con los fierros en la mano, y como teníamos miedo de que nos dieran un tiro por la espalda, él desde arriba del coche: ¡Blum! ¡Blum! ¡Blum! ¡Blum!, nos cubrió a todos hasta que salimos de ahí para buscar más balas porque se nos habían acabado. Subimos al coche, vinimos para acá, agarramos un par de balas más, dimos unas vueltas, pero entramos por atrás para la remisería, que era de la madre, la Yoli. A ésa también se la bajamos, no le quedó un auto sano.”
El que más lamentó el tiroteo, sin víctimas, sin heridos, fue Pedro, un chico del barrio que tenía el auto estacionado a un costado de la remisería, demasiado cerca. El escopetazo que tenía en la puerta del conductor era como un ojo de pez, del tamaño de una claraboya.
—Eh, Frente, mirá cómo me dejaste la puerta del coche. Mirá la puerta del Taunus! ¡Frente, guanaco! ¡Mirá cómo me dejaste la puerta!
Manuel lo cuenta y larga unas carcajadas secas.
—Bueno, pero quién te mandó a dejar el coche ahí —dice que le contestó el Frente a Pedro, una vez terminado el ajuste de honores, para carcajadas de todos los presentes.
—Mirá que si porque era el coche de Pedro no íbamos a tirar ¿no? Ya estábamos en el bondi. Era el coche del Pedro, de todos, del que venía. A nosotros no nos importaba nada.
El sábado del descontrol de Brian volvimos del cementerio en un remise. Los chicos le pidieron al chofer que pusiera Leo Matioffi, el cumbiero romántico cuyas canciones se saben de memoria. En el camino Pato habló del robo a Sabina y de los otros bardos de Brian esa semana. Chaías contó su propio incidente con Brian y los Sapitos. Le habían puesto una pistola en la cabeza a su hermana.
—Si no hubiera sido por los pibes de la cuadra que la rescataron a los tiros capaz que la mataban —exageró.
Él intentó vengarse, pero tampoco andaba demasiado lúcido por esos días: no podía deshacerse de la bolsita de pegamento, la tenía adherida al bolsillo, de donde le asomaba como una lengua de plástico de una hediondez penetrante. Solía oler a pegamento aunque era sumamente cuidadoso con eso: vivía lavándose los dientes, pasándose jabón para no quedar escrachado ante su padre o ante Sabina. Siempre que estuve con Chaías “de bolsita”, cuando partíamos a la casa del Frente, se esmeraba en parecer “careta”. Gatilló dos veces desde la esquina hacia la media cuadra apuntando al Sapo, el más grande de la banda, pero con pésima puntería.
—A ese pibito le queda poca vida —dijo el Pato, a la manera en que un profesional diagnostica una enfermedad terminal con plazo estipulado para la muerte.
Antes de volver a la casa, Pato accedió a intentar por enésima vez convencer a Mauro, el maestro del Frente, para que me diera una entrevista. Paramos frente a su casa, a la vuelta del corazón de la villa 35. A través de Sabina había intentado ya varias veces que accediera a ser entrevistado para contar sobre su propia historia y la de su preferido. Pero siempre se había escabullido prometiendo un encuentro en el futuro, en el momento en que ya no fuera tan doloroso recordar. Cuando lo conocí se recuperaba aún de una operación de peritonitis que lo .había tenido al borde de la muerte, era portador. de HIV y la cirugía lo había sorprendido con una crisis de defensas. Una sola vez lo había visto en la casa de Sabina: pero sólo había accedido para decirme que le provocaba una profunda tristeza hablar sobre Víctor, que se sentía débil, que desconfiara de los que me decían haber sido íntimos del ídolo. “Ahora todos los giles robaron con él, estuvieron con él, eran los mejores amigos de él”, se quejaba. Cuando llegamos a su casa no pudimos verlo. Estaba ocupado, atendiendo a Nadia, su mujer.
—No lo vamos a poder ver porque la señora tuvo un ataque de nervios, el hermanito le robó a una vecinita la bicicleta. Parece que le puso el caño en la cabeza. Recién le vino a reclamar el padre de la nena. Ahora la señora está que no para de llorar.
Pato me explicó así la situación. Comprendí la sucesión de historias. Mauro estaba casado con Nadia, la hermana de Brian. Era la cuarta hija de un matrimonio obrero con ocho hijos. Brian era el más chico de todos. Nadia tenía veinticuatro años, era delgada. Ese día tenía puesto un jean y una musculosa blanca. La explicación de Pato aclaró porqué apenas estacionó el auto vimos cómo se largó a llorar frente a un hombre que batía las manos y remedaba con la mano el caño de un arma. La veíamos con cierto pudor, a unos metros. Supimos luego que se desesperaba por Brian.
—El Brian es el único varón que queda de los tres que eran. Al más grande lo mató mal la policía. El otro mató a un rati de un tiro en la nuca. Este es el que queda — contó Pato cuando nos íbamos a su casa, a tres cuadras. Desembarcamos en la siempre apacible estancia de la casa de Sabina. La nena de la casa gateaba con sus juguetes. El Pato se tomaba un vaso de cerveza helada. Yo ni siquiera recuerdo qué hacía cuando se sintieron varios tiros demasiado cerca. Casi en la puerta misma, tras la cortina azul que nos separaba apenas de la calle. Alfredo Srur entró como empujado por un tifón desde la vereda. Lo conocía como un valiente, no estaba hecho sólo de talento sino también de una especie de instinto suicida que le permitía caminar como sobre una alfombra mullida en el territorio minado de cualquier sitio con suficiente densidad. Quizás porque había sido deportado de California a los dieciocho años y había pasado una semana en la ranchada de unos ilegales en Miami, pero Alfredo tenía una conducta casi tumbera. Sin embargo esa tarde lo vi palidecer ante la balacera. Los ojos y las comisuras ocupaban toda la cara. No sabíamos si tirarnos al piso, o correr hacia el baño en el fondo. Pensé en el tiro que Sabina lleva aún incrustado en su espalda: había entrado por esa ventana. Del tamaño de una mirilla hecha con los dedos pulgar e índice, justo en el centro de la primer hoja, cruzada por tiras de cinta adhesiva, todavía está la marca que dejó la bala calibre 9 milímetros. El Frente miraba cómo su barrio se batía a duelo.
Nos juntamos como un cardumen en la puerta.
A unos diez metros, sobre la calle General Pinto, gritaba, escupía, insultaba.
—¡Putos! ¡Putos! ¡Ortibas!
Brian había querido matar a un pibe del barrio, el Rana.
—Vos le pegaste a mi amigo! —le dijo.
El Rana había tenido un entredicho con uno de los Sapitos. Brian le vació el cargador encima con pésima puntería. Los vecinos no tardaron en salir, armados cada uno con lo suyo. Brian retrocedió apenas vio que se le venían encima una decena de hombres armados. Entre ellos Rodolfo, el tranquilo vecino del motor, le disparaba con dos revólveres. Desde el medio de la calle el chico saltaba como poseído, se golpeaba el pecho con las manos. Gritaba: — Giles! ¡ Antichorros! ¡Los odio!
Los hombres avanzaron. Algunos con armas cortas, tres de ellos con escopetas recortadas.
De fondo las mujeres gritaban a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, como si estuvieran ante una pelea de box, como si recomendaran un gancho, un crack a la mandíbula o una rendición para salvar el pellejo.
—¡Rodolfo! ¡Cuidado Rodolfo!
—No lo mates, no merece la pena ese pendejo hijo de puta, ¡Rodolfo! ¡Guarda! ¡Basta!
Y así.
—Yo lo mato! ¡Yo lo mato! —anunciaban los vecinos.
Uno corrió hacia Brian, tras él los Otros. Fueron dos segundos. Yo miraba desde la retaguardia absoluta de la lucha. Había quedado, medio agachado, en una posición poco elegante, refugiado tras las cortinas y las persianas, mirando por la rendija, amariconadamente escondido, pero sujeto a la vida, al fin y al cabo. Observaba no sin morbo la situación, miraba de costado a mi compañero, perplejo como yo, tan estúpidos los dos al lado de la extraña pericia con que aparentemente se tomaban la situación todos ellos.
No logré contar cuántos eran, ni siquiera atiné a hacerlo. Había estado en algunas tomas de rehenes tirado atrás de un patrullero y a media cuadra de la infantería, sobre los techos. Suponía, por la profusión de proyectiles —los tiros que cuando salen de varios calibres diferentes impresionan más— que nuestra distancia a uno de ellos era mínima. Agachado, mirando hacia la esquina, sentí de pronto desde atrás una débil voz, un hilo de voz, que me decía algo así como “temblor”, o “tiemblo”. Me miré las manos para confirmar si era tan extremo mi julepe como para que me lo estuvieran indicando así. No estaba tranquilo, era cierto, pero tampoco temblaba, no dejaba de estar interesado en lo que ocurría, nunca hubiera salido corriendo. Aunque bien cierto es que no se podía.
—Temblor —sentí otra vez en el oído.
Me di vuelta para ver quién era, con vergüenza, convencido de que había demostrado ser un pusilánime.
—Estoy temblando —me dijo.
Era un niño de seis años. El hermanito menor de Manuel, Javier y Simón, todos hijos de Matilde. Yo estaba en la última retaguardia, detrás de los ancianos, las mujeres y los niños. Las mujeres gritaban, por lo menos. Yo apenas si miraba.
—No pasa nada —dije—. Enseguida termina.
Las escaramuzas allá afuera recién comenzaban. Los hombres avanzaron con una corrida corta, directo a Brian, pero se detuvieron calculando los pasos finales casi en el aire. Brian daba vueltas el revólver 32 en un dedo y se agarraba la entrepierna convidándoles desde lejos. Los Sapitos vigilaban a sus espaldas, cubriéndolo con armas más fuertes y cargadas. Los vecinos, cada vez más, y los rastreros de la San Francisco, estaban cuerpo a cuerpo, al límite del acercamiento.
—Putos! ¡Putos!
Brian se reía.
Le calcularon la locura. Uno se le tiró al cuerpo y pareció que Brian trastabillaba, que caía sobre el cemento. Hasta que desde atrás respondieron por él sus compañeros de bandita. Con un 32 y un 38.
—Guilleeeeee! ¡El Guilleeee!
Fue por el grito de una mujer que supimos que había un herido.
En tan poco tiempo como ningún equipo profesional de rescate, los hombres cargaron el cuerpo de Guillermo Rivas con la cabeza ensangrentada. Una mujer se subió a un auto, lo puso en marcha, retrocedió haciendo chirriar las ruedas, abrió la puerta derecha de atrás, y los hombres metieron al herido como expertos camilleros de ambulancia. La esposa de Guillermo se metió a su lado. Salieron escarbando en el ripio de la calle hacia la guardia del hospital de San Fernando.
Rodolfo, hermano del caído, con un revólver en cada mano, caminaba en círculos. Tenía la bermuda manchada de sangre en una nalga.
—Te dieron por atrás, Rodo —bromeé.
—No es nada, no es nada—dijo.
Los hombres se pasaban de mano en mano, como si fueran caramelos, puñados de balas. El tiroteo no cesaba.
Brian siguió saltando, amenazando y golpeándose el pecho una hora más. Le sangraba la mejilla. Se había dado él mismo haciendo girar el 22. Pero no sería ese día el de su muerte. Sólo le produjo un roce.
Hubo más tiros, muchos más tiros. A nadie se le ocurría llamar a la policía. Hablé con Sabina. La convencí de que era mejor que se lo llevaran, que lo golpearan en la comisaría, antes de dejarlo morir así, pidiendo que lo mataran.
Los patrulleros rodearon la villa. Pero no hubo quien se acercara para decir dónde estaban escondidos Brian y los Sapitos.
No soy ninguna vigilanta! ¡Dios es grande y que sea él el que lo castigue! —gritaba la madre de Guillermo.
Ni sus hijos la convencieron de que los delatara, que dijera que estaban guardados en el mismo rancho donde fue asesinado Víctor Manuel “El Frente” Vital, donde ahora vive un grupo de mujeres que protegen a los Sapitos, considerados rastreros e inmundos por el resto del barrio porque «empastillados no diferencian a su madre de una comadreja” y porque roban sin distinción de clase, sin códigos, sin el orden que había cuando el Frente estaba allí y daba de los que más tienen a los que tienen menos. Al final los encontraron. El caos se calmó hacia las diez de la noche.
Volvimos el martes al mediodía. Rodolfo estaba otra vez en la puerta. Tenía la nalga herida, le habían dado un tiro con un 38, la bala continuaba adentro. Se bajó el pantalón para mostrarme el perfecto agujero que le había dibujado. Media hora más tarde salió Guillermo. Tenía una marca como la de su hermano, un poco más chica, de calibre 32, en la mejilla izquierda. El tiro le había cruzado la cara hacia el ojo derecho. Lo tenía allí, según los médicos que lo atendieron y se reunieron a contemplar las radiografías haciendo exclamaciones de asombro, a un milímetro del cerebro. En el hospital no le dijeron que fue un milagro; le dijeron: “Vos no tenés culo, tenés un continente”, por la infinita suerte que había detenido la bala.
Se había ampliado el campo de acción de los favores del Frente. Siempre invocado para defender a los pequeños ladrones de la policía, ahora manejaba las balas de los propios. Él, que comenzó robando bicicletas caras de deportivos burgueses porteños, ahora, según la inmediata interpretación del barrio, había tenido que salvar a los propios de una guerra nueva, ésa que intentaba evitar con sus malos modales al “imponer respeto” en el barrio. Había tenido que salvar, entre otros aquella tarde, al Brian, un ladrón como el que fue el Frente Vital en vida, un ladrón de esa misma edad, pero en un país que ya no era aquél de las grandezas.
Capítulo 7 <=Click
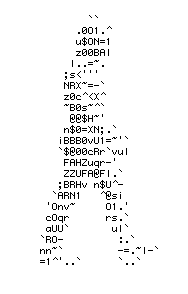
No hay comentarios:
Publicar un comentario