Para la mayoría de los chicos que habían estado con él en alguno de los por lo menos veinticinco lugares en los que ha sido encerrado desde los trece, Simón era algo así como un ejemplo de fortaleza, uno de los chicos más sabios en la pena de pasarse toda la adolescencia recluido. Los funcionarios de los institutos en los que estuvo preso me contaron que su fama era tal que solía haber personas que al visitar los lugares pedían verlo para ratificar el estigma que sobre él pesaba. Se sorprendían al encontrarlo en su celda concentrado en la lectura de algún libro sobre el Che, de verle la mirada tranquila de alguien que no siente deberle nada a nadie. La idea que los Otros ladrones tienen de Simón es la de alguien capaz de despreciar los beneficios mínimos con que suelen premiar a los pibes presos para desafiar a la autoridad en busca de cierta dignidad. Pude verlo levantar las cejas vehementes al contar sobre la calle, el devenir de violencia, sus ocho tiros en el cuerpo, las veces que sintió que se le nublaba la vista y que eran esos los últimos minutos de su vida, la parte en que ya no recordaba ni su nombre.
Durante su internación hubo un momento en que comenzó a engordar como si el tamaño de su humanidad lo fuera inmunizando contra las balas de la policía y los «embrollos” de la villa. Creció endureciéndose en las comisarías, los institutos de todo el conurbano y los pasillos de la San Francisco, la 25 de Mayo, Alvear Abajo, Santa Rosa, San Pablo, la Cava, La Esperanza, la Treinta, la Santa Rita, ghettos de pobreza de la zona norte. En todas tuvo un rancho de amigos que lo aguantaron más de una vez, en varias se tiroteó con los que osaron cuestionarlo, con otros que le dirigieron la mirada equivocada, o con auténticos enemigos. La primera vez que nos vimos lo único que alcanzó a contarme fue uno de sus amaneceres, una de esas veces en que de pronto, como si lo hubiesen pinchado con unas agujas de coser, sintió cierta levedad en el cuerpo, y la tibieza húmeda de la sangre empapándolo. Entonces, Simón tenía tantas caídas como para que su porte y su cara fueran para la policía, especialmente la de San Fernando, un blanco móvil interesante, un valor en sí mismo. “De repente, sin darme cuenta, empecé a sentir ‘el Simón de acá, el Simón de allá’, y la gorra te empieza a junar hasta que sos un número fijo.” Su sobrenombre, y su nombre completo, se hicieron famosos. Sus amistades también:
Simón es uno de los chicos que en la época dorada del robo callejero, cuando los pibes todavía podían dilapidar pequeñas fortunas en noche, bailanta, merca y chicas, en repartijas generosas de botines, “salía a trabajar” con Víctor “El Frente” Vital, el santo de los pibes chorros.
Al Frente ya lo habían matado de cuatro balazos de 9 milímetros que le silenciaron el grito de “no tiren, nos entregamos” cuando Simón hizo uno de esos movimientos que lo llevan a uno a no parar de cometer errores durante un par de días, hasta que se revienta algo, quizás uno mismo. Simón pasaba una tarde tranquila de viernes, pensando que se tomaría un par de pastillas apenas le terminaran de dibujar ese dragón alado en el pecho con tinta de la buena, mucho mejor que con la que le habían estampado la “M” de “MADRE” y los cinco puntos enormes que significan “muerte a la yuta”; una cobra, una hoja de marihuana, el nombre del amigo muerto con letras de molde y sombreadas: FRENTE. El sonido del motor de la máquina tatuadora de fondo, la mente en algo diferente al dolor, Simón planeaba ir esa noche con Mariela, su novia de entonces, al Tropitango. Al fin y al cabo era vecino de los muchachos de la nueva cumbia. A Pablito Lezcano lo conocía desde que era un pibe. Apenas nos vimos me contó que Pablito le había enseñado a andar en bicicleta mucho antes de convertirse en cantante millonario y él en un ladrón demasiado joven con códigos de los viejos tiempos. Entonces el Tropi era el plan de los fines de semana: solía haber dinero para colgarse una jarra de Fernet con Coca y varias pastillas de Rohipnol en el cinturón, dejar que la sed se apagara hasta que a la madrugada como a una manada mansa los de seguridad los corrieran de ese gigantesco galpón y los echaran a la cruel claridad de las calles descampadas que hay alrededor de la Panamericana, cerca de la ruta 202.
Estaban por terminarle el tatuaje cuando llegó Adrián “El Cabezón” Manso. Más que robusto, cuello y puños de piedra, maestro en la pelea cuerpo a cuerpo, en la manera de hacerse grande de repente, se habían conocido con Simón en la comisaría de Talar, cuando esa seccional era sólo para menores. El Cabezón, “el Cabe”, se convertiría con imparables internaciones en uno de los pibes más demonizados por la máquina estatal de la minoridad, castigados, temidos a raíz de ese estigma que una vez instalado no se detiene con palabras lóbregas.
En palabras del propio Simón, el Cabe siempre fue un pibe que anduvo en “problemas”. “Lo conocí preso, en comisaría y después en instituto. Él es más chico que yo. Cuando laburaba con él, él tenía trece y yo dieciséis. Ahora debe tener diecisiete. ¿Cómo era? El era entonces como siempre, loco. Es loco el pibe, mucho más cuando está empastillado. Yo a veces lo llevaba para mi casa y le pedía que dejara los fierros porque no daba que los llevara todo el tiempo y él ‘pero no, porque por ahí pinta embrollo’. Porque el chabón ya tiene esa mentalidad de que pinta embrollo en cualquier lado, porque el chabón ya tiene un par de broncas largas. Y él va re seguro con los fierros en la mano adonde vaya, no le queda otra, dice.” Simón reconoce que Manso se ha visto cautivo del mismo sino: permanecer la mayor parte del tiempo preso. “En eso éramos iguales”, dice Simón. “En esa época se escapaba un lunes del instituto y a la semana, caía otra vez. Siempre”, repasa su madre.
Por eso, el día que llegó a la casa del tatuador en la villa, el Cabe le dijo, apenas lo vio sentado, que andaba en problemas. “Prestame un par de fierros”, le pidió agitado. “Llevate tres revólveres”, le dijo Simón y siguió con ese leve ardor en el pecho que le iba creciendo con los minutos. No pasó ni una hora hasta que Manso volvió. Estaba más desesperado. Allá afuera tenía una breve pero contundente lista de enemigos casuales, y a los catorce, incluso ya un par de históricos rivales, amén de la Policía Bonaerense. Ese día regresó a buscar también a Simón para que lo bancara, para que le consiguiera más fierros y lo acompañase. Andaba en un auto robado, unAudi. Hacía dos días que no dormía y las pastillas le habían convertido la ansiedad en una herida ácida, acuciante. Salieron juntos, Simón con el dragón fresco bajo una remera negra. Cuando llegaron al barrio a buscar las armas en una de ésas quedó solo esperando al Cabe sentado en el lugar del acompañante. Miraba por el espejo retrovisor, miraba hacia los costados cada tanto y vigilaba que la calle estuviera tranquila. Al rato vio que se acercaba un pibe; alguna vez había tenido con él un entredicho, ni siquiera recordaba cuál. «El pibe se acercó al auto a correrla de loco”, que es ni más ni menos que «hacerse el loco”, exagerar la valentía, el arrojo, mostrarse como un jefe sin serlo, abundar en insultos, en amenazas, jugarse la vida.
El pibe traía un ladrillo en la mano, hablaba, no paraba de balbucear fuera de sí que él tenía respeto, que venía de estar preso, que se la bancaba.
—Aguantá guacho! ¡Pará un cacho! ¡¿Qué, te pasa?! ¡Andá p’allá!
Pero el pibe avanzó, cuenta Simón, y por allá vino corriendo el Cabezón Manso con las dos pistolas que habían ido a buscar, recién cargadas. Apenas alcanzó a escuchar los tiros, que el Cabezón ya tenía el pie a fondo en el acelerador y las ruedas del Audi escarbaron en el barro de la villa, justo donde empiezan cuatro pasillos juntos, como un abanico hacia adentro de los ranchos. En menos de un cargador el pibe quedó tirado. Pasaron varias horas y unas cuantas pastillas hasta que se enteraron que en el tiroteo una de las balas, perdida, rebotando en el revoque grueso de las paredes y en alguna chapa que otra, maté a una nena que jugaba a la mamá en un rancho cercano. La familia de la niña acusó a los chicos ante la justicia. Ese homicidio le significó no pocos problemas a Simón y persigue todavía hoy a Manso. Cuando me lo contaba, así al pasar, así sin más que una indicación breve sobre el “par de tiros” percutados, recordé las veces que Mati, su madre, y Estela, su hermana, me hablaron sin dar detalles del «dt de la nena”.
Simón dice que nada les hizo pensar después de ese breve tiroteo que había algún herido. Por eso él, con las primeras pastillas de la noche encima, volvió a la villa 25. Lo llevó en el caño de una bicicleta uno de los siete hermanos de Manso a la casa de una mujer que desde que era casi un niño le daba protección. En el camino habló con Mariela y quedaron en verse a la noche para ir al Tropi. Pero cuando llegó al rancho una de las hijas de Marga, Bety, madrina de Simón, lo vio tan doblado y con las armas en la cintura que lo convenció de que se tirara un rato en la cama. Se quedó dormido. Cuando se despertó eran como las cinco de la mañana. Mariela y dos amigas estaban alrededor de la mesa de la cocina hablando con la madrina. Simón pensó que saldrían para el Tropi pero era muy tarde, las cinco y media. Los del barrio se habían vuelto. Se enojó. No pasaba demasiado tiempo afuera desde que comenzó a caer preso, así que perder una noche deseada, con su chica, con los amigos, le causaba el malestar de una pérdida difícil de medir para quien no sabe lo que es ser un reo. “Estaba enojado, muy embroncado porque no íbamos y me había dormido la noche del viernes, con todo lo que había flasheado que íbamos a hacer. Y como a las seis de la mañana la prima de Mariela me viene a avisar que la habían llevado presa por el hecho de la nena, sospechaban que ella estaba conmigo cuando la criatura murió.” Era un aviso suficiente para no instalarse en la casa de siempre, en el rancho de su madre o en la casa de un hermano. Salió de gira, a robar.
“Me fui para Santa Rita. De Santa Rita me fui a la Cava, y de la Cava a la Santa Rosa. Y ahí estuve como dos días. A esta altura yo andaba como si nada, como si nunca nada”, dice relajado, con su hermano menor, el de ocho, en los brazos, sentado en el banco de un edificio de tribunales. El lugar se viene abajo de expedientes de menores, la inmensa mayoría no por los delitos que cometieron, sino por haberse quedado sin el sostén de ningún adulto antes de tener edad para trabajar. Javier, ojos de un verde esmeralda sobre una cara angulosa, es el hermano mayor de Simón y lo visita en estas instancias en que por una u otra cosa tiene que “bajar” a un juzgado desde el instituto en las afueras de La Plata. Javier también conoció tantos institutos como chicas hermosas de la 25. El también deambuló por calabozos de la zona norte, y robó más de lo que puede recordar en media hora de una mañana fría esperando a Simón en un salón repleto de mujeres ansiosas por cruzar una palabra con el empleado de un juzgado de menores.
Aquel día en que Simón deambulaba junto al Cabezón, Javier también estuvo con ellos. Juntos asaltaron un supermercado pegado a la estación de La Lucila y sacaron, se acuerda muy bien, ochocientos sesenta pesos para cada uno. Por eso fueron a la Santa Rosa. En el rancho de unos amigos tenían ropa limpia para cambiarse y salir a una bailanta de la Capital. Tenían plata como para comprar lo que se les diera la gana. Al Cabezón le dio ansiedad por “rescatarse” de las pastillas y calarse unos tiros de la cocaína que en uno de los ranchos de los Toros se compra día y noche.
Los chicos de la 25 y la San Francisco y los Toritos de Santa Rosa se conocían hacía ya tiempo. Entre ellos no había habido tiros, pero esa circunstancia azarosa no responde sólo a la parsimonia con que cada uno trate al otro, sino a los reveses de ser unos ladrones y los otros transas, dealers, distribuidores locales de “merca”. Ésa es una antinomia extraña en la que de fondo se juega el resentimiento del consumidor que pone el cuerpo, arriesgando la vida, para conseguir la liquidez que requiere comprar la droga, cuya ganancia entonces es sólo del transa y de la policía que lo protege. Esa noche, varias de estas rivalidades estructurales se jugaron cuando el Cabezón se paró en la puerta del rancho y escuchó que de adentro le decían que no, que no les iban a vender nada. “Los Toritos siempre fueron transas y a los transas no se les tiene ningún respeto. Ellos que podrían hacer la plata robando, poniendo caño, se quedan ahí vendiendo porquería que le arruina la vida a la gente. Yo no digo nada, que cada uno haga lo que haga, pero no es algo que yo haría porque sería pasarte de bando, ya no ser el que eras”, dice Javi, alejado del delito desde que salió de la cárcel, cartonero como su madre.
Como esa noche los Toritos no quisieron venderles, el Cabezón los amenazó. Les vendían o les bajaban el rancho a tiros. Los Toritos no tuvieron tiempo de discutir. Les vaciaron los cargadores a los dos revólveres, sin ton ni son. Las balas silbaron cerca de las hermanas de los Toritos, las Toras. “Les dejamos lleno de agujeros el rancho”, se acuerda Simón. Después, menos furiosos, se fueron a dormir. Pero los Toritos esa noche no durmieron. Se quedaron tomando de su propia mercancía y cuando amaneció ya habían juntado suficiente rabia como para darle curso a la venganza.
Del rancho en el que paraban Simón y el Cabezón salió uno de los dueños de casa. Apenas pisó el pasillo, uno de los Toritos lo encañonó en la sien. Detrás de él, el resto de la familia apuntaba como un pelotón de fusilamiento caótico. Simón escuchó los gritos y salió a negociar. “¿Qué pasa? No, no pasa nada. Flashearon”, les dijo. Simón tenía un 38 y un 32 en la cintura. Detrás de él varios preparaban las armas. El tiroteo podía dejar bajas en ambos bandos, estaban a pocos metros. Los Toritos decidieron simular una tregua y se alejaron.
Los dos amigos creyeron en la paz negociada. Les dio hambre. Simón y un amigo fueron a buscar comida. Caminaron uno tomando un yogur líquido, el otro masticando un sándwich, hacia un rancho en el que les iban a prestar una Itaka para un robo que querían hacer a la tarde. Y sin pensarlo pasaron por el pasillo de los Toros.
—Eh, vos sos el Manso! —le dijo uno a Simón, confundido. Y le puso un fierro en la boca.
—¿Vos sos el Manso? ¿Vos sos el más guapo? ¿Sabés quién soy yo? ¡Yo soy de la hinchada de Tigre!
Le corrió apenas el caño del arma.
Entre dientes, Simón dijo:
—jQué me importa a mí! ¡Si vas a arrancar, arrancá y tirá, ¡¿Qué vas a hacerte ver!?
El que apuntaba a Simón estaba por callarlo de un tiro cuando en la punta del pasillo, desde adentro de la villa, otro gritó.
—Ése no es el Manso! ¡Ése.es el Simón!
Sin darles tiempo a rectificarse antes de matar a uno que no era el Manso, apareció por un costado del pasillo, como si hubiera estado allí agazapado. Disparaba con dos pistolas al mismo tiempo. En ese instante Simón midió la distancia entre su mano y la pistola apretada entre el jean y la cintura. Pero lo habían agarrado desde atrás, como escudo humano. Después lo tiraron al piso. Simón dibuja en un papel el mapa de la villa Santa Rosa, frente al cementerio de San Fernando, tan cerca de la tumba del Frente. Dibuja la esquina, los senderos, el camposanto, los hombrecitos pequeños que se cruzan, la dirección de las balas, la posición de Manso, él en el piso, las balas que le cruzaron las piernas. Fueron tres tiros. Otra vez no sintió que lo habían herido, no se dio cuenta. En el desbande que produjo Manso, Simón quedó en el suelo. Manoteó el revólver, se paró, y empezó a disparar buscando una salida. “Me mandé para un pasillo. Ellos salieron corriendo a una casa. Yo seguí caminando por un pasillo largo, pero sin darme cuenta que me habían dado. Llegando a la casa empecé a caer, me vi todo sangre en los pies. Yo en ese momento no estaba drogado, porque era a la mañana, apenas me levantaba. Sentí que tiraron pero no sentí que me dieron.” Cuando iba por la mitad del pasillo ya no pudo caminar. “Las piernas,... no las sentía, era como si no las tuviera.” Simón no recuerda cómo fue que lo rescataron. Terminó refugiado en un rancho, recostado sobre una cama, rogándole al Frente Vital que no dieran con él, que no entraran a buscarlo.
«A mí me fue a buscar la madre de Manso —cuenta Matilde—. Yo estaba adentro, en la casa de la Estela.
La mujer venía preguntando por mí, pero nadie le quería decir nada, porque es así, nadie te va a mandar al frente. En la esquina empezó a llorar que me quería encontrar porque lo habían matado al Simón.”
Por fin un pibe le dijo dónde vivía la hermana. La mujer golpeó las manos a la entrada del pasillo que termina en la casa de Estela, en la villa La Esperanza. Salió a atenderla Javier. “Mataron a tu hermano en la Santa Rosa”, escuchó. Sin decir palabra Javier volvió al rancho. Entró a la pieza, buscó las armas. Las cargó. Matilde le preguntó qué pasaba. “Nada, mami, nada”, le dijo y se fue corriendo, con la cara roja. No quería creer que la noticia era cierta.
Matilde y Estela salieron a la vereda. Los vecinos les contaron. “Cuando escucho que lo habían matado allá en la Santa Rosa, ahí salimos nosotras hechas unas locas. Yo estaba lavando, ni siquiera me cambié de ropa”, cuenta Estela. Hay todo un no alcanzar a cambiarse la ropa entre las mujeres de la villa cuando salen a rescatar a sus hombres o a sus niños. Lo imaginaron otra vez muerto, esta vez definitivamente muerto. Subieron a un remise, y salieron a rescatar a Simón del peligro, del derrame de sangre, a Simón, tan sentenciado en esos días por enemigos de otras bandas y por la policía. Entraron a la villa en chancletas, enfilaron por el primer pasillo que vieron, sin importarles lo ajeno del terreno, el atrevimiento de meterse en territorio de otros, dispuestas como siempre a salvarlo a punta de empujones, de insultos, de gritos escupidos. No sabían cómo encontrarlo. No tenían idea sobre la manera de desandar los pasillos que habían transitado. En el laberinto por el que buscaban sin que nadie les diera una pista descubrieron una huella de manchas de sangre. Las siguieron hasta dar con el rancho. “Ahí estaba éste, que no se podía levantar.”
Simón no se quejaba del dolor. Apenas si podía hablar. Seguía más preocupado por cómo escapar de ahí y de la furia de los Toros que en curarse las heridas para detenerle la hemorragia. Podía escuchar las amenazas que venían de afuera. Eran voces de mujeres.
—Las Bersas, vayan a buscar las Bersas que vamos a hacer mierda todo! —gritaban las Toras pidiendo que las segundonas fueran por las ametralladoras.
De pronto entró un patrullero hasta la esquina del rancho: había venido por otro tema, una pelea menos violenta que la de ellos, pero por la que alguien había llamado a la comisaría. Siempre Matilde los había combatido, siempre había sido el enemigo uniformado el único al que no se le pediría jamás compasión, al que antes de rogarle se le vomitaría la tumba. Pero en esa situación, encerrada, Matilde no vio más salida que salir protegida por la ley. La idea del final no era desconocida para ellas. La idea de que con el Simón, con Javi y con Manuel en algún momento podrían enfrentarse a sus cuerpos yacentes, estaba asumida como estaba asumido que los chicos eran ladrones. Era mejor ayudarlos que combatir la práctica del robo, que al mismo tiempo es un impulso hacia delante, un incremento del riesgo, la posibilidad de morir en un instante junto a un amigo en un asalto, y de morir en cualquier otro por una insignificancia, por un desacuerdo, por una venganza.
Matilde enfrentó al policía. Las Toras miraban desde un poco más allá.
—Lo llevamos en el patrullero! —dijo entre dientes, como dándole una orden al bonaerense.
Nunca se había imaginado que pediría por favor que la subieran a un patrullero, dice, llena de risa por lo que ahora cuenta como una aventura. Y entró por su hijo. Entraron. El lugar era oscuro, una cueva estrecha repleta de trastos. Dos mujeres le daban agua, intentaban asistir al herido, y afuera los Toritos caminaban de acá para allá, haciendo del pasillo su sitio, marcando el lugar, diciendo que si se les antojaba hacían boleta a cualquiera. Matilde quiso cargarlo junto a Estela, entre las dos, pero Simón pesaba demasiado. Lo agarraron primero de la espalda como para arrastrarlo. Pero cuando intentó sostenerse él mismo, no pudo. Las ayudó un muchacho. Lo izaron como a una bandera de hierro, como a un madero viejo hinchado por la humedad y la lluvia. Entre quejidos lo acercaron al auto policial. Lo tiraron atrás. Matilde le acariciaba la cabeza. Y entre los mimos, y la mano suave tranquilizándolo porque no moriría en esa ocasión, le daba unos buenos y sonoros cachetazos para que no se durmiera y no la dejara. Mientras tanto en la otra punta Javier peleaba por su hermano, intentaba rescatarlo a su manera, a los tiros, sin saber que su madre y su hermana lo estaban salvando solas.
La idea de que Víctor Vital puede proteger de las balas se confirmó para los creyentes con aquel incidente en la Santa Rosa. Por la calle que hace de costado izquierdo del cementerio de San Fernando entró Javier. Iba armado con un revólver que tenía un defecto, debía correrle el tambor después de cada disparo. Manso y otro pibe de la 25 lo secundaban con dos revólveres.
Andaban en un Falcon verde. Los Toritos y su gente se habían reagrupado en la cancha del barrio jugando al fútbol, como si no sospecharan que ellos iban a volver por Simón. Gambeteaban con un ojo en la pelota y el otro en la calle. Javier se bajó antes del auto y caminó hacia el campito. En el auto avanzaba más atrás el Cabezón. Cuando aparecieron desde el extremo de la calle salió el Falcon rojo de uno de los Toros. Javier les vio las armas fuera de la ventanilla. Les disparó dos veces. En la cancha los jugadores corrieron a sus Itakas. Habían preparado un arsenal.
A Manso y al otro de un escopetazo les bajaron el vidrio trasero del Falcon. Javier corrió hacia el cementerio. Alcanzó a andar unos diez metros entre las tumbas. Y se tiró detrás de una lápida. Las balas repicaban en el mármol, en las criptas vecinas, pasaban cerca de Javier pero no le dieron una sola vez. “Le tiré al Toro un par y ahí ellos se escondieron. Como dos o tres les tiré y se quedaron en el piso.” Javier pensó que nunca podría escapar hasta que se dio cuenta que estaba ante la tumba del Frente. Pasaron eternos segundos hasta que, contra un alambrado al costado de la salida a la calle, detectó una bicicleta como puesta allí para él. “Corrí, manoteé la bici y salí.” Pedaleaba desesperado pensando en el milagro que volvería a agradecer a su amigo muerto cuando vio a los patrulleros con las luces y las sirenas encendidas. Se acercaban levantando polvo para reprimir el tiroteo. Así que, para colmo, por si lo paraban, tuvo que descartar el revólver en unos pastizales. Al día siguiente, con Simón en el hospital recuperándose de los tres tiros en las piernas, volvió a buscarlo.
Capítulo 5 <=Click
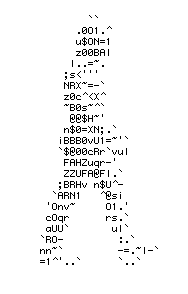
No hay comentarios:
Publicar un comentario